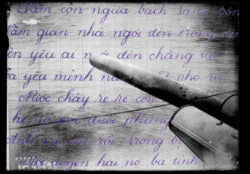Consideraciones poéticas sobre la obra «Molina» de Guillermo Enrique Fernández
Yo soy el chico Molina /el escritor sin obra”
Editorial Desbordes, 2022.
Es preciso argüir —para efectos de una revisión sobre la poesía— que la palabra no presenta la cosa. Por ello, es imposible vivir en un terreno no poético. Así, es impensable “estar” afuera de la poesía. La cosa se inmuta ante la palabra. Por lo tanto, la connotación es la base de la relación entre la realidad y lo humano. Cuando se dice: “rosa”, la rosa no se muestra tal cual es, la rosa permanece en esa realidad inasible, siendo “ella”. La palabra se alza ante la cosa sin nombrarla. El ser humano vive del acuerdo, de la inmotivación del signo, vive en la transgresión de la denotación inexistente. Pensar que la palabra (de)signa la cosa es una extravagancia insolente. Ahora bien, el poema pasa a ser una realidad que insiste en nombrar la cosa, aun cuando la cosa no tenga nombre alguno. La poesía es el éx-tasis que promete nombrar el mundo, es un acercamiento a esa realidad indiferente. Por estas disquisiciones se ha de presentar el sentido de la figura del poeta. ¿Quién es el poeta? La pregunta parece no tener respuesta, porque toda la “realidad” es poética. En este cuidado, el ser humano es poeta en sí, puesto que es puramente derivación de la palabra. Es pertinente, al caso, una teoría relativa de la consumación artificiosa de la poesía como estado de la realidad humana. La poesía es presentación, es presencia de esta poesía totalitaria, ubicua, y, el poeta, quien la transforma en éxtasis. La palabra puede ser un obstáculo, un anzuelo, y el silencio, una vía sacra. Para el poeta, no escribir, puede ser la senda más poética del existir.
Con aquello surge lo que sigue: ¿Cómo se conforma el poeta? ¿Cómo es esto de hacerse poeta? ¿Quién es este que logra hacer presente la poesía ubicua? El poeta emana de la experiencia. No hay poeta que no haya vivido. La vida es pura inspiración. El rol del poeta es hacer visible la realidad poética a través del éxtasis, del “salir”, del poner a-fuera, del arrobar por medio de la palabra haciendo presentación de la omnipresencia poética. Entonces, a la luz de lo anterior se habrá de marcar la condición a priori del poeta, y esta es que el poeta lee, vale decir, recoge de la realidad la experiencia y la (con)vivencia. Esta convivencia se emparenta con la idea de compartir con “lo otro” y con “otros”. Como quiera que sea, la cuestión marcha en términos de jerarquía cuando hablamos de la experiencia del y los poeta(s). Hay algunos que “ven más allá del horizonte”, que abren caminos, otros que parafrasean, otros que escriben fofamente. Con esto, todos quieren posicionarse, pero otros, motivados por un aliento espontáneo, solo (ex)presarse. Esta jerarquía se arma en casos importantes en el reconocimiento con el poder. Una obra que circula libremente por el statu quo de la cultura a la que (no) pertenece es de una dudosa calidad. Al genio se le resiste, a causa de que rompe los pilares sociales, morales, epistemológicos. El vidente es olvidado, recluido. Dentro de esta categorización, la salud literaria se verticaliza por la competencia. Hay un Olimpo, aún. No se trata acá de flagelar nombres, se trata de acusar un posicionamiento insoslayable e innecesario. La poesía es un modo de conocer(se), no de ganar premios y creer que se es “mejor”. No se puede escribir sin vivir, pero se puede ser poeta sin escribir. He ahí la cuestión.
En este pasatiempo aparece la figura de “Molina”, un libro que ironiza lo antedicho sobre la relación poeta/obra, que hace gala de su pericia para destronar el arpa del lirismo, con precisos intertextos y una versificación ajustada. Fernández, en este sentido, supone un destronar carnavalesco al invertir los roles de la jerarquía poetastra. “Descubrí hace tiempo que la mejor obra/es la que no se escribe”. Con lo anterior, es posible añadir que “ser un poeta sin obra” no es pensable aquí en Chile, todavía sabiendo que escasea quien lee. El poeta que no escribe toma un orden “marginal” dentro del quehacer literario, dicho de otro modo, no está. Vinculado con lo anterior, se dice, en otros términos: hay que “vencer” la página en blanco, la blancura impoluta. ¿Pero qué es la página en blanco? La página en blanco no es una hoja blanca. La página en blanco es la realidad siempre cambiante, la ilusión de la existencia humana, el río. Para escribir, por tanto, basta “ir y venir” sin obra o con obra, pero “ir y venir”: vivir. Pero en Chile nadie escribe, y nadie lee, por esto es que la poesía chilena se postrará. En este sentido, entonces: ¿Cuál es el lugar que ocupa “Molina” en la palestra de la poesía nacional, o bien en la sociedad chilena, en estos tiempos espectaculares e instantáneos?
Aquí lo esencial para este libro es el posicionamiento de un personaje que pretende un lugar en el escenario de la poesía chilena. ¿Quién es ese Eduardo Molina Ventura, sino un esperanzado Quijote que busca situarse en el circo de la literatura nacional? Huelga decir, este liliputiense se arma de un programa, un intento que pretende asir un fin deliberado y explícito, deducible, patente. Él desea adueñarse, entre aquellos niñitos de la Montaña Rusa, de un “lugar”, un topos, un sitio tal vez inservible, pero noble para aquellos cuyo único propósito en la vida es la poesía. La programación de Guillermo Fernández es de tal obviedad que para sumergirse en esta lectura no es necesario un diccionario de símbolos. Este indiscutible no lirismo se desnuda tal cual en un desear decir algo. Hay, hic et nunc, un vislumbre, un anhelo de inteligibilidad, de entendimiento o comprensión. A cabalidad, no obstante, se percibe una hidalguía que procura desarticular el poder. Ese chico Molina arrasa con su “no obra” con los agentes urbanos de las letras chilenas. Se trata ante todo de una anáfora, una repetición que desemboca, a fin de cuentas, en una derrota, pero que es, sin lugar a dudas, y, a fin de cuentas, una victoria colosal. Con todo, lo esencial de esta obra es la identificación del sujeto en tanto que poeta, el sentirse “parte” de un conglomerado, un deseo primordial de alistarse, ser considerado en medio de todo un habitar que busca desrealizar el predicho cuadro generacional, tan literaturezco.
Este posicionarse permite comprender que hay un deseo por tener un lugar, el poeta persigue una ilusión diegética. Sin embargo, se lee en “Molina” lo que continúa: “Soy nadie en la poesía chilena”. Este no lugar lo hace ser un privilegiado, lo hace ser, quizá, el escritor per se, el escritor que vive solamente, como si esto fuera baladí. El chico Molina es un espejo roto, alguien que se mira a sí mismo en el fragmento moderno, que es solo (in)mediatez, un vividor que existe como una máscara auténtica. Se trata, así, de identificarse como “un otro”. Esta otredad, a saber, es contradictoria, porque se piensa que “su obra” es leída por “otro”. ¿Cuál obra? ¿La verdadera obra del silencio? ¿La obra de la vida? Pero acá se haya la respuesta: “Solo me gustaría recordarles que las mejores obras literarias / no se encuentran en los estantes / o anaqueles de las bibliotecas / sino en la paradoja de ser”. Esta célebre frase es de una hondura tal que podría incluirse en las más preclaras de la literatura chilena actual. Es válido decir que se derrumba el prurito inocente de los ávidos literatos, se desploma esa palabra bien escrita y se arriba a un estado existencial, vívido. “La literatura chilena debe llevar a la vida”.
Es meritorio estipular que el concepto de sacrificio en la obra tendría que entenderse en su afán etimológico. En estricto rigor, sacrificio no debe estar asociado a “pérdida”, sino a hacer cosas sagradas, pues el término encuentra su real apelación del latín: “sacro” y “facere”, es decir, llevar a cabo lo sacro. En Fernández, la cuestión cambia, ya que pareciera que “sacrificio” se entiende como detrimento. Ahora bien, esto es cuestionable, en la consideración de que él postula: “Todo verdadero sacrificio se realiza en silencio”. Por esto, se colige que el silencio es promotor de algo en sí sagrado, más aún si se establece que es el “verdadero” sacrificio, el verdadero implantar lo hierático, el hacer de la vida algo sacrosanto. El poeta aquí silencia o bien escribe sin perturbar el silencio, amén de la aquiescencia de la cuestión, que es un “ser en el mundo”, un fundar y guiar, equilibrarse, saberse uno y único. Al fin, Eduardo Molina, pese a su fracaso triunfante se siente parte, se cumple su veredicto, sine qua non sería imposible ser el destino de la poesía chilena.
Ahora bien, es cuestión palmaria del libro el asunto de la soledad. Ésta, a la vez de ser la soledad del genio o del mendigo, podría clasificarse como la soledad del burgués que se devana en horas al solaz de la comodidad o bajo el abeto de la inconsideración. Pero en “Molina” esto no es así, la soledad surge como un estado condicional, al punto de apelar a la conformación de la identidad, y, además, al hecho de acceder a esa ubicuidad antes dicha, esto es, la de estar en todas partes, incluso, en todas las partes de la palestra del ejercicio literario: “Mi intento supera mi vida / supera mi cuerpo /pero no mi nombre. /Soy Eduardo Molina Ventura, /el chico Molina”. Se observa próximamente una entrega definida, que habrá de ser juzgada al tenor del lector ideal, una abnegación al compás de la renuncia: “El lector tiene la palabra”.
La voz en tanto que voz autorreferente se percibe como un sujeto que se inmola ante la canonizada voz de los vástagos poetas de la tradición literaria chilena. Se inmola porque cree en el dolor, en la autoflagelación de la codificación. No en balde, Fernández dice al final del poemario: “Es el dolor base de la humanidad”. He aquí que se arriba a un modo no peculiar de entender la vida o la realidad. Todo es imaginario, menos el dolor. Hay una cultura que sobrelleva el autor, un modo de padecer. Si el dolor es la base de la humanidad, todo lo que hace el humano es padecimiento, aunque un padecimiento redentor pueda ser. Por este camino es posible centrar una idea presente en “Molina”. A Guillermo no le hace sentido la palabra patria, puesto que prefiere su “contrario”: “Matria”. Este guiño no es ingenuo. Nietzsche postula en el “Ocaso de los Ídolos”: “En la doctrina de los misterios lo que se santificaba era el dolor, los dolores de la parturienta santificaban el dolor en general, todo el devenir y todo desarrollo, lo que garantizaba el futuro, implica dolor.” Con esto, se rasga una abertura en el poemario. Ante el dolor como padecer es más pertinente lo “materno”, el retorno al origen, el dolor partúrico, aquello que “derrota” la jerarquía, el deseo y/o la necesidad por situarse. El autor finalmente se robustece, se libera, la poiesis se torna única, viene la emancipación del “hacedor que hace”, vale decir, del poeta, del chico Molina, el poeta que vence la soledad y el dolor, aparentemente, tal vez sin saberlo, tal vez sabiéndolo, lo importante es esto, la poesía, o bien, ser poeta sin haber escrito ni siquiera un solo verso.
En suma, el poemario hace reflexible la cuestión sobre qué se es al ser poeta. Si la palabra no nombra la cosa, quién es el chico Molina. Quizá en ese no escribir y vivir poéticamente se sitúe la realidad de las cosas. El poeta inmediatamente es el poeta sin obra, que sólo vive sin nombrar(se), que hace suyo el éxtasis. El cerco parece ser superfluo, pues, lo que hace Guillermo, con esto, es situar a Molina (que es él mismo), en el lugar más preciso, en la identificación tácita del poeta chileno, en la no circulación del poema, en lo ubicuo, en lo contrario a esa página en blanco, en la página que liga. El chico Molina sabe que el silencio es el verdadero poema, sabe que ya no hay vuelta atrás, que no escribir es escribir el poema por excelencia.
Hic est liber carminum