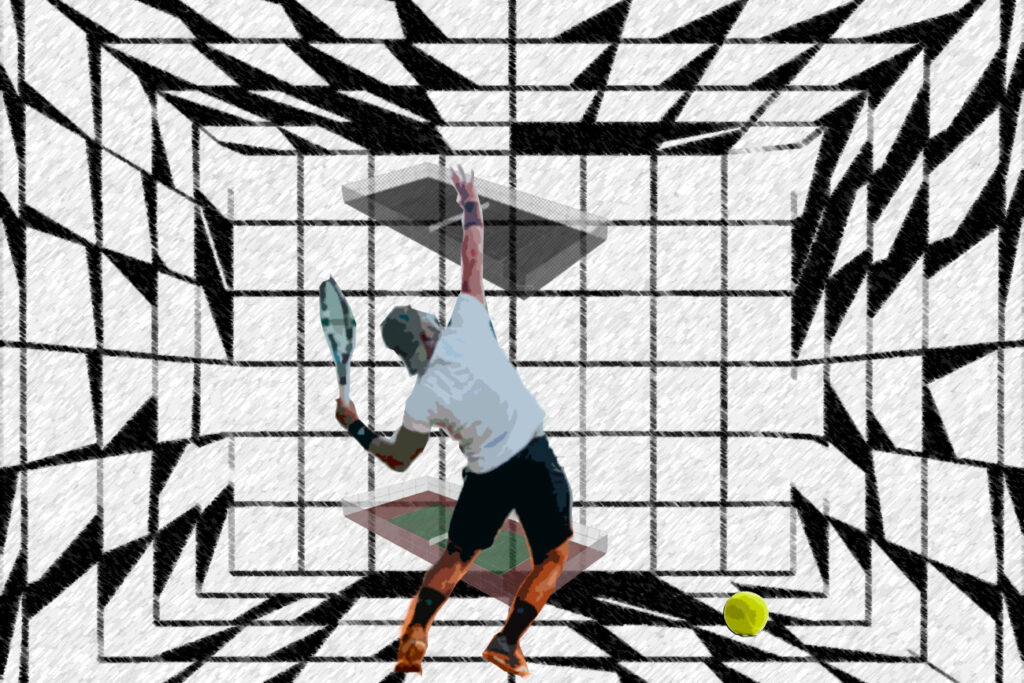
Sos dos
Sos dos, repite.
Había pretendido no oírlo, pero su insistencia me obliga a voltear hacia los lugares de enfrente, desde donde viene la voz. En un gesto minúsculo, incontenible, mi nariz se contrae con desagrado al encontrar de frente esa sonrisa enorme que, desproporcionada, expone algunos dientes opacos y otros que, como se dice, brillan por su ausencia. ¿Lo habrá notado? Por un momento siento miedo de que sea agresivo, de que haya detectado mi rechazo y me ataque, pero enseguida entiendo que es inofensivo.
Me mira fijo, con la sonrisa sostenida, expectante. No tengo la menor intención de preguntarle nada, no quiero provocar la conversación. Tal vez por eso repite la frase. Sos dos, dice de nuevo y sólo atino a pensar que es uno de esos loquitos de feria que flashean con que son videntes o médiums o algo por el estilo. Un chanta de esos que se piensan que pueden ver el aura de la gente. Dos halos de distinto color debe ver el tipo alrededor mío y tengo muy pocas ganas de saber si es por misticismo o porque está pasado de pegante. Me dispongo a ignorarlo, pero el sujeto muestra que es capaz de mayores adefesios. Abre la boca como para generar un gran vacío en las ya perjudicadas filas de dientes y agita la cabeza con un desmedido entusiasmo que no sé si interpretar infantil o llanamente imbécil. Sos dos, insiste.
Ante semejante gesto, lo miro con atención y me da la impresión de que lo retorcido de la dentadura altera también el sentido de lo que dice, que lo que yo había escuchado no era lo que él quería decir. ¿Cómo?, le pregunto por impulso y en ese mismo instante caigo en cuenta de que acabo de condenarme a una interacción que no quiero tener. Las otras personas desperdigadas en el vagón, que habían ignorado también esos primeros llamados por temor a que estuvieran dirigidos a ellas, relajaron hombros, cruzaron piernas. Me llamaba a mí y los demás pasajeros se aliviaron de saberse excluidos de esa conversación.
Me responde con la misma frase, aunque esta vez, sabiendo que lo miro, se esfuerza en pronunciar con lentitud y la articulación patética de ese contubernio de dientes, saliva, labios, lengua y mugre me muestra que algo le impide a la lengua tocar el paladar. Tiende un brazo hacia el frente al tiempo que echa el torso hacia mí sin cerrar la boca, sin pestañear. No entiendo si sonríe o si esa mueca inmunda es una emoción que no logro explicarme porque su dedo, cubierto de mugre, con grasa arrellanada en los contornos de la uña, una uña amarilla, larga y gruesa, me distrae cuando amenaza con tocarme. Una vez más me repliego y mi cara de repulsión es ahora evidente. Sé que es evidente porque las mismas personas que antes se aliviaron de no tener que interactuar, ahora me miran de reojo, con rechazo. Incluso un señor de barba muy bien recortada resopla al ver mi expresión y regresa a su lectura del diario. Vuelvo al dedo que me apunta y entiendo que no pretende tocarme, sino que señala por encima de mi hombro, atrás de mí, donde asoman, por fuera de mi mochila, los mangos de mis raquetas de squash. Que son dos. Por si se rompe una cuerda, respondo con naturalidad forzada al sujeto que me apunta y espero que el resto de la gente aprecie mis buenas intenciones. Nadie da señales de aprobación, ni de complicidad, ahora se hacen los que no miran, los que no escuchan.
Con los deportes de raqueta es así, explico, si le pegás muy fuerte a la pelota, a veces se rompen las cuerdas y está bueno tener una de repuesto para no tener que suspender el partido. Me mira. Su quijada ahora se mueve como si mascara un chicle, pero en el interior sólo parece haber un masacote denso de baba y moco que chasquea con cada vaivén de la mandíbula inferior. La boca se me retuerce del asco, me resulta insoportable escuchar el sonido pastoso que da tumbos de un lado a otro de esa cavidad grotesca que el tipo lleva por boca. Volteo para otro lado y entonces me cruzo con la mirada de desprecio que me lanza una de piernas largas que no deja de abrazar su Stanley con un brazo distinto al decorado con el tatuaje de un helecho. Trato de recomponer mi expresión. La sanción silenciosa de esa chica me avergüenza. Miro a los demás pasajeros. Algunos me ven; ninguno con simpatía. Miro al tipo de la sonrisa de nuevo y no puedo evitar un nuevo golpe de repulsión. El tronido de su boca me suena cada vez más cerca, profundo, en el tímpano. Se me contrae la cara, los ojos necesitan apretar los párpados, es una reacción instintiva, es supervivencia. Trato de dominar mi cuerpo, de volver a un punto cero de expresividad, de contener cualquier marca de afección, pero la gente resopla, niega con la cabeza en silencio después de mirarme de manera furtiva, pero no dicen nada. Reprueban. No dicen nada ni a mí ni al fisura este que tengo enfrente, pero juzgan. Les parece que soy un insensible, un chabón con privilegios superado de sí mismo que se caga en todo.
¿Qué? Sí, ¿qué? A vos te estoy hablando. ¿Querés charlar con él, te parece que soy un hijo de puta por no estar encantado de charlar con este tipo? Te cambio de lugar, convídale un mate si mi actitud te parece ofensiva. Dale. ¡No me calmo un carajo, señor! ¿Qué te pensás, que soy un imbécil? ¿Que no me doy cuenta de que me miran, de que les parezco despreciable? Es él el despreciable, no yo. Pero queda mal decirle a él que es repulsivo, queda mal y se van contra mí. ¡Hipócritas!
La del mate me responde. Dice, no sé bien qué, pero no para de hablar con un tono agudo de gallina perseguida. No le pongo atención, miro de frente, a la pared del túnel que continúa mientras avanzamos y se interrumpe por una lamparita, por una viga de hierro. La sonrisa del sujeto ha pasado a ser un gesto incomprensible entre sorpresa y temor. Al menos detuvo su mascar de mocos.
La gente me mira, ahora decididamente me desprecian. Susurran unos con otros, algunas personas ni se molestan en hablar bajo. Qué desubicado, le dice una señora a otra que agita la cabeza en negación y comentan después entre varias. También con la del mate.
El vagón se detiene y las puertas se abren. La del mate baja, pero se queda a un costado mientras suben otros pasajeros, varios. Ella espera a que se cierre la puerta y antes de que el tren arranque, desde el otro lado del vidrio, mueve la boca bien grande: facho.
El fisura se me ha perdido de vista entre toda la gente que ahora se interpone de pie entre él y yo, entre casi todos los que me miraban y yo. Me acomodo en el asiento, paso mi mochila hacia adelante y abrazo las raquetas contra mí. El vagón recupera la marcha y vuelve al sonido combinado de ruedas sobre el riel, de frenos, del ir y venir de los carros en el balance de pesos. Bajo en la siguiente, como siempre, para hacer conexión.




