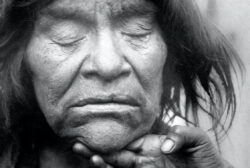Apuntes no tan Bellos. Una lectura actual a La Chica del Crillón, de Joaquín Edwards
La vanidad de ciertos ejemplares de la socialité está más que documentada. Así lo sabe toda una tradición literaria que puede leerse con ojos que —si bien no me atrevo a caracterizar como sociológicos— al menos nos permite establecer perfiles mediante el uso de la mirada chismosa. Jóvenes provincianos que buscan recuperar el honor de sus familias caídas en desgracia económica y nuevos ricos que añoran un puesto en las angostas mesas de quienes ostentan nombres vinosos, son solo muestra de un retrato que se ha ido configurando con ayuda de la narrativa: “Se vive de apariencias, y la pobreza va estrechamente unida al prestigio”, escribió Joaquín Edwards Bello en La Chica del Crillón (1935), una novela que indaga en las desventuras de una mujer que debe mantener la fachada de riqueza mientras en casa apenas había para alimentar a su padre enfermo. Pero, ¿qué tanto queda de esos años? Los grandes avances, además de los importantes cambios culturales podrían hacernos pensar que poco o nada tenemos en común con la sociedad de esa época; sin embargo, las escrituras del cronista podrían llegar a hacernos pensar todo lo contrario.
Un poco de contexto. Los locos años 20 habían traído bonanza a nuestro país, los adolescentes completaban su educación en colegio inglés y las niñas, en las monjas. La prosperidad económica se exhibía en las fiestas de salón decoradas al más puro estilo europeo y en los paseos al campo arriba de los modernos automóviles recién llegados desde el viejo continente. Pero los ‘30 trajeron consigo una de las crisis más importantes y Teresa Iturrigorriaga, nuestra heroína, sí que supo experimentar los contrastes: “Me han ocurrido cosas extraordinarias, las que confieso en este diario”, dijo la joven, dejando esta historia sobre el escritorio de Edwards Bello, quien por esos días publicaba para La Nación, lo que facilitó su circulación.
En este relato en primera persona Teresa nos revela que su familia ya no es rica, pero que gracias a que sus padres, abuelos y tatarabuelos sí lo fueron, sabe hacerse la oligarca. Para ello remienda una y otra vez los vestidos y las medias, se calza sombrero y se adorna con una que otra joya que ha podido rescatar desde las casas de empeño: “En un periquete quedé lista; me puse rimmel y rouge hasta decir basta, sin escrúpulos, recordando que la princesa de Mónaco se puso colorete para ir a la guillotina”. Las tensiones entre lo público y privado son los ingredientes que dan más sabor a las peripecias de Teresita quien, con más creatividad que recursos, trata de armar un outfit coherente con su apellido —con muchas erres, por supuesto— y sale a la calle para, como pueda, conseguir algo de dinero, cobrar por algún favor o realizar alguna tarea esporádica que le permita abastecer la despensa. Todo lo anterior mientras las tripas reclaman de hambre.
La vida para ella es terrible, pero nunca tanto como para tener una actividad asalariada. En este sentido es curiosa la noción de empleo, en que la obra señala serias diferencias entre el trabajo del obrero y el que realizan los acomodados de siempre —spoiler: solo uno de ellos ha agarrado pala alguna vez en su vida—.
porque estoy al borde de la caída al hoyo donde me espera el trabajo a jornal que chupa la sangre. Si no me salva un milagro, tendré que aceptar un empleo de dactilógrafa en esos Departamentos sociales que inventan los novelistas para tener papel del Gobierno y oficinas con calefacción para escribir sus leseras.
Pero la crema capitalina del periodo también se divierte y El Crillón es el centro social escogido por el selecto grupo: “En el Crillón se habla de Europa, de amor y de piojos”. Es una gran metáfora del juego de las apariencias. Allí se escucha jazz, se bebe whisky y gin de procedencia desconocida: “Se falsifica de todo…”. Sin embargo, pese a sus pliegues, Teresa encuentra aquí un vínculo que le asegura la pertenencia a ese mundillo —además del linaje—. Visitado por diplomáticos, nuevos ricos, gente viajada, el Crillón opera como una vitrina que manifiesta cierta uniformidad de carácter en este sector social: “Los chilenos somos los mismos en todas partes: la Totó, la Pirula, la Yale, la Cotoca, la Chichí, la Rinrín, el Chañado, el Pocholo, el Pipo…”. Las niñas se prestan los vestidos para no repetirse —que nadie vaya a pensar que no tienen para comprarse unas pilchas— en tanto van desapareciendo uno a uno los chiches que decoran los ostentosos salones que, es probable, alguno de los distinguidos comensales habrá llevado a sus bolsillos por equivocación.
Todos cargan con un apodo, un secreto a voces, alguna plata mal habida pero, sobre todo, con algún interés que les hace habitar con frecuencia el espacio: reconocimiento, contactos, un negocio, lo que sea para mantener el estatus una vez terminada la fiesta. Al exterior de esas paredes, Chile es una mezcla ambivalente de lujo y miseria travestida, pero son variados los aspectos que delatan una recesión: la ropa remendada, las deudas impagas o lamer los platos hasta dejarlos limpios. Aunque trate de esconderse, la pobreza que se relata incluso tiene olor propio, ese tufillo a trabajador transpirado que se reconoce en la vía pública, tan distante del buen gusto y de tener plata.
La vida política también tiene engranajes particulares y tampoco escapan al retrato de Edwards Bello. Los cargos se describen como premio de consuelo para quienes han perdido su fortuna y buscan obtener alguna renta valiéndose de un quehacer ad hoc: “Figurar en la política” era lo que quedaba si no se había tenido éxito en lo que realmente importaba: el mundo de los negocios. Así sucedió con Gastón —el galán de Teresa—, quien lejos de ostentar una posición motivada por el bien común, tras quedar fuera de la diplomacia española, dejó en evidencia su verdadera naturaleza: un hombre ocioso, sin talento y adicto al juego.
Cualquier parecido con la realidad actual descrita puede ser mera coincidencia, aunque podría suceder que solo hayan cambiado las locaciones. El Crillón es hoy una galería que alberga tiendas y una cafetería, un sitio de paso en Santiago Centro que está muy lejos de ser el barrio escogido por los dueños del capital para ver crecer a sus guaguas de aspecto nórdico, pero, ¿hacia dónde se dispersaron? ¿Podría ser Miami el nuevo Crillón? Se dice que la muerte de Mary Rose Mac-Gill marcó el fin de la socialité chilena, ¿hacia qué lugares ha confluido la diáspora?
La política actual es otro asunto —qué alivio—, tanto así que por estos días es cosa bien valorada. Qué bonito luce tener un lugarcito en el congreso, o bien, saltar de este peladero como embajador en algún terruño ajeno a este continente. Eso sí, sería impensado que en estos tiempos los altos cargos fueran designados a modo de favor. Qué miedo da solo pensar en esta idea. Por fortuna la democracia nos protege —o eso pensamos— de que algún heredero inútil, o que el hijo de algún oligarca trasnochado se transforme en un “servidor público”. Da terror pensar que de una manera u otra nuestra sociedad se haya quedado cristalizada en el siglo pasado, ¿o no?
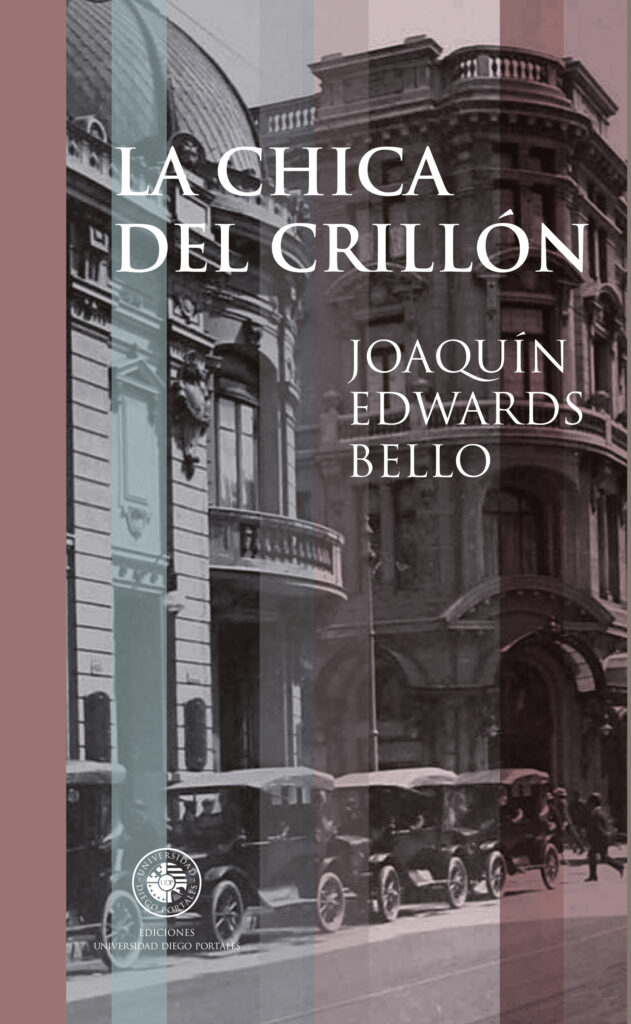
Joaquín Edwards Bello, La Chica del Crillón. (Santiago, Ediciones UDP, 2023.)