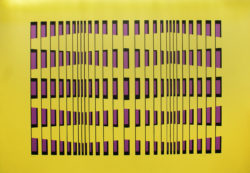Sobre monstruos de tiempos mejores
Cuando recibí las especificaciones de la mesa, quedé un poco descolocado: “monstruos de tiempos mejores”[1].
Había pensado leer el artículo escrito para Carcaj. Ciertamente se trataba sobre los monstruos, pero tenía muy poco que decir respecto a los tiempos, al tiempo, a la época, a las épocas; quizás debido a la no tan secreta esperanza que me habita de que la ciencia moderna nos revele que se trata, junto con la ciencia moderna y sus otras determinaciones, de invenciones del siglo 19.
De todas formas, me pareció intrigante el encabezado: “monstruos de tiempos mejores”.
No estaba muy seguro de qué significaba.
Los tiempos mejores se me suelen presentar como una terraza, unas latas de cerveza, unos panes, unos amigos, jamón y queso. Nunca me imaginé que en tal panorama mental hubieran o faltaran monstruos. Sin duda no los veía, aunque pudiera que estuvieran escondidos en los closets de la casa o entre la plantas del patio. Pero me parecía una carencia de juicio monumental no haber precedido tal momento de plenitud existencial con un aseo profundo para asegurarme que nadie se sobresaltara y diera vuelta la mesa o desapareciera yendo al baño.
Pero luego razoné: si los tiempos eran mejores, ahí debían haber monstruos mejores.
¿Mejores para quién?
Si para los monstruos, supongo que esto significaba la purga de sus filas de maniquíes de látex, primates oportunistas e iguanas con leucemia hipertrófica. Significaba la eliminación de las determinaciones accidentales y demasiado materiales del concepto, una monstruosidad pura, desatada e inconmensurable. Una noche eterna, si se lo quiere, eternamente sin luna.
Pero claro, eso sonaba como un desastre para nosotros. Ciertamente parecía una forma complicada de entender la frase “tiempos mejores”.
No, los tiempos eran mejores para nosotros.
Pero entonces, ¿qué pasaba con los monstruos? ¿Nos iban a dar miedo, sin amenazarnos? ¿Se iban a volver recursos pedagógicos? ¿Iban a estar a disposición para arrendarlos? Pero claro, había que mantener un equilibrio. A fin de cuentas, algo de la amenaza debía permanecer si es que estos sujetos no iban a quedar reducidos a payasos, entretenedores o animadores de matinal. Y esto es bajo el supuesto adicional de que la eliminación de las características nocivas de algo siempre sea en nuestro mejor interés.
Puede que todo esto resulte un poco confuso. Que parezca que no estamos llegando a ninguna parte. Si es así, es tal como me lo parecía en ese entonces.
Decidí hacer lo de siempre: no dejar ir el problema. Lidiar con él hasta que dejara caer un hecho concreto y diáfano. Y mientras bosquejaba los pasos de este plan, me quedé dormido en el sillón y logré sumarle un dolor de cuello.
Esa mañana tenía que salir, porque a todas luces era una de esas mañanas en que no había comida y nada iba a pasar aparte de la mañana misma y la posibilidad de hacer algo. Las calles iban pasándome, las casas iban pasándome, los lugares donde tenía que ir se me iban pasando, lo que tenía que hacer se me iba pasando, hasta que no me quedó sino la certeza de no estar en ninguna parte y de no poder hacer nada más que ver la ciudad abrirse entre el sol sobre mi cabeza y pensar “sí, efectivamente los tiempos mejores son un tipo de monstruo”. Ahora, no era ese ni el problema ni la propuesta. Pero la noche anterior todavía estaba mezclada con la mañana, en las hojas, en las caras, los pensamientos de la noche anterior revueltos en mi alma o revueltos con mi alma o revueltos entre mi alma y esta idea, a pesar de su desconexión con lo otro, me entregaba una completa paz mental.
No recuerdo a qué llegó esa mañana ni qué pasó el resto de ese día. Pero la idea quedó. Hasta el punto que cuando me senté a escribir esto, no tuve forma de sacudírmela de encima. No me quedó más que seguirla, escribirla y tratar de convencer a todo el mundo que así era.
Si los tiempos mejores iban a ser de alguna manera monstruosos, tenían que ser de alguna manera divinos.
Claro, hay algo que falta aquí.
En el artículo anterior, el artículo que no estoy leyendo, señalaba que la palabra monstruo tiene su origen en una serie de palabras latinas para indicar las formas en que se manifestaba la divinidad en nuestro reducido mundo humano. Entre sus pariente más cercanos estaban el portento, que indicaba como gesto del dios. Se hallaba también el prodigio y la predicción, los que anuncia por adelantado el destino, es decir la voluntad divina. Y claro, el monstruo, cuya semejanza con ese verbo tan presente, el “mostrar”, no es casual, puesto que precisamente muestra al dios. En los griegos esto es claro: los monstruos son las huellas de la acción divina en nuestro mundo. El minotauro, la gorgona, los cíclopes…son todos el resultado de alguna cagá que se mandaron los olímpicos o de sus intentos catastróficos por influir en nuestro mundo demasiado frágil y restringido. Como dicen, “por sus obras los conoceréis”.
Aun así, la forma en que el monstruo muestra no es a la que estamos más acostumbrados. Pareciere que la monstruosidad prospera cuanto menos se deja capturar por los sentidos. No por nada, como escribí, en las películas la aparición del monstruo marca el comienzo de su desgracia. Una vez en la luz, comenzamos a asimilarlo visualmente, y a asimilarlo a las cosas cotidianamente menos monstruosas: animales, objetos, personas, sentimientos. Finalmente, cuando queda completamente al descubierto, podemos lidiar con él como con el resto del mundo. Queda expuesto a nuestras herramientas, a nuestras jaulas, a nuestras armas. Se convierte en aberración, en animal, en fantasma, y eso hace retroceder definitivamente lo que hubiera de divino, más allá de nuestro mundo. Aun así, si el cadáver sigue siendo terrible, es porque quedan las huellas de lo que se ha retirado. En efecto, parece que lo verdaderamente monstruoso es aquello que no podemos ver aun cuando está delante nuestro, que existe pero que no podemos entender, a lo que ni siquiera podemos asignar un lugar, que oímos sin localizar. Así es como se presenta más claramente: en el horror que nos causa su inconmensurabilidad y el desbordamiento de nuestras capacidades Es esto lo que nos reduce a un lugar insignificante, nos revela a la merced de algo infinitamente superior que se agita, sin nuestro conocimiento, bajo cada objeto de nuestro mundo, dándole una dimensión en la que solo podemos perdernos para siempre. Lo monstruoso es el mostrarse de lo que no puede ser visto.
Aquí se revela más fundamentalmente su conexión con los dioses. Éstos también prosperan en las sombras. Los más sabios, en términos comerciales, son precisamente los que nunca se muestran. Cuya figura permanece velada, cuyas palabras nos llegan siempre por intermediarios. Coincidentemente, al elevarnos de este mundo, labrado tan minuciosamente a la medida de nuestras capacidades, hacia la esfera de lo divino, las cosas se vuelven progresivamente más raras. Mientras aún podemos ver, vemos cosas que no quisiéramos ver y mientras más alto nos elevamos, más monstruosas e incomprensibles las visiones. Los místicos no nos ahorran profusión de humanoides con cada vez más alas, ojos y bocas. Criaturas que inquietan a la mente más de lo que le transmiten la paz divina.
Podríamos decir que la única diferencia entre dioses y monstruos, es que los primeros evitan mostrarse del todo, mientras que los segundos se nos presentan directamente a través de una ausencia parcial o dándonos solo puntos para que los conectemos. Quizás por eso los dioses evitan morir. A fin de cuenta el morir es la forma más completa de salir a la luz. Pues a penas nos encontramos frente a sus cadáveres, no podemos negarlos a ellos, a su monstruosidad y la monstruosidad de haberlos estado sirviendo. Completamente expuestos, los dioses sufren un proceso semejante a los monstruos, pero, podríamos decir, entre esferas más altas. Sus partes nos resultan grotescas, su interacción malsana y su figura producto de una imaginación difícil de comprender. No por nada, los dioses pasados siempre resultan amenazante. Borges retrataba a los dioses antiguos volviendo de unas largas vacaciones, solo para ser fusilados por la humanidad, que buscaba librarlos de su monstruosidad. Mientras los monstruos se sustraen a nuestro agarre, conservan parte de un poder ilimitado en su calidad de emisario divino. Por su lado, al morir, los dioses se revelan como monstruos.
Ahora, nunca tuve mucha duda que los tiempos mejores fueran dioses, dioses luminosos, dioses poderosos. Conocimiento popular es que allá por el 18, cuando los hombres empezaron a dudar de los viejos nuevos dioses, los reemplazaron con todo aquello que pretendían lograr. Y el siglo veinte estuvo ocupado la mayor parte de su tiempo yendo tras del uno y tras del otro, montando un altar, armando el siguiente con los restos del primero y movilizaron cientos de millones de personas, de recursos y palabras de un abismo al otro.
Dioses que no dejaron de fallarnos. Dioses que se mostraron demasiado, se mostraron demasiado sedientos, demasiado impacientes con el tamaño de nuestros mundos, con las almas que contenía, con la sangre que se podía derramar. Dioses que no supieron mantener la circunspección divina y terminaron por agarrarse a palos los unos a los otros. Descuartizados sobre los campos, nos dejaron solo su sonrisa, como burlándose de nuestra credulidad. Quedamos desconcertados, sin ser capaces de ver del todo o entender del todo los hechos y las cosas que teníamos ahora entre las manos, exclusivamente nuestras manos: el exterminio, la destrucción, la expoliación. Exactamente como frente al cadáver de un monstruo.
Hay que tener fe, es el clásico consejo. Pero si aun queda duda respecto a que la duda está justificada, basta ver de la mano de quién vienen los tiempos mejores esta vez. Los dioses, aun reformados, son dioses; muy poco se preocupan con los destinos de los hombres.
Ahora bien, no hay mucho que pueda agregar a lo anterior. Pero habiendo establecido que hay bases para pensar que los tiempos mejores son monstruos, podemos preguntarnos qué clase de monstruos son, qué tan grandes y cómo se comparan con el resto. El clásico ejercicio taxonómico cuya capacidad para distraernos nunca se agota.
Si los tiempos mejores habían prometido ser grandes dioses, debían ser monstruos terribles y de gran envergadura. Algo así como King Kong o esos titanes de Marvel, pero menos venal, más comprometido. Algo cercano al horror cósmico. Ciertamente la Biblia nos dice respecto a los preliminares de los tiempos mejores que “el ángel meterá su hoz en la tierra y vendimiará la viña de la tierra y lo echará todo en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar será pisado fuera de la ciudad y brotará sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de mil seiscientos estadios.” Sin duda un buen argumento para desear que el presente gobierno se quede corto en sus promesas electorales y nos deje tranquilos en nuestros tiempos decididamente no mejores.
Pero la verdad es que no encontré nada parecido al mirar por la ventana. A pesar de lo que algunos desearían, parece que en este siglo nuestro, decididamente más introyectado que el anterior, los tiempos mejores tienen una expresión más modesta. Menos llamativa, pero más constante, menos energética pero más profunda, menos destructiva, más corrosiva. Ciertamente no una súper estrella dentro del espectro monstruoso, sino un trabajador aplicado, una presencia gris, un subordinado de tercer o cuarto nivel. Y después de mirarlos un largo rato a la cara, me pareció que veía un espectro bastante común, un dybbuk.
Dybbuk, derivado del verbo hebreo dabaq, “agarrarse”, “pegarse” o “adherirse”. Es decir, una adherencia o añadidura. En un chileno más castizo, deberíamos decir alguien “pegote” o un “lacho”.
Hoy en día, parece que así trabajan.
Cargamos con el dybbuk permanentemente. Es una sensación molesta, pesada, que se arrastra. Algo que se niega a dejar este mundo, pero a lo que constantemente se lo está llevando el viento. Adherido a nosotros, nos cuesta una gran cantidad de energías mantenerlo donde no debería estar y así todo se hace más difícil. Nos cuesta levantarnos, nos parece que nunca llegamos a ninguna parte, cualquier frase se nos hace complicada, cualquier pensamiento se enreda, cualquier actividad nos parece demasiado y cualquier persona un desafío. Como un escrito antiguo dice: “Son innumerables los ejemplos de algo que se adhiere a otro, lo consume y lo daña” (Tsuretsureguza 97). Entre los que contamos: familiares muertos, ex parejas, proyectos sin realizar, matrimonios fallidos y, por supuesto, los tiempos mejores.
Como todo dybbuk, los tiempos mejores operan anidando en nuestro interior, infiltrándonos lentamente, lo que usualmente se llama una posesión. Claro, exactamente lo mismo que un resfrío pero en un plano más fundamental. Pues se trata del no-ser que infiltra a lo que es y desvía poco a poco su entidad a cambio de conferirle su vacuidad. El resultado final es la desaparición de lo que es y la instauración de lo que no es.
Puede que nos pesen como lo que no es, pero podría ser. Los tiempos mejores que nos perdimos o nos hicieron perdernos. El mundo a nuestro alrededor que siempre nos traiciona y se nos queda corto. Esa alegría que se sigue demorando, que nos deja en un estado de espera permanente aunque no queramos seguir esperando. El mundo que no es en todo lo que es.
O puede que lo que nos pese sean los tiempos mejores establecidos y concretados de otros. Más que agarrarse a nosotros, entonces, nos agarran, nos atrapan. Las cosas que tienen que ser de una manera. La gente que tiene que hacer ciertas cosas y ser de cierta forma. Las calles que llevan siempre a los mismos lados y los fines de semanas en que siempre se hacen las mismas cosas, las vacaciones que se pasan en los mismo lugares, las fotos que toda familia tiene y las familias que tratan de ser todas la misma familia. Nunca se nos para de informar dónde está lo bueno o lo malo, pero si nos queda alguna duda se nos dice que llegamos tarde a la reunión ejecutiva y que lo que nos corresponde es aprendernos las instrucciones. El mundo que es, insistiendo en negar lo que puede ser.
Y, por supuesto, el dybbuk proyectivo, el que captura haciendo ver a alguien en el otro “tiempos mejores” que le resultan monstruosos, enarbolados, como corresponde a la conexión con la divinidad, como un “discurso mesiánico”. El resultado es la desconfianza perpetua, la persecución eterna y salvaje, el apego ciego a ciertas formas de vida que nunca existieron del todo y su imposición violenta, para hacerlas existir absolutamente. Esto es, la captura a través del miedo, no de la nostalgia. Sin embargo, de triunfar, le basta con capturar una cuantas mentes para capturar sociedades enteras como mencionamos justo antes. El mundo que no está en ninguna parte proyectado sobre los otros.
Supongo que en ciertos casos, cada forma sirve para distinguir entre tipos de dybbuks. Pero tratándose de los tiempos mejores, quizás sea mejor pensar en un ciclo de vida. Al menos eso parece cuando hablamos de nuestros tiempos mejores.
Ahora, se me puede objetar que, precisamente mirando nuestra historia, hay posesiones justas. Que a veces es la única forma de evitar seguir poseído. Ciertamente, a veces la única forma de combatir las posesiones que estructuran nuestro mundo es con la fuerza de otra posesión. La tradición judaica recogía esto bajo la figura del Ibbur, la posesión benéfica, realizada por un espíritu sabio. Pero aun así era necesario el discernimiento de un rabino experimentado para pronunciar la posesión como tal. Ahora, al menos a mí, me falta el entrenamiento talmúdico necesario para distinguir y, hasta donde sé, el recurso a la aprobación rabínica no ha probado el paso más frecuentado en la estrategia revolucionaria. Por otro lado, usar las voces que nos poseen como justificación objetiva parece una receta más segura para dar otro paso dentro de Gehenna que fuera de él. Quizás haya que conformarse con la regla heurística: siempre es complicado pretender que en una posesión somos nosotros los que estamos a cargo.
Entonces ¿debemos temer todos los tiempos mejores? ¿Son todos los tiempos mejores monstruosos? Quizá. No podría decir con certeza, pero al menos parece aconsejable siempre manejarse con cautela frente a ellos. Recordemos que esto no significa rechazar la idea de que en algún momento las cosas puedan ir mejor, incluso aquí, incluso para nosotros. Lo cual no significa que la forma de llegar a eso sea escuchando voces fantasmagóricas que nos hablan desde el otro lado de la noche.
¿Es la única forma de tener tiempos mejores sin tiempos mejores? Un hombre tomó lo que tenía a mano para que llenara el espacio de lo que no podía ver, de lo que no podía tocar ni podía entender, de la divinidad: un carnero, un espíritu, un sueño. A cambio, un poco de estabilidad le fue concedida, para hacer crecer su número, para hacer crecer sus huertos y, en cierta medida, disfrutar sus tardes. Pero con ese gesto, se colocó a sí mismo en el hueco que llenó, se ocultó allí por lo que fuera que durara esa estabilidad, se convirtió en la base del mundo para todos los que vendrían después.
Lo ideal sería un mundo autónomo, un mundo sin dioses ni monstruos. O pluralidad de mundos autónomos. Pero precisamente se trata menos de la posibilidad que de trabajar con lo que tenemos: sería bueno que en tiempos mejores nuestros dioses y nuestros monstruos se hagan pequeños, tal como lares y penates. Puede que decidamos comprarlos en la feria o nos los dé algún amigo, sean una herencia o vengan con la casa. Algo que podamos cambiar, olvidar o perder sin mucho problema, que ocupe un cajón o el fondo del horno, de forma que sepamos donde están y así nadie se lleve un susto al pasear por nuestra casa o desaparezca yendo al baño. En última instancia, sólo una parte más del mobiliario.
[1] Nombre de la mesa de conversación organizada a partir de la convocatoria de Carcaj a pensar en torno a la monstruosidad y sus distintas figuras en nuestro presente, en el 2do Festival del Libro y la Palabra, organizado por Lom Ediciones en mayo del 2018. (Nota de Carcaj)
*Imagen de portada: Fotografía de Nicolás Slachevsky