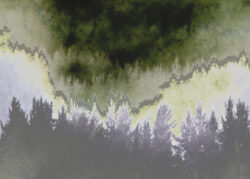Ilustración: Van Gogh, "La ronda de los presos" (detalle)
Tiempo y cuarentena
No se ha escrito aún sobre cómo hemos experimentado el tiempo en este insólito experimento social llamado cuarentenas, o cuarentenas dinámicas, para hablar en chileno. Hay por lo menos dos tiempos: el tiempo de los relojes, y el tiempo subjetivo, el tiempo real, como decía Bergson, y que, al final, es el tiempo que realmente nos importa. Al principio, los días transcurrían muy rápido, lo cual me parecía bien pues hacía la cuarentena más tolerable, pero ahora, que los días están soleados y las lilas comienzan a brotar de la tierra muerta, como diría Eliot, el tiempo se me hace pesado, atosigante. El calendario dice que han pasado siete meses, pero según mi estado de ánimo, pueden ser dos semanas o dos años. Todo eso me ha llevado a recordar a mi abuela. En sus últimos días, ella repetía con frecuencia, por las tardes, que el día se le había hecho largo. Parcialmente inmovilizada por las enfermedades y —cómo no— por el transcurrir del tiempo, sus días consistían en levantarse, mirar a la doctora Polo en la Red e irse a acostar apenas anochecía (esa puede ser una metáfora de la vida: un interminable mirar a la doctora Polo esperando que acontezca la muerte). Escuchándola quejarse contra el paso de las horas, a mi me parecía que ella misma habitaba una línea temporal distinta y, quién sabe, puede que así haya sido. Tal vez la cercanía de la muerte le había situado en otra perspectiva, tal como a los niños la cercanía de la vida los hace experimentar —nos hacía experimentar—, los días como si fueran siglos. Mi abuela a los ochenta y cinco años ya lo había vivido todo o casi todo, y quizás cada día, para ella, no era más que una incesante repetición de una película cuyo desenlace ya conocía. Los niños en cambio no han vivido nada y cada rincón, cada mueble, cada sombra, llama su atención con tal intensidad que parecen congelar el tiempo. Ambos casos —mi abuela y los niños— prueban cuán distintos somos nosotros, o la mayoría de nosotros. El tiempo se nos escapa y precisamente para eso, por ejemplo, inventamos tecnología: para ganar tiempo. La tecnología es una suerte de conjuro, de juego de manos, con el cual nos permitimos creer que somos eternos, aunque, a fin de cuentas, nadie vence al tiempo, el amo supremo, como diría Hegel.
Cada uno de nosotros ha atravesado la cuarentena a su manera, probablemente intentando salir dañado lo menos posible. Una amiga estaba molesta con sus padres (de más de setenta años), por su reticencia a aceptar el encierro hasta que le explicaron que se debía a la implacable consciencia de que les quedaba poco tiempo, por lo que el encierro era un lujo que no podían aceptar con docilidad. A los niños, por su parte, el tiempo les ha dolido de un modo muy específico: a través del aburrimiento. En el aburrimiento las horas también se hacen pesadas, como le ocurría a mi abuela, aunque, a la vez, en un sentido completamente distinto. El aburrimiento de los niños es remediable, el de mi abuela no.
Cuando termine toda esta procesión de encierros, liberaciones, y re-encierros, algunos mirarán esta época con resentimiento, mientras que otros, probablemente, con cierto orgullo por haberla atravesado de pie, o al menos, sentados junto al chofer. Nos reencontraremos con amigos o familiares, luego de meses, quizás luego de un año, y será como si sólo hubieran transcurrido unos días. Es natural, en el encierro casi no hemos podido crear recuerdos que nos permitan distinguir entre el comienzo y el fin. Ambos puntos se confunden y todos los días parecen más bien un extenso día afiebrado. Por supuesto, también están los que mirarán esta época con dolor, con intensa tristeza, porque la enfermedad les arrebató un amigo, un familiar, una parte de ellos mismos. Inevitablemente, mirarán el tiempo previo a las cuarentenas como un tiempo irrecuperable que no supieron aprovechar junto a los que ya se han ido. Pero, en rigor, nadie aprovecha realmente el tiempo, porque no hay instrucciones para eso. Todo tiempo pasado es tiempo irrecuperable. Excepto para los niños, claro, que son sólo futuro.
Al final, toleramos la cuarentena, nos indignamos con las mentiras del gobierno, y confiamos en la posibilidad de una vacuna, porque creemos que hay aún tiempo para nosotros, es decir, que hay futuro. Cada uno, en mayor o menor medida, vive mirando el futuro. Y eso hace tolerable el presente. Porque tenemos la esperanza de que recuperaremos nuestras vidas pasadas, pero reconvertidas en futuro, es que soportamos perder nuestra vida presente. Sí sólo tuviéramos esto: la pandemia, el mal gobierno, la incertidumbre, no podríamos vivir. Pero vivimos. A medias, pero vivimos.