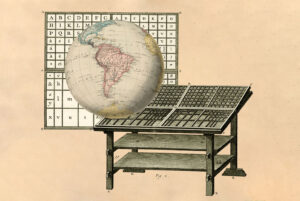Foto: Paulo Slachevsky
Edad de la Ira, de Patricio Alvarado Barría
[Sobre Edad de la Ira, de Patricio Alvarado Barría (Barcelona: Ediciones Sin Fin, 2019). Texto leído el 13 de abril de 2019, para la presentación del libro en la Librería Cienfuegos, Paris.]
*
Un estiaje define un periodo, el de las aguas bajas, tanto como la situación material de un terreno fluvial afectado por los estragos de una sequía. La palabra “estío”, ella, designa el verano, pero bajo la mirada sinestésica que hace de un índice temporal el signo de un espacio, “estío” podría también leerse alusivamente, como un nombre compuesto, el de un estero entregado al hastío. Este territorio pantanoso y desertificado, curtido por las violencias del tiempo y como quieto en la emergencia de esa misma destrucción, es el escenario donde La edad de la iratranscurre. “Esta no es una ciudad, -advierte el poema-no hay historias / hay voces que tropiezan, la escena gira y da vueltas.”
La multitud de voces tropezantes, la escena que gira y da vueltas, recrean así el paisaje de una catástrofe particular: catástrofe donde el nombre de un tal Capitán Trizano insiste, como huella central de este poemario, encarnación mítica de la violencia que la funda, y cuya referencia directa es la colonización y militarización de la Araucanía por el Estado de Chile a fines del siglo XIX, situación que se prolonga hasta el día de hoy.
El despliegue fragmentario del texto no deja sin embargo traslucir esta historia más que como fondo. Dividido en tres partes, que son como tres grados de consistencia de un mismo panorama de desolación – “Casas quemadas”, “Destierro” y “Estío” -, el libro se va articulando sobre una dispersión de escenas que son también una variación de voces, y donde lo que importa no es ya el relato ni la unidad un punto de vista, sino las posiciones virtuales que se configuran a partir de meros restos de observación.
En Edad de la Ira, Patricio Alvarado evita de este modo tomar la vía de aquella poesía política que, en el lenguaje de la nominación y el trabajo de la parte, la toma de posición, encuentra la condición de su efectividad. La historia o el territorio no aparecen aquí como punto de partida, sino rigurosamente como resultado: une herida incolora expuesta en la materia. Un mismo paisaje va emergiendo entonces sobre la tierra baldía, desplegándose entre el polo interior de un cuarto oscuro escondido bajo el suelo –“una habitación cerrada sostiene la ciudad”-, y la superficie abierta de un mapa rasgado –“abrazas un mapa para que todo se mantenga en su sitio”-. Una neblina como la que se percibe en la foto de la portada, quizás neblina o quizás el humo de un incendio cercano, se propaga cubriéndolo todo, y un teatro de sombras emerge jugando los rastros de una misma devastación: “La madera / encierra el golpe, la distancia aumenta con el humo / y el humo se arrastra, se abre hacia el pasillo”
Desertado así todo intento por hacer discurso u oficio de descripción positiva, me parece hallar en el paisaje el hecho cardinal de estos poemas. Y es que el paisaje es, como se sabe, para la poesía chilena un objeto inminentemente político. En un poema titulado Chile, Nicanor Parra escribe “Creemos ser país / y la verdad es que apenas somos paisajes”. El amor de Parra por las tarjetas postales no debiera sin embargo confundirnos, pues la frase no se agota en la identificación del país con el objeto inane de la carta fotográfica, sino que, tomada en toda su radicalidad, la afirmación más bien nos invita a cuestionarnos sobre las distintas políticas del paisaje de la que cada vez es cuestión. Así, si un Zurita, por ejemplo, encarna la vía de un paisaje de la reificación, donde la naturaleza se asoma como un objeto central atestiguando de una verdadera teología del territorio, Edad de la Ira nos pone más bien frente al paisaje abstracto de la devastación: el panorama que componen los despojos de materia olvidados tras la catástrofe, una materia que recusa toda posible unificación y que busca erguirse ella mismo como evidencia, como sujeto que denuncia. “No hay fuego sobre la zarza”, dice el poema, “ningún arbusto cumple con las reglas del mito”. Y luego, “un remolino / de hojas secas se detiene en medio del camino y arde”.
Así pues, haciendo inversión de los códigos que podrían parecer más evidentes si nos atenemos a la pura gravedad de la referencia, Patricio Alvarado antepone la acuidad de una mirada paisajística a cualquier privilegio de la narrativa territorial. Las escasas toponimias no nos señalan entonces más que un par de calles de una ciudad que podría ser Temuco, pero la ciudad nunca termina de aparecer del todo, y los habitantes originarios parecen haber despoblado completamente la tierra sobre la que las casas han sido quemadas. Navegando entre fantasmagorías y restos de destrucción, el libro se ataca entonces con crudeza a la marca de la negatividad sobre el lenguaje y la materia, exhibiendo la inestabilidad inherente al territorio de la catástrofe. Y encima del escenario solo quedan, finalmente, Celadores y Guardianes, Vigilantes y Cavadores: las figuras espectrales que rondan en este libro, vienendo a completar, quizás sin saberlo, el mandato de Trizano; los personajes que infructuosamente tratan de imponer, ya sea sobre un mapa o sobre el panorama tangible de las ruinas, un orden, orden que a cada instante es contestado por una fuerza telúrica que amenaza con desbordarlo todo. “No seremos los protagonistas de sus cuentos ni de sus moralejas”, declara uno de los versos más militantes del poema. Los verdugos son convidados a medirse frente al panorama de su propia destrucción.
De esta destrucción, sin embargo, nadie quedará indemne. Menos los ojos que, desde el poema, tratan de mirar.
En su prólogo a Proyecto de Obras Completas, el mítico libro póstumo del Topo Lira, Enrique Lihn aventura la posibilidad de una poesía contra natura, que en vez de consolarnos y hacernos soñar, tuviera por objeto el de desconsolarnos y mantenernos desvelados. El libro de Patricio Alvarado me parece inscribirse de manera consistente sobre esta tradición subterránea de una poesía de la inquietud y el desvelo, tradición de la que el mismo Lihn haría parte cuando escribe, por ejemplo, un verso tan desvelado como el que afirma “Nunca salí del horroroso Chile”. Nunca se termina de salir porque tampoco se termina de llegar: verdad de todo lugar.
Partiendo así de una alusión esquiva a la guerra contra el pueblo mapuche en la Araucanía, pero evitando construir un referente demasiado obvio, como si con ello se buscara privarnos de todo falso consuelo, de la promesa de cualquier origen que pudiera quererse ileso, Edad del Ira nos fuerza entonces también a nosotros, lectores, a medirnos ante la evidencia del destierro: destierro que no se da como desplazamiento horizontal desde un punto determinado, sino que, excediendo cualquier referencia inmediata, parece haberse esparcido sobre la superficie entera de la tierra, haciéndonosla definitivamente ajena.
“Nada tuvo que ver con la ocupación, pero no es cierto” dice el libro: “las jornadas de trabajo son duras y extensas / hay vigilantes, como en todos lados, que no he visto”.
Incierta pues la frontera entre el territorio que laceraron ellos y el territorio que perdimos nosotros, la colonización y el destierro permean hasta la intimidad de la habitación y se propagan más allá de los limites inestables de un mapa. “Los automóviles cruzan la carretera / despiertas en primera fila”. El trabajo del poema será entonces volver a mirar la materia para reconocer la consistencia de la herida y medir su índice resistencia. Su advertencia: la necesidad, por ahora al menos, de mantenernos desvelados.
Texto leído en Paris, el 13 de abril de 2019, para la presentación del libro en la Librería Cienfuegos.