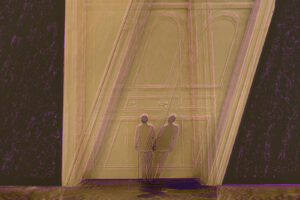Foto: Nicolás Slachevsky
El camino del perro
La vida no merece que nos tomemos el trabajo de abandonarla.
Jacques Rigaut
En el celular de Sebastièn aparece el mensaje de un amigo: ¿cerraron todo también allá? Así es, responde: bares, restoranes, cafeterías, pizzerías, pitas, cines, frites. ¿Las frites también? No, claro, estaba exagerando, ésas están abiertas, puedes comprar para llevar, o llamar por teléfono, nada más. Sebastièn está de pie a mitad del impasse Mariën, solo, a pocos metros de la rue Saint Genet, con su celular en una mano y una lata de cerveza en la otra. La Interdicción se ha extendido indefinidamente y en las calles sólo se ven unos pocos autos y algún mendigo recostado en la acera, hablando solo. A Sebastièn esta situación parece no molestarle, ni menos aún atormentarlo, más bien, viéndolo caminar por la rue Saint Genet a paso ligero, se podría decir: le entusiasma.
Apoya la espalda en las corroídas paredes del café de Luc, cuya señal de internet milagrosamente aún funciona. Desde ahí recibe y envía mensajes a amigos y amigas de Italia, Chile, España y México. Estos últimos, para él, son los más interesantes, dada su displicencia ante la Interdicción; continuamente le envían fotos en las que aparecen sentados o recostados sobre amplias azoteas ruinosas, agrupados en parejas o en tríos y hasta en cuartetos, por lo común desnudos y desnudas, bebiendo cerveza mientras buscan primeros planos de sus genitales dejándolos caer sobre el piso rojo, de un rojo desvaído, de las azoteas mexicanas. Sebastièn responde siempre con un emoticón de sorpresa, pero de verdadera sorpresa, ante tales imágenes; a otros amigos y familiares les envía stickers de admiración, como una cortesía, pero en este caso no es por compromiso, no es porque le parezca la manera correcta de proseguir una conversación o mostrar falso interés sin ofender a nadie, sino porque las fotos de sus amistades mexicanas no acaban de sorprenderlo.
No se decide si caminar hacia la estación de trenes o hacia el distrito de los impasses. Podría subir a un vagón para bajarse en, por ejemplo, Namur y caminar, beber unas cuantas cervezas, sentarse en un banco, mirar el cielo y esperar. Pero, ¿qué sentido tendría cuando la Interdicción parece apoderarse de todo?
Ahora recibe una foto aún más sofisticada desde México: el primer plano de un glande violáceo que emerge del agua de una piscina de plástico. Atrás, levemente desenfocada, se logra distinguir el rostro sonriente de su amigo mexicano y, aún más desenfocado, un paisaje de azoteas sin fin bajo un atardecer de nubes amenazantes. Es una fotografía excelente, seguramente tomada con una cámara profesional o con un celular de los caros, y ante ella Sebastièn no se decide entre enviar otra vez el emoticón de sorpresa, claramente insuficiente en este caso, o grabar un audio con un grito de celebración. En eso está cuando se sobresalta con el ladrido de un perro que atraviesa la rue Loveux. Rápidamente activa la cámara de su celular y alcanza a tomarle una foto en la que aún se puede apreciar que el perro no lleva collar ni es de una raza determinada. Un quiltro solo, escribe Sebastièn debajo de la fotografía, como si la quisiera titular antes de enviársela por whatsapp al amigo mexicano del glande. No tarda en recibir una respuesta: aquí en México hay un chingo de perros solos, y la conversación, que promete extenderse con un tema tan común entre personas eminentemente citadinas, se corta ahí porque Sebastièn pierde la señal de internet al seguir el camino del perro por la rue Loveux en línea recta hacia el parque del Jardín Botánico, donde el animal escoge un árbol para mear. Sebastièn piensa que no es mala idea y mea él también en un árbol contiguo. Desde ahí observa cómo la vida urbana ha ido adquiriendo cierto aire de holgazanería; es la primera vez que lo piensa pero en realidad lleva semanas viendo a gente salir de compras en piyama mientras la displicencia ante la limpieza campea a sus anchas, las calles se pueblan de basura, polvo y mierda de perro, y las mismas suculentas asomadas tras las improvisadas ventanas de nylon del Jardín Botánico parecen formar parte de la ruina. La naturaleza, piensa Sebastièn, tampoco tiene ningún mérito en ser nada.
Luego de marcar su territorio, el perro se interna aún más por el parque, donde viejos y viejas pasan trotando entre grupos de jóvenes que beben cerveza, fuman, comen baguettes o conversan tendidos sobre el pasto. Sebastièn se sienta en uno de los bancos y forja un porro que fuma lentamente mientras el perro, olisqueando una caja de cigarros vacía, le echa miradas de reojo antes de ocultarse tras unos arbustos y reaparecer con un pedazo de plástico en el hocico y largarse a correr atravesando el parque y luego calle abajo por la rue Podolsky. Sebastièn, sin más, se levanta de un salto y lo sigue a paso redoblado hasta topar con el boulevard Colette; ahí lo pierde de vista y casi por inercia, luego de mirar hacia uno y otro lado de la amplia avenida, sigue caminando hasta las orillas del río donde hay viejos marroquíes con cañas de pescar, estudiantes compartiendo botellas de vino y cigarros forjados con paciencia ante las ráfagas de viento.
Todo es de una tranquilidad aplastante. Sebastièn activa la cámara de su celular y comienza a tomar fotos. Se obceca especialmente con las alternativas ofrecidas por el Pont des Arches: de pie, con los codos apoyados en la baranda, desde distintos ángulos captura imágenes del río mientras vagabundos, patrullas policiacas y ancianos en bicicleta pasan a su lado sin mirarlo. El paso de una nube ennegrece las aguas; él cierra los ojos, sólo oye el fluir del río; piensa que se va a quedar dormido y guarda su celular.
El camino de regreso lo hace dando un breve rodeo por el centro y otro tanto por las afueras de las Galeries Soupault. Sobre las aceras de la rue Saint Genet, tan estrecha, se ha cernido una sombra, y los pocos transeúntes caminan rápido hacia ninguna parte. Sebastièn, la espalda apoyada en las corroídas paredes del café de Luc, enviará mensajes y fotos a sus amigos mexicanos, españoles, chilenos, pero éstos no responderán. Se sentará en la acera y repasará sin mucho interés las imágenes de su trayecto de regreso; el centro es quizá lo único deprimente: cines y teatros cerrados, calles vacías, una vieja puta sola, ni un gato hurgando en la basura y la policía, con sus ridículos chalecos reflectantes, hace aún más patente su absurda presencia en el mundo. Nada más. Luego volverá a ver, más interesado, las fotos captadas sobre el Pont des Arches, hasta que en una de ellas, echado debajo de uno de los bancos dispuestos a orillas del río, aparecerá el perro. Le vendrá el impulso de volver sobre sus pasos, ir por él, darle de comer, acariciarlo, tal vez abrigarlo sobre uno de los tantos sofás abandonados del impasse Rigaut. Pero sólo estirará las piernas sobre el pavimento.