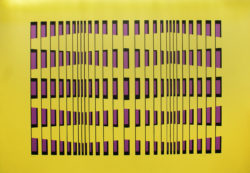Ganar el ocio, recuperar el trabajo
Trabajo, qué problema.
Día tras día lleno de trabajo. Más trabajo del que conocieron nuestros padres. Simplemente tantas cosas de las que hacerse cargo que las horas de una vida no parecen bastar. Un mundo lleno de una riqueza tan grande que su cuidado exige apartar de nuestros propósitos todas las posibilidades que tal riqueza implica. Trabajamos y nuestras ciudades prosperan, pero de alguna forma la mirada sin fin sigue volando sobre la tierra y cantando:
El hombre en la tierra cumple un servicio
Como esclavo, suspira por la sombra
Como jornalero, aguarda el sueldo.
También yo comparto meses baldíos,
Noches de agobio me tocan en suerte
En vez de pan encuentro sollozos,
Carezco de paz y tranquilidad,
No descanso.
A los que viven entre adobes, se les aplasta.
De la noche a la mañana, les arrancan las vigas de sus casas
Desnudos han nacido y desnudos han de morir,
Los hombres carentes de futuro.[1]
Y tras la música, la mente da vueltas en círculos concéntricos, sin entender como escapar a su problema.
El trabajo ¿acaso aprovechó de colarse con alguna de las 7 plagas de Egipto? ¿No fue antes? ¿No fueron las plagas la forma de escapar de las fatigas del faraón? ¿Fue la marca con que el amo del mundo distinguió la descendencia de Caín? ¿Pero no fue el crimen de Caín producto de la envidia que le causaban los frutos del trabajo de su hermano? ¿Cuándo y dónde empezaron a cargar nuestros hombros con él? ¿Cómo pasó que una misma cosa es a la vez riqueza objetiva, pero extenuación, actividad sin fin y necesidad constante para quienes la llevan?
Dime para quién trabajas y te diré quién eres…
Hoy miraríamos con cierto recelo a alguien tan preocupado con esta cuestión. Para nosotros la respuesta es clara: trabajo es actividad, actividad que usualmente no queremos hacer, pero tenemos que hacer. Pero por sólida que nos parezca esta realidad, basta escarbar un poquito, aunque solo sea en su dimensión verbal, para revelar que se trata de múltiples posibilidades trabadas en permanente tensión para mantener el concepto de pie.
Ciertamente es muy apropiado que usemos la palabra “trabajo” cotidianamente, pues al derivarse de tripalium, antiguo método de tortura, manifiesta con mucha precisión que la mayor parte del tiempo el trabajo es tormento. Pero a pesar de este matiz sombrío, trabajo puede cambiarse en ciertos contextos por “labor”, de un origen más inspirador: una antigua raíz que indica “tomar a cargo”, “hacerse cargo” “recoger”. Por otro lado, se encuentra opus, es decir una “obra”, algo con significado. Sin esta fluidez e indeterminación sería difícil hablar de “un buen trabajo”, “un trabajo digno”, “los frutos del trabajo”, a menos que nos asumiéramos como artistas de la resignación.
Fueron estas posibilidades las que los primeros hombres se lanzaron a explotar. Fueron cientos las soluciones: quienes se dedicaron a la pesca y cada vez más saturados por el cobalto marino, terminaron ellos mismos buscando el origen de las olas; las comunidades agrícolas, que lograron traer desde lo profundo de la tierra trigo como filamentos de oro, frutas, cereales y flores como las joyas durmiendo en la negra tierra. Las posibilidades parecían no tener límite.
Pero un descubrimiento acarrea otro: un hombre podía ser separado del trabajo con el que había nacido y ser cargado con el de otro. Lo que ocurrió antes de este punto, no lo sabemos, lo vemos como figuras entre las nubes. Porque si bien el resto desapareció, este hecho aún lo tenemos entre las manos.
Seccionar al hombre de su trabajo no es un proceso fácil. Es una operación complicada: hay que romper ciertas cosas a la fuerza y la gente suele no querer someterse a este procedimiento, porque no es inocuo para la vida que se lleva. A veces el instrumento de su ejecución fue la espada, que no dejó atrás un bello panorama. En otras partes se produjo a través de pactos, usualmente con una amenaza externa.
Pero los resultados fueron espectaculares. Hasta el día de hoy, como restos de templos, plazas y mercados, se niegan a desaparecer del todo. Cuando cada vez más de los hombres encontraban que habían cambiado la voz de dios por la del amo, otra parte de ellos se veía emancipada de la divinidad por primera vez. Eran libres de soñar y sus sueños crecían. Para sustentar estas nuevas perspectivas, era necesario que el trabajo creciera. Pero el trabajo ajeno.
Esta porción bendecida de nuestra raza pudo dedicarse a crear formas de ocio cada vez más detalladas, más ricas y luminosas. El ocio era la nueva ocupación que consumía las horas de los privilegiados. Los romanos lo tenían claro: el ocio era lo central, por referencia a lo cual se definía todo el resto como su negación, como neg-ocio. Quizás esto también ayude a entender cómo los pueblos más enamorados de esta libertad fueron los más dispuestos a restringir la de otros. En las colinas del mediterráneo florecían una tras otras ciudades de blancos muros. En otros campos, campos de donde habían sido arrancados los hombres, el trabajo vagaba abandonado y finalmente moría entre las malezas altas.
Los años pasaron, a veces los hombres ganaron de vuelta parte de su trabajo, nunca la totalidad, a veces lo volvieron a perder por completo. Luego, las campanas del tiempo sonaron. Una nueva desacoplación se produjo. Habiendo separado el trabajo del hombre, se separó el trabajo de su forma concreta. Ya no era necesario reconocer qué se hacía ni cómo se hacía, simplemente cuánto costaba hacerlo. Como el trabajo ya no tenía forma, no se lo veía en los objetos. Así, quien pudiera encontrar o forzar trabajo barato, podía seguir vendiendo los productos al mismo precio y, generosamente, hacer desaparecer el excedente, para que nadie tuviera que preguntarse qué pasaría con él. Quienes podían generar esta diferencia eran los nuevos productores, porque el juego era la producción de valor.
Pero para que tal mecánica se implantara por completo era necesario que los hombres volvieran a ganar su trabajo y, de manera íntegra, a perder todos los medios para ejercerlo. Teniéndose solo trabajo ¿qué se puede hacer sino trabajar? Y solo se puede agradecer a quien esté dispuesto a comprar ese trabajo, por barato que sea. El mecanismo se puso en marcha. Como se predecía, en un sistema que era solo valor, el valor comenzó a acumularse. Ahora que el valor se podía convertir en trabajo y el trabajo en cualquier cosa, los sueños habían quedado ligados al ritmo al que crecían las arcas personales. Hay que admitirlo, la mayoría apenas crecía, si es que no se reducía, de forma que los sueños de la mayor parte de la gente se mantenían pequeños o se extinguían. Pero una cierta cantidad de estos depósitos crecían a un ritmo anual de 3%, incluso 5% en buenas décadas (y la mayoría de las décadas eran buenas). Sueños que no paran de crecer son sueños fuera de control. Pero no había salida: el origen de todo esto había sido un sueño llamado valor, que, para ocultar su naturaleza ficticia, debía seguir transmutándose en espejismos sólidos. Esto exigía máquinas, disciplina y manos, miles de manos, que trabajaran incansables, motivadas por el desasosiego de no encontrar en todo ese trabajo el trabajo que querían.
Así por las mañanas, cada uno se levanta y, si es afortunado, encuentra entre sus manos un trabajo. Por supuesto, no le pertenece. Como si fuese un miembro de una tribu nómade, va de un lado a otro, cambiando un pedazo de trabajo por otro y luego esas adquisiciones por otras nuevas, bajo la dudosa pero operacional suposición de que 8 horas de excel tendrán un uso igual de valioso en medio del campo, en la sabana donde cazan los bosquimanos y en cualquier lugar. De a poco el trabajo se fragmenta, partes se pierden en el intercambio, los pasos intermedios se multiplican, pero eventualmente, logramos encontrar la actividad que buscábamos, al menos por un momento. Hablamos de lo que queremos hacer como un sueño, porque es así de efímero. Hoy en día, más que poner las manos sobre el trabajo, caemos en las manos del trabajo.
A quien madruga Dios lo ayuda, pero ¿quién fija los horarios?
Pero esta enorme cantidad de trabajo requeriría una enorme cantidad de tiempo. Más que el carbón, la electricidad o petróleo, el combustible de la moderna sociedad sería el tiempo; las locomotoras, las bombas, los motores, solo formas de explotarlo.
No es un misterio que la viabilidad de la actual forma de producción está ligada a la magnitud de las poblaciones. La ecuación es simple: una persona más significa acceso a una carga de 70 u 80 años de horas en estado bruto. Esas enormes cantidades de tiempo van a alimentar fábricas, gimnasios, oficinas, bancos y más. El mundo está hecho a base de tiempo, millones de horas cristalizadas como edificios, calles, comida y ropa. Pero cada nueva persona significa la satisfacción de estilos de vida cada vez más demandantes. Por lo tanto, encontramos que vivimos en un sistema de refuerzo positivo que pareciera estar a punto de quedarse sin tiempo a pesar de desbloquear caudales más amplios de este cada vez con mayor violencia.
A falta de cantidad, nos vemos obligados a “comprimir el tiempo”, hacer más con menos. Las tecnologías modernas cumplen bien esta función, pero de alguna forma encontramos que tenemos cada vez menos tiempo. El pasado y el futuro se comen cada vez porciones mayores del presente, lo cual significa vivir cada vez más entre una aguda nostalgia por lo desaparecido y una irrefrenable ansiedad por un porvenir cuya forma aún no está clara.
Para todo esto, no obstante, hay un prerrequisito: un tiempo que se pueda comprimir.
En su libro sobre el mundo de la aristocracia japonesa del siglo XI (d.C), Morris anota: “llevar cuenta del tiempo con la clepsidra era un asunto complicado. Aparte de un puñado de oficiales del palacio, poca gente estaba al tanto de la hora exacta y, dentro de todo, la gente estaba libre de la tiranía del reloj. La irregularidad de las horas le daba una cierta cualidad amorfa a los días”[2]. Al leer este pasaje, uno sospecha que la gente marcaba las horas solo para recordarse que el día pasaba y que no se trataba solo de un collage de escenas, parecido a un sueño perpetuo (e incluso esto les resultaba difícil). Era un tiempo tan resistente a la presión, que más de alguna vez el roce que oponía al paso de las cosas se dejaba sentir: “La palabra tsurezure (“horas de ocio”)… frecuentemente aparece en frases como “un ocio doloroso” y “aliviarse del ocio”, lo que sugiere que se había llegado a considerar el ocio y sus efectos como una especie de enfermedad”[3]. El tiempo no era algo que se gastara o se invirtiera para la “buena gente” del Japón de esta época, sino una propiedad con la que se nacía y había que aprender a vivir.
Es difícil imaginar nuestras fábricas y oficinas corriendo en base a un tiempo de tan baja potencialidad energética. Un metro de tela saldría ahora o en una semana más y sin duda nunca igual. No es coincidencia que no estén llenas de aristócratas japoneses.
El tiempo del artesano ad portas de la revolución industrial era mucho más cercano a lo que la moderna industria necesitaba y sin duda era capaz de sostener niveles de productividad casi equivalentes en estas primeras etapas[4]. El artesano sabía hacer rendir sus horas y llenarlas hasta el tope con producción. El diario de un campesino/tejedor nos presenta el siguiente panorama:
“Enero 18, 1783: Estuve ocupado construyendo un cobertizo para novillos y yendo a buscar las copas de tres árboles que crecían en la calzada y habían sido cortados ese día y vendidos a John Blaghnrough.
Enero 21: Tejí 21 yardas y la vaca, habiendo parido, requirió muchos cuidados (al día siguiente caminó hasta Halifax para comprar medicina para la vaca)”.
Pero aun así, alimentar la estructura industrial con él, daba como resultado todo tipo de desperfectos, irregularidades y atascos. El problema era que este tiempo aún era personal. El artesano era dueño de su producto y de su tiempo. No por nada lo resguardaba celosamente. Thomson[5] nos dice: “los alfareros (en los 30 y 40 del siglo XIX) tenían un respeto devoto por San lunes [i.e: la costumbre de no trabajar los lunes] […] mujeres y niños iban a trabajar los lunes y martes, pero una “sensación de feriado” prevalecía y el día de trabajo era más corto de lo habitual, dado que los alfareros se iban del taller, en buena medida para tomarse las ganancias de la semana anterior”.
Las prioridades que delimitaban el tiempo eran otras, uno podría decir, más acordes a las necesidades reales de la gente; un observador francés nos recuerda que: “el domingo es el día de la familia, el lunes el de la amistad”. Era natural que tal administración del tiempo frustrara a quienes estaban más inclinados a pensar en la plusvalía de los productos del artesano, que en el hecho que tuviera una vida familiar y social.
Pero por más que se mirara con sospecha a San Lunes, de una u otra forma el artesanado se las ingeniaba para trabajar y trabajar duro. Para volver a nuestros alfareros que con tanto relajo se tomaban Lunes y Martes: “ los niños, sin embargo, tenían que preparar trabajo para el alfarero ( por ejemplo, las asas de las ollas que iba a cocer) y todos sufrían de los horarios extremadamente prolongados (catorce y hasta 16 horas al día) que se trabajaban de Miércoles a Sábado”. No es sorprendente que tales realidades moderaran los juicios de ojos usualmente críticos: “He llegado a pensar desde entonces que, de no haber sido por el alivio al principio de la semana para mujeres y niños a todo lo largo de las alfarerías, el estrés mortal de los siguientes 4 días no podría haberse mantenido.”.
Y a menudo no podía ser mantenido. De la mano con este ritmo mortal, venía un ocio particularmente violento y destructivo: “Por casi seis años, mientras trabajaba, cuando tenía trabajo que hacer, de 12 a 18 horas al día, cuando ya no era capaz, debido a la causa antes mencionada [i.e: “una aversión insoportable que se apodera del trabajador y le impide […] seguir su ocupación”] , de seguir trabajando, solía escaparme y partir lo más rápido posible a Highgate, Hampstead, Muswell hill o Norwood, y ahí “volver a mi vomito” [i.e: beber sin control] […] este es el caso con todo trabajador que he conocido”
Con un tiempo que se había endurecido, el ocio ya no era una aflicción, como para los nobles nipones, sino una especie de convulsión por quebrarlo.
Sin duda el problema con el tiempo del artesano no es que implicara una baja intensidad de la actividad productiva o que asignara un lugar secundario al trabajo. El mismo observador de antes pone el dedo en la llaga: “Una máquina trabajaba una cantidad de horas a la semana tejiendo una determinada cantidad de lana o tela. Se sentía que los minutos eran factores en estos resultados, mientras que las horas de los alfareros, o incluso con días enteros, apenas se percibían como tales.”
Lo que orientaba el tiempo (y la vida) del artesano no era el reloj, sino la producción, y lo que orientaba su producción era la vida que sustentaba. Pero lo que la nueva economía tenía de novedoso no era lo que podía hacer, sino una producción que ya no tenía ninguna otra consideración que el proceso productivo mismo. Esto solo se podía lograr si cada hora era producción en potencia. El trabajador seguía siendo fundamental, pero por si solo era inerte, pues se había convertido en mero “operario de…”. La maquinaria era central, pero el tiempo que se le otorgaba, tiempo de vigilancia, tiempo de operación, era el que definía el volumen productivo. Era natural que entre las cosas que el empleador resguardara celosamente, estuviese el tiempo: “Ahí trabajábamos hasta que ya no podíamos ver en Verano y no podría decir a qué hora parábamos. Nadie, aparte del patrón y su hijo, tenía un un reloj, y no podíamos saber la hora. Había un hombre que tenía un reloj… se lo quitaron y lo entregaron a la custodia del patrón, porque le andaba diciendo la hora a los demás”. Los nuevos relojes jamás dejaban de correr y sus horas marcaban exclusivamente (y elusivamente) cuanto tiempo sin producción se podía tolerar.
Señor, dame la fuerza para cambiarlo todo y la sabiduría para eliminar todo lo que no puedo cambiar.
El tiempo que tenemos entre las manos tuvo que ser extraído. Extraído de la vida y de la gente, para ponerlo en manos del trabajo. Luego de tal proceso, sin embargo, fue necesaria aun una dura depuración.
Pero ¿cómo se moldea el tiempo? Con disciplina.
Desde el comienzo los hombres han tenido por básicas las técnicas y procesos de esta extraña orfebrería temporal. Ya vimos que la disciplina de vida (o más bien la falta de), le daba un contorno vago al tiempo en el Japón aristocrático. En el siglo V a.c, Hesíodo ya sabía que “añadir un poco a lo poco y hacer así con frecuencia” era la clave para tener graneros llenos y Lopamudra que “penar noches, días y auroras envejecedoras” era el precio de la elevación espiritual.
Ahora bien, no podemos negar el curioso hecho de que, por más que no tengamos uso para la disciplina que nos aqueja hoy en día, está siempre presente. Es que la disciplina siempre genera beneficios, aunque rara vez seamos nosotros los que los percibamos. Thomson nos presenta la siguiente agenda, puntillosamente diseñada por el patrón para ocupar todo el día de su peón: “El labrador se levantará antes las cuatro del reloj en la mañana y después de dar gracias a dios por su descanso, irá a su establo…Después de limpiar su establo, cepillar los caballos, alimentarlos, preparar sus aparejos, podría desayunar (6-6.30 am), debería arar hasta las 2 o 3, tomarse media hora para la cena, atender a los caballos, etc., hasta las 6.30 p.m…luego de lo cual puede retirarse a dormir”.
A pesar de lo cual Thomson nos advierte “tenemos derecho a mostrar cierto escepticismo. Hay obvias dificultades en la naturaleza de la ocupación. Arar no es algo que se haga a lo largo de todo el año. Las horas y las tareas deben fluctuar con el clima. Los caballos (si no los hombres) deben descansar.”. Esta perspectiva bastaba para causar un profundo horror ante el tiempo libre entre la burguesía: “Por una hora, o por varias horas de corrido… se sentarán en una banca o se tenderán en el banco de un río o una ladera…entregados a la vacancia y torpor más profundos… o reunidos en un grupo, preparados para encontrar la ocasión para un comentario jocoso en lo que sea que pase”
¿Cómo hacer del tiempo algo sólido? ¿Cómo fijar una forma para todos?
Ciertamente se usaron las técnicas clásicas en el trabajo. Al organizar su operación acerera, Crawley detallaba el cargo de “monitor”, cuyo reloj y solo su reloj llevaría el tiempo. Ya hemos vistos que muchas veces esta apropiación ideológica del tiempo se acompañaba de una apropiación material: confiscación de relojes, penalización a quien diera una medición cronológica independiente. A esto hay que sumarle la intuición de los empleadores de que era necesario que este nuevo ritmo formara parte de la interioridad del trabajador. Se trató de quemar el golpeteo del segundero en el corazón de los empleados a través de la implantación de una especie de “neurosis temporal”: “si los relojes son como solían ser, el minutero está bajo peso, de manera que al pasar el punto de gravedad, cae tres minutos en vez de uno y así deja solo veintisiete minutos en vez de treinta [y el trabajo tendría que realizarse más rápido]”.
Pero no bastaba con disciplinar el piso de la fábrica. Dado que (a pesar de las jornadas de 10, 12 o 14 horas), el trabajo termina y con él sus horas, se requirió que fueran los mismos ojos del trabajador los que aprendieran a ver. Hay que aclarar que esto ya lo hacían perfectamente a favor del trabajador, pero aún no habían aprendido a mirar con la mirada del empleador. En cierta forma, el desafío de los patrones era llegar a habitar en secreto los ojos de sus empleados. Para esto era necesario que el tiempo no fuera algo que se pudiera obviar, nunca. La estrategia más explícita fue la más efectiva: si la gente no podía ignorar el peso de sus billeteras, no podría ignorar el tiempo si el tiempo era un recurso. Si los dueños de las fábricas administraban con tal cuidado este aspecto, el trabajador individual se encontraba en posesión de algo muy valioso. Transmutado por este giro de perspectiva, de alguien al que las horas de trabajo no pertenecían, al propietario de un valioso capital y bajo la ilusión de ser el responsable de su éxito o el fracaso (como todo propietario) ¿dónde más iba a encontrar el trabajador la causa de que sus horas no se hubieran traducido en una sólida prosperidad material, sino en su pereza?
Haciendo eco de tal razonamiento, unos amigables consejos para el pobre nos entrega la máxima a tener siempre a la vista en nuestro diario discurrir: “si el flojo oculta su mano en las solapas de la chaqueta, envés de aplicarla al trabajo, quien gasta su tiempo paseando, daña su estado con la pereza y embota su espíritu con indolencia”. Las amigables proscripciones que se siguen de esto van dirigidas a diestra y siniestra: no ir a bodas y funerales, no hacer sobremesa a la hora de once y, por supuesto, levantarse temprano y evitar cualquier actividad que lo haga cruzar a uno el umbral de la medianoche.
De a poco la vida comienza a sentirse como una carrera inconquistable para capturar un momento fugaz tras otro. Quizás por primera vez el tiempo empieza a aparecer escaso y tomamos consciencia de que demorar en la acción significará llegar a la muerte con una vida que podría haber sido un minuto más completa, más luminosa, simplemente más.
Pronto el mejor servicio que se le puede hacer a alguien es darle una educación cronológica: “William Temple, abogando en 1770 que los niños fueran a casas de trabajo a partir de los cuatro años, donde se les darían 2 horas de enseñanza, era explícito respecto a la influencia socializadora del proceso: Hay un uso considerable en que estén empleados de una forma u otra al menos doce horas al día, sea que se ganen la vida así o no. De esta manera esperamos que la generación que viene estará tan habituada al empleo constante que a la larga les resulte agradable y entretenido”. En una época en que las escuelas fallan egregiamente en alcanzar estándares razonables de enseñanza, pero logran uniformemente replicar el horario de oficina, podemos decir que han cumplido su verdadera promesa.
La gente no solo había aprendido a hablar del tiempo, a percibirlo en las costuras de todo lo que encontraba, sino que se educaba en el tiempo, lo aprendía, lo memorizaba.
Todo esto nos puede dar risa. Parece un poco histérica esta preocupación estridente. Pero es así no porque el tiempo, ese tiempo, se haya erosionado un poco, sino precisamente por lo contrario: se ha consolidado. Si alguien tiene algún interés que dependa del correr de las horas, ya no debe preocuparse de que podamos olvidar su cadencia, sino que puede vernos complacido mirar el reloj y creer que se trata de un inocente reflejo del curso del sol. Pero en vez de seguir atendiendo a su ritmo, sería quizás más razonable preguntar, como los trabajadores de aquella plantación Somalí: “¿Cómo podría un hombre trabajar así día tras día sin ausentarse? ¿No moriría?”
Tomar las puertas del paraíso por asalto.
Si el trabajo se ha convertido en un valor, el primer paso es tirar en la dirección opuesta y aterrizar nuestra flojera: no, no se trata de un vicio, no es una elección o un estilo de vida, es una reacción ante las condiciones concretas con las que nos encontramos.
Y no, no es peligrosa. Lo peligroso es este trabajo que cada vez exige con menos consideración más de nuestra vida. Por eso es importante dibujar el contorno de nuestra pereza y, por extensión el del trabajo que tenemos, para así entender cuál sería el que necesitamos.
En su forma actual, el trabajo es innecesario y hasta nocivo. No es un valor, es una forma de explotación irracional. Explotación, porque solo los restos del producto va a los portadores del trabajo. Irracional, porque la dirección de este trabajo no está orientado por necesidades materiales, sino por la maximización de ganancias (medidas en valor abstracto) de ciertos individuos particulares. Esto es bastante arbitrario, puesto que la generación de valor es un proceso social. Depende de enormes redes en las que todos jugamos un rol: para que haya corredores de bolsa, hay que producir comida y para que esta llegue a alguna parte, alguien tiene que conducir camiones y mantener en buen estado las carreteras. A pesar de lo cual no tenemos voz al momento de decidir qué forma tendrán ni cuáles serán las condiciones de nuestra colaboración. Por esto, nuestra participación en tal sistema de trabajo debería estar condicionada a la progresiva disminución de la carga laboral a través de aumentos en la productividad y no a un aumento ciego de un PIB mal distribuido [6]. Esto es importante, porque a pesar del discurso que hace del tiempo productivo “una buena costumbre” semejante a lavarse los dientes, no lo es. Es disciplina y conlleva considerable cantidad de esfuerzo, el cual solo puede ser mantenido por cantidades acotadas de tiempo. Por lo mismo es razonable que queramos la mayor parte de él para cosas que tengan relevancia personal. Un gran paso para que estas demandas tengan peso, es lograr desmercantilizar la mayor cantidad de aspectos de subsistencia: solo así la amenaza de precarizar nuestras vidas si nos negamos a participar en un sistema de trabajo que no nos es ventajoso, empieza a volverse vacía.
Actualmente nuestro trabajo no nos pertenece y tampoco nuestro ocio. Al no poder fijar las condiciones que pasamos en la generación social de riqueza, “tiempo libre” se convierte el resto que la casualidad barre a nuestras manos, después que se ha descontado el trabajo, la mantención familiar y personal y el tiempo necesario para recuperarse de todo esto, si es que es posible un resto. Por lo mismo, nuestro ocio suele dejarnos insatisfechos, ser poco productivo cuando nos gustaría que lo fuera o serlo al coste de privarnos de descanso, mal dirigido y culposo. Necesitamos una mejor flojera y esto, me parece, es apuntar a que todos trabajemos, mejor y menos.
Y esto es importante; a fin de cuentas, trabajo siempre será solo trabajo. La pereza en cambio, puede ser todo lo demás.
*El texto que presentamos corresponde a una versión reducida del texto original, bastante más extenso.
[1]Medley sobre el libro de Job.
[2]Morris, Ivan, the world of the shinning Genji. La traducción es mía.
[3]Morris, Op. Cit.
[4]El put out system que fue prevalente en Francia hasta mediados del siglo XIX y significativo también en Inglaterra. Ver Hosbwam y Harvey.
[5] Esta cita, la anterior y todas las posteriores están tomadas de work-discipline and industrial capitalism,por E.P. Thomson. La traducción es mía y mis aclaraciones están entre corchetes.
[6]El informe de la OCDE es simplemente decidor: https://bit.ly/2AjlIs0