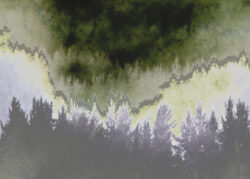Fotograma de "Sympathy for the devil", de Jean-Luc Gordard
No, los Rolling Stones no son inmortales. Un homenaje a Charlie Watts
May the good Lord shine a light on you
Make every song your favorite tune
May the good Lord shine a light on you
Warm like the evening sun
The Rolling Stones
Hoy que los Rolling Stones son más bien una multinacional con escasas inquietudes artísticas (no sacan un disco nuevo desde el 2005), es fácil olvidar, no sólo su intocable legado musical, sino cuán importantes fueron para la maduración de la cultura pop (quizás el mejor invento estadounidense), y especialmente para el paulatino proceso de ensanchamiento de los márgenes de la rígida moral occidental. El tiempo, se sabe, siempre actúa como bálsamo.
Los Stones pertenecen a esa generación de avanzada de músicos blancos británicos que desencantados con el legado de sus padres (el legado de la guerra), encontraron una salida en la increíble música negra estadounidense de mediados del siglo XX: ya fuera gracias a esa danza inmoral llamada rock & roll (inventada por Chuck Berry y masificada por las caderas de Elvis en televisión), o a aquella otra letanía, más parecida a un embrujo, conocida como blues y a la cual los Stones arribaron principalmente a través de los vinilos de Muddy Waters que llevaban a Inglaterra los barcos mercantes. Así se explican, como se sabe, no sólo los Stones; también los Beatles, The Kinks, The Zombies, The Animales y The Who, por nombrar sólo a la primera camada de la invasión británica, como la llamaron los periodistas.
Pero los Stones desde sus inicios se diferenciaron deliberadamente del resto de las bandas, no tanto por sus composiciones (su primer single fue un cover de Chuck Berry, mientras que el segundo fue una canción cedida por John Lennon y Paul McCartney), sino por la imagen que exhibían al público. Su manager —el genio subvalorado Andrew Loog Oldham—-, comprendió en seguida que la banda poseía algo de lo que, por ejemplo, los Beatles carecían (que, en aquel momento, 1963, los superaban en fama y talento), un rasgo que hasta entonces sólo se había dejado ver a cuentagotas en los medios masivos: James Dean, Marlon Brando en The Wild One y, cómo no, Elvis, o más bien, las sacudidas de Elvis y aquellas centelleantes hormonas reprimidas apenas con toneladas de gel para el pelo. Un nuevo tipo de ser humano, un nuevo carácter, que iba a jugar un papel principal en el devenir de las sociedades occidentales, hasta hoy mismo, un ser humano, digamos, molesto, inquieto, insatisfecho (“I can’t get no satisfaction”, cantará Jagger años después), y que en aquella época —otra vez los periodistas—, designaron con una palabra hoy mal vista de tan manoseada: el rebelde.
“¿Usted dejaría que su hija se case con un Rolling Stone?”, fue el eslogan que acuñó Loog Oldham y que empapeló las calles de Londres. Esa frase, cómo no, llevaba implícita la certeza de que la aludida “hija” sí quería casarse con un Rolling Stone, para escándalo de su padre. Ahora la juventud tenía el mando. El propio Loog Oldham, de hecho, acababa de cumplir los diecinueve.
Los Stones son, ante todo, una actitud, un modo de ver la vida. Según sus propias palabras, podrían haberse pasado sin chistar el resto de su existencia haciendo covers de Chuck Berry y Muddy Waters, que eso ya mejoraba en mucho la vida rutinaria de adulto que les hubiera tocado por defecto (“Nunca quise ser como mi padre / trabajando para el jefe día y noche”, cantará Keith Richards en 1972). Cierto, en 1964 el propio Loog Oldham encerró a Jagger y a Richards en una cocina, acompañados de una guitarra y una botella de whiskey, con la amenaza de no dejarlos salir hasta que no hubieran compuesto algo propio, y ya al año siguiente, 1965, dieron a luz “(I can’t get no) Satisfaction”, pero todas esas joyas musicales no hubieran logrado el impacto que consiguieron de no ser porque siempre las acompañó —como un guardia de cementerio—, el punto de vista Stone. Cada nueva canción pasaba a formar parte de una narrativa inédita en occidente. Dos siglos atrás los vieneses se escandalizaban ante el vals porque por vez primera las parejas hacían algo más que tomarse de las manos: el hombre podía poner su mano en la cintura de la mujer. Ahora a Jagger se le permitía bajarse la cremallera en el escenario, se aceptaba que Brian Jones exudara LSD hasta por las orejas mientras, más muerto que vivo, intentaba acomodarse la guitarra, y se celebraba que Keith Richards llegara dos horas tarde a un concierto (“sin haberse afeitado”, escribió una cronista), y se tragara media botella de Jack Daniels entre cada canción. La mesura, la contención, la vida recta, o el justo medio aristotélico, todo eso, de golpe, había perdido validez. Los antiguos griegos creían que la mejor edad era la vejez, la edad de la sabiduría, y consideraban un deber respetar las palabras de los ancianos. Dos mil años después, un Jagger deliberadamente afeminado canta: “Oh, qué cagada es hacerse viejo”.
Con esto quiero decir que hay un mundo antes de los Stones y otro después de los Stones. No es fácil atisbar la novedad de este mundo Stone porque nacimos y nos criamos en él y, como dice Heidegger, todo mundo tiene la particularidad de hacerse pasar por el único posible. Además, hoy existe toda una industria comercial dedicada exclusivamente a este mundo Stone: música para jóvenes, ropa para jóvenes, cine para jóvenes e incluso tratamientos médicos para no dejar de ser joven. Olvidamos que hace apenas setenta u ochenta años un hombre de dieciocho años se vestía igual que uno de cincuenta, que las mujeres no podían llevar jeans, y que si a alguien se le hubiera ocurrido componer una canción dedicada a satanás (“Sympathy for the devil”), ¡ni que decir de interpretarla en un escenario!, como mínimo sus amigos y su familia hubieran renegado de él. Los Stones, junto a toda esa camada de músicos de la década de 1960, pero sobre todo los Stones mismos con su desmesura, sus excesos, su desfachatez, y ese constante tensar los límites de lo aceptable, construyeron, sin saberlo, el que quizás hoy es nuestro bien más preciado: la juventud.
En el núcleo de esa fuerza de la naturaleza (porque solo fenómenos de ese tipo provocan los cambios que los Stones ocasionaron), estaba Charlie Watts. Escribir una columna que trate sobre él, pero mencionarlo casi al finalizar es imitar sus modales: era silencioso, preciso como un bisturí, y el único capaz de intimidar a Mick Jagger. Él y Keith Richards inventaron el sonido Stone (según mis cálculos en 1968), poco después de que este último descubriera la afinación abierta en Sol. Se dieron cuenta —o quizás no se dieran cuenta, sino que actuaron por instinto, y ojalá haya sido así, lo del instinto, que hace todo más hermoso—, de que, si en una canción el ritmo no lo lleva la batería, como es usual, sino la guitarra, el oyente cae preso de una suerte de cadencia: con su hemisferio derecho sigue el rasgueo de la guitarra, mientras que con el izquierdo persigue la batería y antes de que se dé cuenta está de pie bailando. “Ese es el roll”, decía Richards hace unos años. “Las bandas de hoy son puro rock, pero nosotros somos rock & roll”.
Charlie Watts era el corazón de la banda que formó nuestro mundo, sepámoslo o no, por eso su muerte es importante. Cada vez que un adolescente sueña con dedicarse a la música, cada vez que un joven intenta vestirse distinto al resto, cada vez que alguien busca en los excesos una salida a la rutina, en fin, cada vez que la juventud afirma su propia juventud, está insistiendo en aquello que los Stones ayudaron a crear. Se replicará que hoy el “sistema” ha asimilado todos esos gestos juveniles alguna vez molestos, de allí la industria dedicada a la juventud, y que la supuesta rebeldía de los Stones hoy no son más que pataletas de obra de colegio. ¿Quién puede negar eso? Porque no es sólo que, como profetizó Benjamin, el sistema capitalista tiene la capacidad de asimilar para sí una cantidad infinita de material revolucionario, sino que —y esto no ha de olvidarse—, los Stones nunca prometieron nada. No hay engaño. Su única doctrina era, es, el pasarla bien y tocar la música que les gusta. Lo importante es que el espacio que abrieron ellos al llevar ese pasarlo bien tan al extremo, ha permitido, de pasada, que lo pasemos bien nosotros. Eso son los Stones en cuyo centro relucía Charlie Watts. Semanas después de su muerte la banda se halla en una nueva gira. Al borde de los 80 años, Jagger mueve las caderas mejor que el 95% de los hombres menores de 30, y Keith Richards sigue desayunando vodka con jugo de damasco, su preferido, porque de lo que se ha tratado siempre es de contemplar la vida desde el punto de vista del placer. La partida de Charlie es una herida que no cerrará nunca, y no tiene por qué hacerlo. Let it bleed. Al menos sirve para recordarnos que los Stones no son inmortales, como nos habían hecho creer, que incluso ellos, creadores de nuestro mundo (nuestros dioses particulares, quisiera decir), en algún momento dejan de respirar. Y es bueno que ocurra esto cada cierto tiempo. Porque si incluso los Stones mueren de vez en cuando, quiere decir que no son tan distintos a nosotros. Y si no son tan distintos a nosotros, quiere decir que, aunque sea por un instante, podemos llegar a ser como ellos.