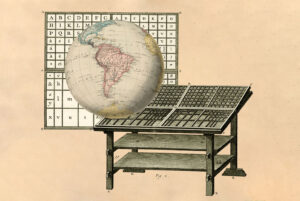Poética de la Estrategia. A 20 años del suicidio de Guy Débord.
Contra las aserciones de sociólogos y psicólogos, suicidarse nunca es dado. Un hombre se puede matar sin una sola mueca de dramatismo y a contracorriente de cualquier explicación holística. Como Li Po que, melancólico pero nunca grave, se lanzó al río para abrazar el reflejo de la luna, o, más cercano, el Topo Lira, que dicen se abrió las venas alegando el alza del precio del pan, a lo que es fácil imaginárselo con una gélida sonrisa dejando en el descrédito a toda ciencia de las subrepticias explicaciones universales.
Que se trate de dos poetas en los casos ejemplares citados, probablemente no sea sólo casualidad. Hay una escritura que también rodea la muerte, como una especie de firma. Así Débord, que amaba la vida y también se suicidó, algo quería decir. Es como poner el sello en un sobre y retirarse en la interioridad: Débord muere y no hay más Débord. Lo que sí queda abierto, es el extravío al que se somete toda carta enviada. Una deriva. Y, se sabe, “las verdaderas dificultades de la deriva son las de la libertad”.
Pero Débord no escribió poemas. No así, por lo menos, versos que suceden versos. Hay un momento en el que de lo que se trata la poesía es otra cosa. La poesía como estrategia, por ejemplo. “Todos los espíritus un poco advertidos sobre nuestro tiempo concuerdan en la evidencia de que al arte le es ya es imposible sostenerse como una actividad superior”: “sólo podemos estar seguros de lo que ya no es la aventura poética de una época por su falsa poesía reconocida y permitida”. Y luego, “la poesía ya no puede sino más que ser puesta en juego”. Hay un momento, entonces, en que la cuestión de la poesía sólo queda abierta para la poesía de la historia, pues “ya no se trata de poner la poesía al servicio de la revolución, sino la revolución al servicio de la poesía”. “Después de todo, era la poesía moderna, cien años antes, la que nos había llevado hasta ahí. Éramos algunos los que pensábamos que había que ejecutar su programa: en todo caso, no hacer nada que no fuera eso”.
La poesía como estrategia. Lo que con esto indicamos es la puesta en juego de la poesía en su función de “lugar vacío, la antimateria de la sociedad de consumo”. Porque en efecto, la materia de la sociedad del espectáculo, que es como Débord designa el tiempo que nos tocó vivir, es la imagen: la representación coagulada de aquello que, en su estado vivo, existe como flujo, pero que desde entonces se nos aparece como una potencia ajena y casi divina; una potencia que separándose de nosotros mismos como su principio activo nos condena a no poder gozar más que por representación. Es decir con la pasividad de un espectador. El lugar vacío de lo poético en tanto “momento revolucionario del lenguaje”, en cambio, nos abre a un nuevo dinamismo para lo que tiene que ser puesto en juego: el movimiento inconsumible o que solo puede consumirse sobre sí mismo. Se trata de abrir al advenimiento de un tiempo cuyo sello será el del juego, juego que producirá el sujeto emancipado y en el que éste se producirá a sí mismo como un acontecimiento. Por eso Débord está siempre a la fuga: refutando cualquier aprobación, tanto como a cualquier condena de su persona o de su obra. De este modo, él mismo se yergue como una especie de espacio irrecuperable, afirmación del movimiento por el que lo vivo siempre tiene que reconquistarse como tal vivo, en juego. Después de todo, la lógica misma de la revolución pasa por la posibilidad de la conquista estratégica de lo poético que inaugura el tiempo del juego. Es en este lugar que la vanguardia política se entrelaza con la vanguardia artística. “Las revoluciones proletarias serán fiestas o no serán, porque la vida que en ellas se anuncia será ella misma creada bajo el signo de la fiesta. El juego es la racionalidad última de esta fiesta, vivir sin tiempos muertos y gozar sin obstáculo son las únicas reglas que podrá reconocer”.
La consideración de Débord como teórico no podría escapar de este lugar central de lo estratégico y del juego mismo, que se configura como horizonte de aquello que es puesto en juego. En la advertencia a la tercera edición francesa de La Sociedad del Espectáculo, Débord escribe: “hay que considerar que este libro fue escrito con la intención expresa de dañar a la sociedad del espectáculo”. Ésta afirmación puede ser tomada de modo literal, y señala que la teoría no busca alcanzar un lugar fijo, cual formulación de una verdad inmutable, sino que su articulación misma responde a una disposición estratégica arrojada a la historia, la cual, si es abordada en tanto forma autocoherente y estable, arriesga no perdurar más que en la banalidad de la imagen, convertida finalmente en objeto de consumo de una contestación meramente espectacular. En una de sus películas, esta relación estrategia-teoría-juego es enunciada con más claridad: “las teorías no están hechas más que para morir en la guerra del tiempo: son unidades más o menos fuertes que hay que abrazar en el justo momento del combate y, sean cuales sean sus méritos o insuficiencias, no se pueden emplear más que aquellas que están ahí en tiempo útil. Así como las teorías deben ser reemplazadas, porque sus victorias decisivas, más que sus derrotas parciales, producen su usura, del mismo modo, ninguna época viva ha partido de una teoría: se trataba primero de un juego, un conflicto, un viaje”. La inofensividad del uso de las tesis sobre el espectáculo en las diversas teorías sociales a la carta -como una visión sobre los efectos de los medios de comunicación masiva-, o de los discursos sobre el lugar de Débord junto a los situacionistas en la clausura de las grandes corrientes vanguardistas del siglo XX, parecen así confirmar la futilidad de cualquier reconocimiento meramente teórico de sus análisis, o de la consideración de sus operaciones bajo un interés de objeto cultural. Amarga victoria del situacionismo. A su vez, el uso que de su pensamiento hace el ejército israelí, a las costas de Deleuze y Guattari, en la reestructuración de los conceptos bajo los cuales se piensan y jerarquizan los espacios de intervención militar, son la perversa confirmación de que su pensamiento se articula para operar dentro de un campo de batalla. De algún modo, éste es el terreno en el que Débord, como estratega, sabía que sería desplegado; el terreno de estrategias al que su propio pensamiento se abre.
El 30 de noviembre de 1994, veinte años ya, último gesto de(s)bordante, Guy Débord se suicida de un balazo en la cabeza en su casa de Champot, provincia rural francesa. El acontecimiento de la vida pública y la vida privada del sujeto Débord se diluye en la escritura de un acto que, a la vez que reproduce el movimiento de reapropiación de lo vivo mediante la situación de su clausura, se abre al territorio de lo poético, aquello que nunca puede ser citado, sino sólo puesto en juego. Cabe pensar en que éste, acto final de la suma de movimientos de una guerra, de cierto modo no pretende otra cosa que cerrar la causa de su persona, blindando un único y mismo movimiento estratégico. Sello puesto y carta enviada. “Se han visto demasiadas de esas tropas de elite que, después de haber realizado una valiente hazaña, están aún ahí para desfilar con sus condecoraciones, y luego darse vuelta en contra de las causas que habían defendido. No hay nada parecido para temer de aquellas cuyo ataque fue llevado al término de la disolución.” Lo que queda luego es una deriva, operaciones que se abren a un teatro más vasto en el que, cual las máquinas de guerra nómadas de Deleuze y Guattari, el pensamiento sólo puede ser relanzado; y el horizonte de su efectividad no es otro que la aventura de la realización de lo poético, aquella por la que, simultánea e inseparablemente, se busca crear situaciones y su lenguaje.
En cuanto a Débord, una suerte de epitafio entre las líneas de su última película parece bastar para indicar su acierto: “Hay que admitir entonces que no había ni victoria ni derrota para Guy Débord y sus pretensiones desmesuradas”.