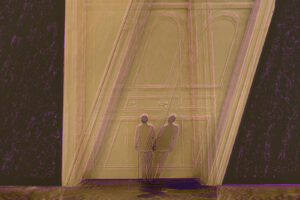Ilustración: Navaja
Prosigue búsqueda de Roque
Y uno termina forastero en el mundo, muerto a campo traviesa.
—Roque Dalton
“Con Roque Dalton —escribió Regis Debray—, se dio un fenómeno excepcional: la fusión en un mismo hombre de la vanguardia literaria y de la vanguardia política.” Excepcionalidad aplicable quizá a Europa y a buena parte de América, donde entre las dos vanguardias se han asentado (prontuarios delictivos mediante, como es el caso), relaciones tirantes, hostiles, sectarias y clasistas. No aplicable, en cambio, a Centroamérica, pues ahí, como proponen John Beverley y Marc Zimmerman, “la literatura ha sido para la política no sólo un medio, sino un modelo.” La práctica política y literaria de Ernesto Cardenal en Nicaragua, la de Otto René Castillo en Guatemala y la del propio Dalton en El Salvador atestiguan desde los años sesenta —con la experiencia cubana a la vista— una tentativa de ensamblaje inédita (difícil también de editar) entre poesía, religión y revolución. En la escritura de Dalton se agrega a esto una fructífera vindicación, se diría, antiaristotélica: la poesía imbricada en la historiografía; la poesía no ya ensalzada en su superioridad frente al discurso de la historia, sino como el cuerpo complejo donde ésta vive y también se pudre (tal cual ocurre, por ejemplo, en Las historias prohibidas del Pulgarcito).
A cuarenta años de su muerte, sin embargo, el tema más recurrente en torno a su figura se relaciona no tanto con su escritura como con las circunstancias de su desaparición: que lo mataron sus propios compañeros de lucha salvadoreños; que lo mataron por borracho deslenguado y agente de la CIA; que lo mataron así no más. En El Salvador, ese país que “no existe sino en mi borrachera”, su caso se ha archivado pese a que se sabe muy bien quiénes lo asesinaron y nadie cree ya en la versión que señala que su cuerpo —todavía desaparecido— fue devorado por los perros en un descampado. No sólo las viejas nuevas huestes de la ultraderecha, sino también las de la izquierda en el poder saben muy bien cómo se hace para esconder —o mimetizar— la basura entre el gabinete.
Pero también sus libros: ¿dónde están? Tal vez lo peor (y lo más común) que le puede suceder a un escritor es el borramiento de su obra en virtud de la leyenda de su vida o, en este caso, de su muerte, cuando justamente en estos poetas la apuesta se concentra en suprimir tales líneas divisorias a riesgo de todo. Ha pasado con Javier Heraud, ha pasado con Mario Santiago y pasa también con Roque Dalton, una voz incómoda —renuente a neutralizarse, difícil de hacer entrar en vereda— a los ojos de los gobernantes o de los críticos antaño guerrilleros (ya maduros) de Latinoamérica. ¿Existirá por ahí alguna editorial dedicada a reeditar esa obra donde figuran poemarios tan legendarios como El turno del ofendido, Un libro levemente odioso o la novela autobiográfica Pobrecito poeta que era yo? “Nuestra poesía es más puta que nuestra democracia”, es uno de los versos por los cuales Roque hoy puede gravitar y, al mismo tiempo, caer rotundamente odioso —o, como él escribió, “rebotar como una revolución en África”— en el contexto actual de mecenazgo cultural latinoamericano.
Antes de matarlo —no hay razón para dejar de consignarlo— ya le habían asestado sus buenos golpes por andar de bocafloja. Como tantos otros poetas, se había alistado en el ejército internacionalista de la Revolución, pero le resultaba demasiado arduo mantener por mucho o poco tiempo la posición de firmes, aun cuando de su virilidad más de alguna chiquilla ha dado fe. Criado por jesuitas y posteriormente “funcionario del Partido Comunista/ más chiquito del mundo”, estuvo preso unas cuantas veces y aun así seguía escribiendo y dándole a la conga en el burdel frecuentado por Efraín Huerta, Bola de Nieve, Víctor Jara y Rodrigo Lira. Estuvo exiliado en Guatemala, Uruguay, México, Cuba y Chile —donde Diego Rivera lo zamarreó por escuincle irresponsable y donde “una tipa de la calle Bandera/ no me quiso vender otra cerveza/ porque dijo que estaba ya demasiado borracho/ y que la prueba era que yo hablaba harto raro/ haciéndome el extranjero/ cuando evidentemente era más chileno que los porotos”—; además de Corea, Vietnam del Norte y Praga, ciudad esta última donde, si leemos un poema suyo titulado “No, no siempre fui tan feo”, sabremos que recibió una pateadura cuyos “resultados fueron/ doble fractura del maxilar inferior/ conmoción cerebral grave/ un mes y medio de hospital y/ dos meses más engullendo licuados hasta los bistecs”.
Su poema “Taberna”, escrito en Praga en 1966, funciona, según advirtió el poeta, como “un poema-objeto basado en una encuesta sociológica furtiva”: al tiempo que se vociferan consignas políticas y estéticas junto a eventuales declaraciones de amor (“Oh Lucy, ¿por qué no me clasificas/ entre los insectos que amas?”), la experiencia de la taberna es lo que es: cerveza, risa, gritos y soliloquios ante el urinario. Desde la situación microscópica del tugurio, y como depositario escéptico de esas voces, el poema accede entonces a una dimensión carnavalesca en la que, por un instante, parecen quedar en suspenso las llamadas condiciones objetivas y objetivantes de los tanques que más tarde aplastarían la ciudad; la seriedad revolucionaria, por su parte, aplastaría más tarde a Roque con la impunidad de un oxímoron.
De vuelta a El Salvador, ya en la clandestinidad, publica una serie de textos firmados con seudónimos tales como Vilma Flores (“Todos son poemas de amor”), Timoteo Lúe (“Poemas sencillos”), Jorge Cruz (“Poemas para salvar a Cristo”), Luis Luna (“Poemas para vivir pensándolo bien”) y Juan Zapata, quien entrega un “Consejo que ya no es necesario en ninguna parte del mundo pero que en el Salvador” y en todas partes haríamos bien en seguir: “No olvides nunca/ que los menos fascistas/ de entre los fascistas/ también son/ fascistas.” Pese al escondite otorgado por los seudónimos, bajo el fuego cruzado, la escritura de Roque Dalton permanecía en un registro del cual no se podía separar sino a costa de un sacrificio demasiado burocrático dadas las circunstancias; escalonarlo en niveles o trazar con él un mapa de personalidades contrapuestas o coherentes, dado su desperdigamiento veloz, por otra parte equivaldría a imponer la búsqueda de binarismos en una obra que no es tampoco la del disfraz ni de la heteronimia, “sino fogata de síntesis atizada por remanencia de contrarios”, como la describió el poeta Orlando Guillén.
Recientemente, en un documental acerca de su vida y muerte —Roque Dalton, ¡Fusilemos la noche! (2013) de la austriaca Tina Leisch—, aparecen salvadoreños de a pie leyendo el famoso “Poema de amor” (un verdadero hit musicalizado), extraído de un libro misterioso de lo que podría ser, quién sabe, un volumen de sus Obras Reunidas o algo semejante. (¿Es un libro hecho para la película o realmente hay que ir a San Salvador para encontrarlo?) El año 2000 Visor reeditó en España la antología preparada por Benedetti, pero ésta ya se esfumó junto a Las historias prohibidas del Pulgarcito, publicadas, alguna vez, por Siglo XXI. En México, La Letra Editores imprimió Un libro levemente odioso (tres mil ejemplares) en septiembre del fraudulento 1988, con un prólogo de Elena Poniatowska, quien desde luego lo santifica con sus bendiciones de monja progresista; y la misma editorial, que antes de desaparecer se proponía nada menos que publicar las Obras Completas de Roque Dalton, alcanzó a publicar Taberna y otros lugares, conjunto de poemas que le valió el Premio Casa de las Américas en 1969 (de donde, tiempo después, Fernández Retamar lo expulsó obsequiándole una patada más). Pero luego de estas apariciones subrepticias, hoy es bastante difícil dar con Roque. ¿Por qué?
Huelo mal
Huelo a color de luto en esos días
que las flores enferman por su precio
cuando se muere a secas el que es pobre
confiando en que ya pronto lloverá.
Huelo a historia de pequeña catástrofe
tanto que se ha podido quedar con los cadáveres
huelo a viejo desorden hecho fe
doctorada en respeto su gran llama.
Huelo a lejos del mar no me defiendo
el algo he de morir por tal olor
huelo a pésame magro les decía
a palidez de sombra a casa muerta
Huelo a sudor del hierro a polvo puesto
a deslavar con la luz de la luna
a hueso abandonado cerca del laberinto
bajo los humos del amanecer.
Huelo a un animal que sólo yo conozco
desfallecido sobre el terciopelo
huelo a dibujo de niño fatal
a eternidad que nadie buscaría.
Huelo a cuando es ya tarde para todo.
(En: Taberna y otros lugares, 1969)