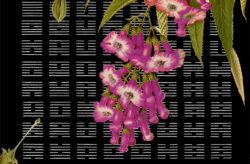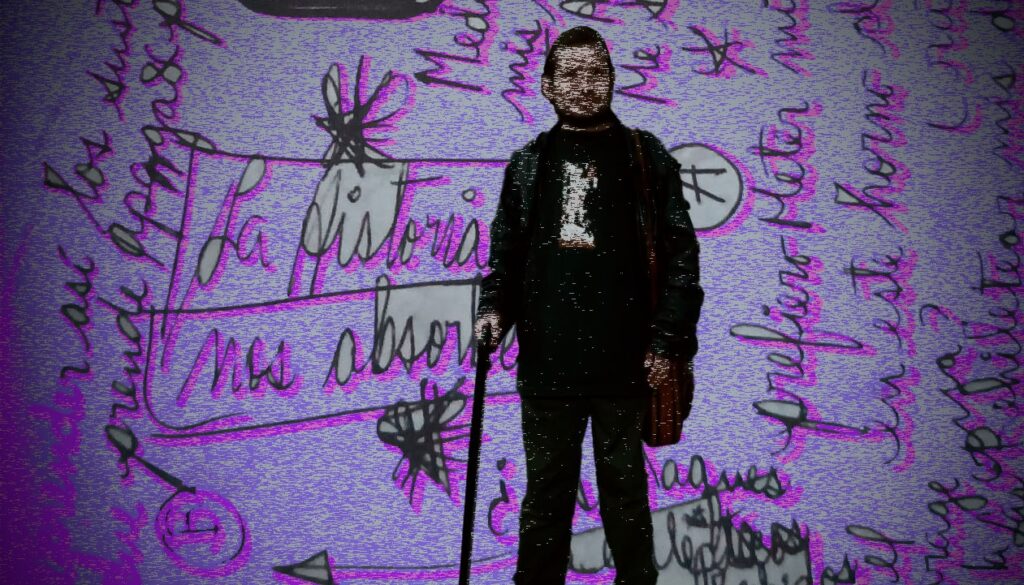
Virgilio Torres: “El graffiti es el mensaje, ¿o al revés?”. Sobre ‘La Historia nos absorberá’, de Mario Santiago Papasquiaro
Es estudiando filosofía en la UNAM, a mediados de los años ‘70, que Virgilio Torres Hernández conoció a Mario Santiago Papasquiaro, quien, junto a Roberto Bolaño y otros miembros del movimiento infrarrealista, participaba del taller literario de Juan Bañuelos que se impartía en la misma facultad. A partir de ahí entablará una larga amistad que durará hasta fines de los años ‘80, cuando Virgilio parte a vivir a Oaxaca. El año 1981, un día en que se encuentran en casa del poeta peruano Tulio Mora y la editora argentina Ana María Chagra, Mario le regala a Virgilio un ejemplar de Poesía Inédita, del poeta Orlando Guillén, completamente intervenido con anotaciones a lápiz.
Es el registro y la transcripción de estas intervenciones las que componen “La Historia nos absorberá”: libro publicado a comienzos del 2024 por Ediciones Sin Fin, la editorial que montaron Ana María Chagra y Bruno Montané en Barcelona, y donde ya han sido publicado varios de los libros de Mario Santiago, entre otros poetas latinoamericanos y varios miembros del movimiento infrarrealista.
De paso por Europa para presentar el libro, nos encontramos con Virgilio en París, a donde vino a visitar a su amigo Jorge Hernández: Piel Divina. Conversamos con él sobre Mario Santiago, sobre el libro publicado por Ediciones Sin Fin, y sobre las ideas enunciadas en su prólogo, donde Virgilio reflexiona sobre la escritura de Mario Santiago, su práctica de la caminata, su manera de “garrapatear” los libros y los destellos de su amistad.
“La historia nos absorberá”
“Este libro”, cuenta Virgilio, “Mario me lo dio cuando nos veíamos en casa de Ana María y de Tulio Mora. Mario llegaba ahí con frecuencia a buscar a Tulio, que era integrante del movimiento Hora Zero, y yo igual llegaba porque era profesor de la UNAM, que quedaba muy cerca, y tenía además entonces una beca de poesía junto a Tulio. Fue ahí que Mario me regaló este libro, junto a otro de Vicente Huidobro, donde vienen sus primeros textos: Torre Eiffel, los manifiestos del creacionismo, etc., una rareza para esos años, publicada por editorial Zig Zag en Santiago. Yo siempre conservé estos libros por curiosidad. Pero entonces, vi que ambos estaban intervenidos, ¿no? Y más todavía este, el libro de Orlando Guillén, un poeta que según yo ejerció una influencia directa en Mario. Yo ya sabía que Mario siempre garrapateaba los libros, era como su marca. Y tengo de hecho otros libros de Mario que están como borroneados, que tienen unas intervenciones medio pictóricas, con crayón. Pero este, La historia nos absorberá, tenía versos más completos, más escanciados, incluso flechas para indicar dónde seguía la segunda parte, etcétera. Resulta entonces que un día llega Ana María a Oaxaca, donde yo vivo, le enseño el libro, y ella se sorprende y me dice “¡qué padre!, hay que hacer algo”. Nos dijimos entonces con Ana María que valía la pena transcribir íntegros estos versos y ver el resultado, y vimos que el resultado sí da como para una secuencia silogística de comienzo y de final de texto. Justo venían, además, los 25 años de Los detectives Salvajes, y cuando se habla de los Infras, siempre se habla de que Bolaño y Bolaño, pero nunca se ve a Ulises Lima, a Mario. De la iniciativa de Ana María, entonces, surgió la idea, y ella me propuso: “Hay que hacer un prólogo, ponte a hacerle un prólogo”.”
A mí la idea me gustó, porque me ayudó un poco a aclarar las ideas que tenía sobre Mario, ya no solo como amigo, sino como autor, a la distancia. Por ejemplo, a 50 años de que yo lo conocí, encuentro que hay ahí en sus versos todo un paisaje de su generación. Empecé a reflexionar entonces sobre ello y a darme cuenta de que estos no eran nada más versos circunstanciales, surgidos del azar, versos automáticos tipo surrealista, es decir, que no eran meras ocurrencias, sino que llegaban a veces a ser comentarios o como una especie de reseña inmediata de lo que Mario estaba leyendo, y a veces también como otros temas con independencia estética: lo que yo le llamo “gestos textuales”. En ese sentido, creo que el libro refleja muy bien lo que yo llamo el feeling de un poeta clásico irredento. Porque yo digo que ya a 50 años, Mario Santiago es como un clásico de esta poesía contestataria, ríspida, libertaria, que no se ajusta a lo que Tulio Mora decía que era el ADN de la poesía mexicana, y también de cierta poesía latinoamericana: es decir, el extremado formalismo del romanticismo y el modernismo, el de los Contemporáneos, que nunca satisfizo a Mario ni a muchos poetas de esa generación.”
“Escribe como camina”: de la ciudad a la página en blanco
Felipe: En el prólogo evocas justamente esta idea de gestos textuales. ¿Cómo la construyes? ¿Cómo nace esa idea?
Virgilio: Lo de gestos textuales es una forma de identificar estas intervenciones de Mario en el libro, donde no se trata nada más de ideas por escrito, sino que hay también un componente plástico. La caligrafía de Mario es bonita, muy clara a veces, y yo siento que lo que él hacía era marcar una ruta semiótica, decir “aquí estuvo Mario”, pero también ilustrar lo que el libro le estaba diciendo en ese momento. Y si bien él no hace muchas figuras, no dibuja, estrictamente, yo creo que el resultado para él sí funcionaba como una especie de boceto independiente de la página en blanco. Por ejemplo, en estas otras intervenciones más borroneadas que él hace con crayón, se ve una intención más plástica de la distribución de la línea sobre la hoja en blanco. Y creo que eso viene del antecedente de los caligramas de Apollinaire, de los de José Juan Tablada, y de algunos de este libro de Huidobro, donde les digo que hacía también mapitas, figuras, etcétera. Y entonces, yo veo en esto como una especie de función autónoma que le da un plus al libro. Por eso digo, mejor vamos a llamarle gestos textuales, y no palabras puestas sobre palabras, lo que sería algo redundante, ¿no?
Hay también en esto una coincidencia entre lo que hacía Mario y lo que hacía Alcira Soust. Alcira es el personaje de Amuleto, Auxilio, que sale también en Los detectives, una uruguaya que conocía a Mario y a muchos infras… Si quería traducir un poema, por ejemplo, a un poeta francés o iraní, o de cualquier nacionalidad, pues lo traducía en sus hojas de mimeógrafo y construía palabras sobre ese texto, y le metía a veces dibujo, o hacía en el periódico mural de la facultad de filosofía una versión más icónica, es decir plástica, de sus versos. Yo siento que Alcira y Mario Santiago son como dos figuras emblemáticas de una forma de ver o de ir, en el poema, más allá de las palabras entrelazadas. Y lo que surge entonces es un efecto distinto, al plantearse que la palabra no es solamente un elemento que aísla ideas tipográficamente, sino que se puede integrar a otro tipo de espacios más amplios. Y creo que en el caso de Mario, sus intervenciones son eso, una intervención más amplia del espacio libro. Por ello, creo que el concepto de gesto textual es un punto de partida para entender esta praxis, y para verla más como un enriquecimiento visual, lo que enseguida es también un tipo de goce estético distinto a la idea misma que contienen las palabras. Dentro del mecanismo de repetibilidad de la obra, como diría Benjamín, dentro de ese mecanismo iterativo, hay una intervención que rompe con el automatismo, e introduce la novedad.
Nicolás: ¿Cuál crees que era la intención de Mario Santiago al regalarte este libro así intervenido? Tú hablas en el prólogo de una tríada entre la posesión, la intervención y el despojo del libro, pero ese despojo es también un regalo. ¿Qué conciencia o gusto cultivaba Mario en este gesto del regalo del libro?
Virgilio: Sí, hay ahí una dosis de antifetichismo, también. Porque, como dice Bolaño, Mario incluso se duchaba leyendo, y Mario obviamente estaba consciente también de que el libro iba a resultar afectado, y que iba incluso a perder su valor. Pero a él lo que le importaba más era una lectura inmediata de las cosas, y así igual se desprendía de ellas para enseguida poder leer otra cosa. Había una prisa como ontológica por tener el libro, por poseerlo, por leerlo e interpretarlo, y enseguida volver a ponerlo en circulación. Era como una especie de marca, que el libro se diluyera un poco en el anonimato del futuro comprador o del futuro lector. Seguramente también llegó a vender sus libros, porque yo he visto algunos que se han rescatado en México, en librerías de segunda mano, y que eran de él. Entonces, él estaba consciente de la transitoriedad de la posesión, y dentro de ella, él se inscribía en un mecanismo más estético que libresco de querer crear una biblioteca. Hasta donde sé tuvo muchos domicilios, y en cada domicilio había una biblioteca distinta. Aunque no tuviera nada más que 10 o 15 libros, era siempre una biblioteca renovada….
Nicolás: No había libro de cabecera…
Virgilio: Exactamente. Su libro de cabecera podríamos decir que era su cabeza misma, su fisicalidad como individuo, y eso era una virtud pero también un riesgo. Porque al verse como una especie de poeta nómada, no se sentaba mucho a escribir obra, y al final de su vida fue casi obligado a sentarse y preparar los libros que alcanzó a publicar entonces, como Aullido de cisne. Pero eso fue gracias a una iniciativa de otros amigos. Él era muy inmediatista , o si ustedes quieren, en mexicano, era muy dejado a la deriva. Por su forma de vida, también, que se fue degradando por el alcohol. Yo lo conocí todavía cuando no era alcohólico, pero después del poema Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger ya empieza a haber como una dependencia del alcohol. Sufre un accidente, se fractura la cadera por descuido. Todavía me tocó ir a verlo a su casa convaleciente, y al final muere así también, en un accidente de tránsito…
Felipe: En uno de los poemas de este libro, Mario escribe: «escribe como camina”… esa relación entre el caminar y la escritura, esa manera que describes de andar… ¿Qué es lo que había en esa deriva, a tu parecer? ¿Qué había en ese nomadismo, en esa búsqueda?
Virgilio: Sí, es importante porque yo creo que había ahí como una especie de intención de cubrir, o de usar el cuerpo, su cuerpo, como dominancia del territorio que pisaba. Como él era bajito, se prestaba para caminar rápido y a tranco fuerte. Cosa que no tenía Bolaño, que era más alto y flaco. Y en ese entonces la Ciudad de México era más bonita, porque había barrios… no es hasta el 76 que se crean ejes viales y se pierde la noción de barrio. Pero a Mario todavía le tocan los barrios antiguos, y eso lo hace caminando. Incluso a veces se iba caminando de Ciudad Universitaria al centro, lo que serán unos 17 o 20 km, y le gustaba empezar a dar sus trancos y que los demás lo siguieran, como líder de una pandilla. Entonces, era como una especie de goce estético también, esa facilidad que tenía para caminar. Yo digo que eso le daba como un aire de dominador del espacio geográfico, lo que hace que también el poema se sienta como una especie de traducción de esa forma de llenar el territorio. Es decir, el dominio de lo peripatético, el caminar, se traduce de alguna manera en el dominio de sus gestos textuales, en la posibilidad de que cubran todo el territorio de la página en blanco. Y es una forma como de voluntad de poder inmediatista o simbólica, si tú quieres. No es una idea metafísica, digamos, a la manera de Nietzsche que concibe la voluntad de poder como un aporte ontológico propio, como una interpretación de la metafísica occidental, pero sí es una versión biográfica del dominio de la forma, y que él asumía con la motricidad que tenía más a la mano: caminar, y mover la mano para escribir. Sin esas dos fisicalidades, yo creo que Mario no sería lo que es, y no podría haber sido trascendente su obra. Todo el cuerpo, como diría Merleau Ponty y Jean Luc Nancy, estaba puesto en ello.
Poesía, filosofía e infrarrealismo
Felipe: En tu prólogo hay referencias constantes a la filosofía, y al ambiente de la UNAM en los años 70, donde conociste a Mario. ¿Qué se leía en la facultad de filosofía de la UNAM en los 70? ¿Cuál era la relación de Mario con la filosofía?
Virgilio: Mario era muy anárquico en cuanto a sus estudios formales, al igual que Bolaño, pero confluían ahí en la Facultad de filosofía porque a un lado estaba la torre de rectoría, donde ellos tomaban un taller de poesía con Juan Bañuelos que era semanal. Yo acudía algunas veces al taller, pero no podía siempre, porque yo estudiaba formalmente y ellos no. Y ellos por su parte entraban a algunas clases. Mario sobre todo sí tenía una cultura filosófica. Sus lecturas eran muy variadas, muy anárquicas, pero había un sector de pensadores que le gustaban, la filosofía era parte de su gama de intereses. Entre ellos, por ejemplo, estaba Nietzsche. Estoy hablando del Nietzsche de los 70, cuando no había traducciones fieles sino muchas ediciones desconfiables. De Nietzsche, yo siento que él tomaba lo más inmediato, lo más conocido, por ejemplo el Zaratustra, o quizás El nacimiento de la tragedia… Algunas cosas de Artaud también, que le gustaba bastante. Pero igual creo que lo que era más dominante en él eran los surrealistas, y unos poetas de vanguardia que eran los estridentistas, en México. Entonces, yo siento que él bebía un poco de filosofía, un poco de literatura, y un poco de poesía francesa.
Luego, una influencia particularmente fuerte para él fueron los poetas peruanos, los poetas de Hora Zero, por el tono, por los temas y por el tratamiento del poema, menos atados al ritmo y a la estructura tan cerrada que tiene y siempre ha tenido la poesía mexicana.
Nicolás: ¿Ese fue como un encuentro tardío, el de los infrarrealistas con Hora Zero, no?
Virgilio: Si, ahí Piel Divina puede hablarte más al respecto.
Piel Divina: Sí, para nosotros claro que fue una sorpresa descubrir las diferentes vanguardias latinoamericanas, y particularmente Hora Zero. El encuentro se produjo a través de intercambios de papeles. En aquel momento, por supuesto, no había internet ni WhatsApp, y las cartas que Mario se intercambió con Juan Ramírez Ruiz, o después con Jorge Pimentel, o Verástegui, tardaban meses… Verástegui pasó en un momento por México y ahí nosotros tuvimos interés en encontrarlo. Había como una sed de saber si teníamos hermanos gemelos en otras latitudes de América Latina, y de poder intercambiar con ellos. Y cuando nos llegó el primer contacto, la primera posibilidad de mantener un intercambio más directo con Hora Zero, fue primero a través de un amigo que había recorrido toda América Latina y que llegó a México con algunos de sus impresos. Entre ellos estaban Kenacort y Valium 10, de Jorge Pimentel, y Un par de vueltas por la realidad, de Juan Ramírez Ruiz, así como otras publicaciones. Inmediatamente hubo una conexión, por esta manera tan desparpajada de escribir poesía, en donde integraban verbos, versos e imágenes que no eran las llamadas poéticas, digamos. Esto ayudó a que hubiera más libertad en la manera de utilizar la lengua, ya no como los clásicos que nos venían de otra parte.
Felipe: Y en el caso de los Eléctricos, ¿cómo es que llegan a México? ¿Estaban traducidos? ¿Llegan en francés?
Piel Divina: No, los Eléctricos nos llegan a través del Instituto Francés de América Latina. La primera revista que nos llegó fue la Generación de los Párpados Eléctricos, donde había poemas de Michel Bulteau y Mathieu Messagier, pero fue casi por pura casualidad. Había también una gran librería francesa sobre el Paseo de la Reforma, y ahí encontramos más material a propósito de los Párpados eléctricos. Pero ninguno de nosotros conocía el francés en fineza como para traducirlos. Entonces, cuando hicimos las primeras traducciones, fue en realidad como reinventar los poemas de la Generación Eléctrica. Y nuestras traducciones eran mejores que lo que ellos escribían. Muchos años después, cuando se publica una antología de los infrarrealistas preparada por Rubén Medina [“Perros habitados por las voces del desierto”], llegó Michel Bulteau y estaba sorprendido. “¿Cómo es posible que estos poetas latinoamericanos supieran de nosotros?”, se preguntaba, “¡Y nos escriben poemas mejores!” Yo le había tratado de traducir, digamos, los poemas que nosotros tradujimos de ellos. Ya después, cuando Mario viaja a París, va a tratar de ver a Michelle Bulteau, pero fue como un encuentro no-encuentro. No hubo realmente comunicación entre ellos. Con los Hora Zero sí, pero no con los eléctricos. Y es que además… son muy mamones los franceses, ¿no?.
Nicolás: En el prólogo está muy presente el tema de la voz colectiva, algo que mencionabas, Virgilio, también antes, como algo que veías muy presente en este libro…. Y ya en el título de hecho está presente esta idea del colectivo: “la historia nos absorberá”, parafraseando la cita de Fidel, “la historia me absolverá”, pero que lo dice (Fidel) en singular. ¿Cómo percibes esta presencia del “nosotros” infrarrealista en este texto?
Virgilio: Sí, en este texto también está como presente la conciencia grupal de los infrarrealistas, cosa que muchas veces Mario no hacía directamente. Hablaba en primera persona, pero que hablara por el grupo, a nombre del grupo, era poco frecuente. En algunos recitales sí lo hacía, porque ahí asistía el grupo. Pero aquí, como actor individual, de repente dice “nosotros los macuarreritos infra”. ‘Macuarro’, ‘macuarrerito’, es un calificativo despectivo que se ocupa en México, pero que ahí él asume sin victimización, como si viera en lo infrarrealista una condición humana diferente, estética. No la ve como una diferencia social o de clase social, a pesar de que en la poesía mexicana siempre ha habido una especie de racismo o de clasismo entre los movimientos dominantes y los movimientos periféricos. Siempre domina el cánon, vía poesía europea, vía aclimatar en México esa poesía, que sería un poco el caso típico de Octavio Paz. Paz aclimata la poesía francesa, la poesía mundial, digamos, y la lleva a su obra. Y la poesía de Paz influye con fuerza en México, una poesía que es muy distinta a su pensamiento y a su labor de traducción. Entonces, yo siento que esta autorreferencia de Mario da cuenta de la independencia que él tenía, y de la fe que tenía en su movimiento. Cosa que no es menor, porque en ese entonces un joven, si estaba solo, era muy difícil que influyera en el curso de las cosas.
Por eso, yo digo que a los infras no les quedó otro camino que seguir esta tradición de hacer manifiestos, de proclamar la presencia grupal en sus manifiestos, y con buena fortuna. Porque sus manifiestos sí son densos. A la manera de la vieja escuela, son una especie de hibridismo entre tesis estéticas y tesis sociales, y con un sentimiento individualista de arriesgue personal que se va a resolver en una arriesgue de grupo. Y eso en México, en los 70, ya casi no existía, ya nadie hacía manifiestos. Creo que eso terminó quizás con los estridentistas. Pero los infras son los que le dan una continuidad, tal vez por influencia de los movimientos de las nuevas vanguardias en los países del Sur, y quizás algunos europeos. Y eso también es algo que los hace interesantes como movimiento, el hecho de que no van nada más a ejercer la creación, sino que parten de supuestos lineamientos que van a orientar su praxis poética. Claro, no como una especie de programa realista socialista, que era lo que hacía la pintura mexicana, por ejemplo Siqueiros, donde era frecuente ver manifiestos con clichés como “no hay más ruta que la nuestra”, cosas así. Pero para los infras, el manifiesto es más que anunciar un solo camino, es anunciar una iniciativa común abierta a las libertades. Entonces a mí me gusta ese tono que dice “vamos a sujetarnos al azar, al azar objetivo quizás, pero vamos a hacerlo juntos, si no se nos va a ir el tiempo”.
Esto es algo que está muy presente también en el otro libro de Mario que tengo, el de los manifiestos de Huidobro, donde también hay ciertos subrayados, que según yo influyeron en los manifiestos del infrarrealismo. No en todos los manifiestos, pero sí en algunos, donde también está esta idea de dejarlo todo, como de irse un poco al garete y fundar cosas nuevas, esta idea de no cantarle a la rosa sino hacerla florecer en el poema, esta tentativa de hacer de la poesía no solo canto y repetición de imágenes, sino creación de realidades. Esto es algo que marcó mucho a Mario.
Nicolás: Este libro (“La historia nos absorberá”) es de los 80’, cuando ya una parte de los infrarrealistas se fue a Europa, y por lo que cuentas da la impresión de que Mario entonces queda más bien solo. Claro, tiene este encuentro con Tulio y tiene también un diálogo contigo, pero pareciera que ya no tiene realmente al grupo, que se dispersó. Nos preguntábamos cómo veías a este Mario de los 80’. Uno lo conoce mucho por la imagen de Ulises Lima en Los detectives salvajes, que habla en parte de su experiencia de los 70, pero qué pasó con Mario Santiago en los 80’, en el tiempo en el que te regala este libro. ¿Cómo sigue viviendo en él la voz de los infrarrealistas cuando los infrarrealistas ya se fueron?
Virgilio: Yo siento que, sí, hay una nostalgia muy fuerte en él, porque digamos que las figuras dominantes eran Mario y Bolaño, básicamente. Por eso él se refugiaba mucho en casa de Tulio, porque Tulio conocía a Bolaño, conocía a los Horacerianos, y Mario incluso se consideraba como el primer poeta peruano nacido en México, se sentía como un hijo adoptivo de los peruanos. Y entonces empieza a escribir muchas cartas. La carta, más que la llamada telefónica, era para él la forma dominante de comunicarse con quienes quería. Y son cartas muy cálidas. Pero es cierto que sí, Mario se empezó a quedar más solo. Luego vino una segunda etapa del infrarrealismo, con nuevos integrantes, más jóvenes que él, donde él siguió siendo la figura dominante. Pero igual, con la edad empezó a tener pareja, hijos, responsabilidades, tener que trabajar, etcétera… Tuvo varios trabajos, algunos con más fortuna que otros, y para un escritor, en el medio mexicano es difícil de hacerse un buen salario, es muy competitivo. Si no tienes influencias, o una chamba burocrática en el gobierno, es muy difícil ser artista independiente.
Antes de venirme a Oaxaca, en el ’83, todavía lo visité en una especie de azotea de un edificio antiguo en el centro de la ciudad de México que arrendaba con Piel Divina, donde convivía con otros infras, y con Tulio Mora. Pero ya era una vivencia si ustedes quieren más post-hippie y psicodélica. Porque a veces todos le caían ahí, en un edificio bonito pero semi abandonado, y era difícil para él atender las responsabilidades, al autocuidado, su salud. Y bueno, entonces yo ya dejé de verlo. Muchos infras y poetas jóvenes en general también empezaron a irse a la provincia después del terremoto del 85, que fue como un antes y después. Ya era una ciudad borrada del mapa, una ciudad que ya no es la que sale en Los detectives, todavía bonita, con sus barrios reconocibles… A Bolaño no le tocó ese terremoto, y por eso su Ciudad de México es como pre-desastre, hasta cierto punto incluso romantizada. Bien descrita, pero romantizada.
Felipe: Para terminar, una frase. Al final del prefacio, escribes “el graffiti es el mensaje, ¿o al revés?”. Nos quedamos pensando en esto…
Virgilio: Sí, es una forma algo irónica de cerrar el texto, para no hacerlo tan silogístico y no cerrar con una idea, sino abrir la interrogación otra vez. Y es un poco lo que yo entendí por semiótica. Yo me dediqué un buen tiempo a dar clases de semiología y filosofía y literatura , a ver la influencia francesa de Roland Barthes, de Saussure, etc… Pero yo digo, un poco como para acentuar lo del gesto textual, “el graffiti es el mensaje”, lo que obviamente es, siempre y cuando el graffiti abra un código reconocible que se pueda decodificar, pero también puede ser entendido al revés, es decir, que el mensaje depende de la pura fisicalidad, cosa que en general es un poco menos notoria. En otras escrituras esto sí es más notorio, como en la escritura China. Y a mí me gusta esa idea de rescate de la escritura china como texto, pero también como simbolismo, es decir, como rasgo lineal con ideas propias en la espacialidad. Entonces, por eso es que vuelvo a abrir la discusión. Yo propongo esta idea de “gestos textuales”, pero esa noción también tiene que ser un poco discutida o sometida a análisis, no es que sea una idea fija. Inicialmente yo quería usar más “graffitis” que “gestos textuales”, pero ya esa noción de graffiti está muy explorada, y muy manoseada por la crítica en artes plásticas, cualquier cosa puede ser graffiti. No hay entonces como una coincidencia plena. Por eso yo hablo de poner en duda el graffiti. Bueno, también el graffiti a veces es el mensaje, pero a veces el mensaje puede ser un graffiti independientemente de lo que el lenguaje sea, de que esté sostenido por un lenguaje hablado, gráfico o visual, etcétera. Entonces, finalmente es una provocación para reafirmar un poco la idea central de los gestos textuales, simplemente. No va más allá de una interpretación más sesuda o filosófica.
Pero en realidad yo terminaría con esto: es una pena que la obra de Mario, no haya sido acompañada de una crítica literaria que viera sus virtudes. Y tuvieron que pasar 40 o 50 años, hasta ahorita, para que recién se vea la trascendencia del movimiento, o la importancia de un poema de Mario como “Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger”. Si bien fue leído, cuando salió hubo una comprensión muy ideológica, muy inmediatista. Pero ese poema largo, ese poema-río, como dice Paz, era una suerte de tour de force, o sea, hay que tener mucha fuerza, el lenguaje tiene que ser muy potente para sostenerse sin caerse el poema. Por cierto, Mario siempre criticaba a los autores jóvenes cuando sentía que el poema, en su construcción y curso, se les ‘caía’. Y quizás tenían que pasar los años para que se pudiera volver a dimensionar la poesía de Mario, y con ella la poesía de otros infras, como la de los hermanos Méndez, que tienen unos hallazgos sorprendentes en el epigrama, o estos otros gestos textuales de Mario de ‘La historia nos absorberá’ , que algunas veces también son como epigramas, ya sea resueltos, tentativos, o potencialmente expuestos. Por eso, creo que este libro de Ediciones Sin Fin va a llamar la atención sobre la poesía de Mario y sobre un movimiento estético, el infrarrealismo, por mucho tiempo ignorado.