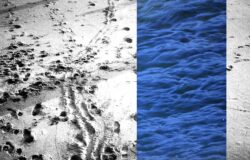Fotografía de Paulo Slachevsky
Del suicidio del Luchito nadie habló
El jueves 21 de abril del 2022, me llamó la presidenta de las apoderadas de mi curso mientras estaba tomando once. Como era tarde y estaba en mi horario fuera de trabajo, la ignoré deliberadamente. Algo no me dejó tranquilo. Intentaba seguirle el ritmo a la conversación que mi mamá estaba tratando de desarrollar, pero no podía, algo se venía. Mi párpado izquierdo tiritaba levemente. Pasaron cinco minutos y volvió a vibrar mi celular. Lo miré y vi que esta vez era la profesora de inglés que me llamaba. Al momento supe que algo malo había pasado, así que tomé el celu y sin darle mayor explicación a mi mamá, fui a mi pieza, respiré hondo y contesté.
Felipe, weón, el Luis se mató. ¿Qué? ¿Me estái weando Carol? No weón, El Luis se ahorcó con los cordones de las zapatillas. Su mamá llamó a la señora Ale y le avisó, Ella te llamó y me llamó a mí. Le avisó al director también.
Ahí me desplomé, me ahogué, lloré, no entendía nada. ¿Qué chucha hago? le preguntaba a mi colega. Ella también lloraba, también se ahogaba y me trataba de contener. Le colgué y llamé a mi otro colega, el profe de educación física. Él también lo sabía. Tengo ganas de vomitar, me decía. Tuve que parar de conducir, venía manejando y me contó la jefa.
Luego de la llamada de aviso, volví al comedor, donde mi mamá me esperaba preocupada. Había escuchado mis llantos y me miraba esperando que le contara. Le conté. Me abrazó y me volví a desplomar. No hubiese habido nada tan contenedor como el abrazo de mi mamá en ese momento. Quise volver a ser el niño hijo único, aquél que estaba seguro de que fuese cual fuese el problema, su mamá lo iba a resolver. Pero esta vez no era así, ella no podía evitar que mi estudiante, el Luchito, se hubiera matado.
No es tu culpa, me decía mi mamá. Claro que es mi culpa, pensaba yo. ¿Cómo chucha no me di cuenta? ¿Qué mierda pasó esta tarde? Ahí empecé a recomponer la escena. El Luchito se había ido suspendido ese día, y al día anterior le había citado la apoderada porque se estaba portando mal. Conocí a su mamá, que era en realidad su abuela, pero que para él era su mamá. Su progenitora era pastera y no se había hecho cargo del Luis. Su papá también, me contaba su abuela. Ambos son adictos e incluso han estado en cana.
Le contaba todo esto a mi mamá entre mis sollozos y sus caricias. Volvió a vibrar mi celu. Esta vez era la jefa de UTP. Fallamos, profesor. Eso era lo único que la señora podía repetir. No estaba razonando, quizás estaba en shock. ¿Qué hacemos, señora María de la luz? No sé, no sé, no sé. Suspendamos las clases, le dije. Mañana no podemos tener clases. No sé profe, le preguntaré al director. Llevaba tres años trabajando en el colegio San Felipe de Pudahuel sur, un colegio particular subvencionado relativamente pequeño, con un curso por nivel y un espectro de estudiantes que iba desde el hijo del traficante que estaba en cana hasta la hija de una gerenta de una automotora en Quilicura. Veníamos saliendo de los años duros del encierro por el COVID, y la depresión arrasaba al mundo estudiantil: tajos, llantos y trastornos alimenticios eran pan de cada día. Pese a eso, nunca imaginé que iba a enfrentarme al suicidio de uno de mis estudiantes. Era profesor jefe del séptimo básico, y estaba en mi tercer año de jefatura en ese nivel. Los cursos pasaban y yo seguía siendo el profe jefe de séptimo. Así funcionaba ese colegio. Sólo los profes jefes de media pasaban de curso. Yo me quedaba y este era mi tercer séptimo. Tenía 39 estudiantes. Preadolescentes llenos de inseguridades y conflictos mentales que ni sus papás ni los profes podíamos alcanzar a identificar. En el colegio no existía equipo psicosocial, ni PIE. Escatimaban lo que más podían en personal. Si del director (y también sostenedor) hubiese dependido, los profes nos hubiésemos tenido que encargar hasta de barrer el metro que estaba cerca del colegio.
Esa noche no dormí, y en la madrugada empezó a llover. Los clichés existen y ocurren, por algo son cliché. Me levanté como pude. Me duché, me vestí y antes de salir, mi mamá me abrazó y me dijo que le avisara cualquier cosa, que fuera fuerte y que estuviera tranquilo. Tomé la 419 y en el trayecto hasta el metro sólo pensaba en huir, en faltar, en renunciar, en mandar todo a la chucha. Se me había matado uno de mis cabros de doce años y en mi corazón me aferraba fuertemente a la idea de que alguien me dijera que había sido un episodio psicótico y que lo había imaginado. Pero avanzaban y avanzaban las estaciones y nadie se acercaba.
Laguna sur. Crucé el semáforo y entré al colegio. Saludé a la tía de la entrada con desconfianza, porque realmente no sabía en quién confiar en una situación así. No confiaba en casi ningún profesor excepto en mi colega de inglés. Avancé y puse el dedo. Entré a la oficina de la jefa de UTP que estaba literalmente al lado del reconocedor de huella digital, por lo que siempre, todos los días, estaba desde las 7:15 de la mañana, observando quién, cómo y a qué hora entraba. Saludaba, desviaba la mirada del computador para vigilar a los profes lacayos. Buenos días jefa, le dije.
Profe, siéntese. Esto es gravísimo. Hay que ser muy cautelosos con el manejo de la información. No se pueden suspender las clases profe, la superintendencia pasaría una multa enorme, el niño no se mató acá, se mató en su casa, quizás cómo vivía, quizás cómo eran sus papás, usted debe saber mejor que yo, el inspector general está muy afectado, se está echando la culpa, obvio que sin pensar en esto, pero él lo suspendió, ¿usted lo hubiera suspendido profe? Yo creo que hay que evaluar muy bien cómo proceder, las cosas no van a venir fácil, vamos a tener una reunión ahora usted, el director, yo, el inspector, don César y el profe Christian.
Yo asentía. Pensaba en don César y en cómo lo aborrecía. El capataz del colegio. ¿Por qué chucha tiene que estar metido él en la reunión?, si no es profe, no tiene idea de cómo tratar a un cabro chico, está ahí plantado, atornillado al colegio por ser primo del dueño. Quizás cuantas artimañas no han hecho, cuántos millones no se han robado juntos.
Empezó la reunión a las 8:05. Entré a la oficina del director, enorme, llena de diplomas, un banderín grande de la cato. Me ofrecieron asiento al lado del profe de educación física, que también era encargado de convivencia escolar. Llorando, miraba al suelo. Entre todo su cuerpo de profesor de educación física adicto al fútbol y a los caballos, misógino y homofóbico, su llanto brotaba a borbotones como un pozo de petróleo recién descubierto que arroja al mundo su veneno. Estaban tal y cual los había mencionado la jefa de UTP: director, inspector, administrador, ella, el profe y yo. Se sumó antes de empezar la señora Ale, presidenta de los apoderados de mi curso y por un chamullo y arreglo por parte del director, presidenta del centro de padres. Nadie la eligió.
El director fue claro: esto no sale del colegio. Tarde o temprano va a salir, y cuando eso pase no quiero traidores. Yo he confiado en cada uno de ustedes al contratarlos y permitirles trabajar en este colegio. La familia es lo más importante. Acá no tenemos traficantes, no tenemos cuchilladas ni cabros depresivos.
Teníamos a los tres, director.
Se me encomendó la tarea de avisar a los apoderados de mi curso para que vinieran a buscar a sus hijos y los fueran a retirar progresivamente. La idea fue relegar a la familia el manejo de una noticia de este tipo. Era algo muy fuerte para la sala de clases en forma grupal, y lo mejor era que cada apoderado supiera antes que sus hijos. Estaban apostando a la inteligencia emocional de los papás y las mamás. En mi misión me iba a acompañar el profesor de educación física y, no sé por qué, la señora Ale. El director argumentó que ella era la que más conocía al curso ya que estaba con él desde kinder. Así que ahí estaba yo, sentado en esa oficina, con un colega y una apoderada, preparándome para llamar a cada apoderado del curso y contarles que uno de los cabros se había suicidado. Muerto, perdón.
Llevaba ya dos años de profe, estaba empezando el tercero. Entré el primer año como profe jefe en reemplazo de una amiga que se iba a otro colegio y me daba su puesto. La jefatura de curso me había permitido enfrentar casos duros: violencia intrafamiliar, estudiantes con casos de abuso sexual o una abuela apoderada en reemplazo de una madre muerta en una balacera en el persa teniente cruz. Estaba lleno de cabros que prácticamente se criaron solos, con una enorme carencia de amor y afecto. En el colegio tenían una personalidad totalmente distinta a la que mostraban en la casa, con sus padres o abuelos. Pudahuel es un territorio lleno de miserias. Sin embargo, jamás estuve preparado para enfrentar el suicidio de un estudiante de 12 años. Nadie lo está. No existe ningún curso ni ramo en la carrera de pedagogía que te prepare realmente para poder llevar un suicidio escolar. Es algo que sólo se puede entender cuando se vive. Te avasalla. Te tira al suelo y te empuja para que no te levantes.
Hice un guión para que me ayudara a saber cómo decir la terrible noticia que tenía que dar:
Aló. Buenas tardes, soy el profe jefe de su hijo, el profe felipe. Llamo para informarle que falleció uno de sus compañeros, Luis. Quería saber si usted puede venir a retirar a su hijo. Nosotros no les hemos contado, esperamos que ustedes les cuenten. Le pido discreción en el manejo de la información. Buscamos cuidar la intimidad e integridad de la familia de Luis.
Y así empezó a rodar la máquina. Tenía 39 estudiantes. Sin contar a Luis ni a la señora Ale. Tuve que hacer 37 llamadas y repetir lo que el guión me indicaba. Llamaba, sonaba, hablaba, colgaba y lloraba. Repetí ese ciclo 37 veces, y dejé a la mamá del Dilan para el final, su mejor amigo. Luis lo iba a dejar a su casa todos los días antes de irse a la suya. La mamá lo conocía bien y sabía lo importante que era Luis para su hijo. Estalló en llanto cuando supo. Pidió una entrevista conmigo y llegó a los 20 minutos con su pareja. Entró a la sala y repasamos los hechos. Se volvió a quebrar cuando supo que se suicidó. Su pareja la consolaba y ella me preguntaba por qué había pasado eso. No sé, no le puedo dar más información por ahora, le dije. Me pidió que le contáramos a su hijo en grupo en ese momento. No le daba el cuero para contarle sola. Aceptamos, pero le dijimos que nos tenía que esperar un rato, porque teníamos una reunión en la sala de profes para informar sobre el proceso hasta ahora.
Salimos de esa sala, respiré profundo y miré la cancha del colegio. Los cursos estaban en clases y se le había pedido al profe de educación física que me acompañara a mí, por lo que no había nadie en la cancha en ese momento. Sin embargo, siempre anda por ahí un estudiante recorriendo el colegio y capeando clases. Vi salir de la sala del octavo al Benjamín, uno de mis favoritos el año pasado cuando fui su profe jefe. Era un cabro muy tierno, simpático y cariñoso. Tuve que negociar con varios colegas para que pasara de séptimo a octavo, así que nos teníamos bastante cariño. Cuando me vio, mi cara y mis ojos confirmaron lo que quizás ya era un rumor en las salas de clases, así que se acercó a mí y me abrazó. Lloré. Por primera vez un estudiante me veía llorar sin intención alguna de disimular.
Entramos a la sala de profes, me senté atrás, entró el director y contó el procedimiento que habíamos llevado a cabo. Pidió discreción y que no se filtrara la información. Empezaron las promesas de su parte. Vamos a contratar una psicóloga para el colegio, tenemos que apoyar al curso. Tenemos que apoyar a su mamita, porque lo más probable es que él haya sufrido violencia en sus casas, y a veces los papás piensan que el colegio tiene que resolver todos los problemas y nos mandan cabros que no tienen autoestima, amor, que actúan en base a modas. ¿Cómo era posible que un conchesumadre tan grande estuviera a la cabeza de un colegio? Y no sólo de uno, sino de cuatro.
Terminó de hablar y se fue. Mis colegas me abrazaban, y yo me preparaba para lo que era ineludible: contarle al Dilan en vivo y en directo. La hicimos corta. De tripas corazón, decía mi mamá en mi mente. Lo fue a buscar el profe Cristián. Lo esperábamos en la sala de entrevistas, yo repasaba callado lo que tenía que decir, buscando la elección de palabras más suaves. Pero nada suavizaba algo así.
Cuando llegó, un escalofrío me consumió entero. Entró a la oficina sospechando. Hola, mamá, hola hijo. Dilan, siéntate, tenemos que contarte algo. Le tomé las manos y solté. Anoche el Luchito tuvo un accidente y murió.
El Dilan me soltó y perdió la mirada en la nada. Quedó aturdido. Su cara se revolvió entera. Explotó en llanto. Traté de contenerme. Yo los veía todos los días a ambos, con sus gorros, sus cadenas. El Luchito acompañaba todos los días al Dilan a su casa, pese a que el Dilan era de Pudahuel Sur y el Luchito de Pudahuel norte. Recordé como el Luchito, días antes, había perdido sus audífonos y después se enteró que el Alexis, otro compañero, los había roto sin querer. Al enterarse de esto, me buscó y me pidió que no retara al Alexis y que no lo acusara porque no quería generarle ataos en la casa.
La mamá se llevó al Dilan. Tocaron el timbre y fuimos con los colegas a comprar almuerzo. Comimos callados, a ratos la profe de inglés lloraba, a ratos yo, a ratos nadie. Ese día no hubo consejo de profes. En esa época yo estaba trabajando en dos colegios. Había entrado recién la semana pasada a uno nuevo, y me entró la pera por faltar. Aunque tenía cero ganas de ir, fui igual. Antes de salir me puse de acuerdo con unos colegas para ir al velorio y acordamos juntarnos en el estacionamiento del colegio en la tarde.
Al llegar al otro colegio, le conté a la orientadora de esa época. Me abrazó y me dijo que tenía que ser muy fuerte y evitar que esto me consumiera. Pese a toda su buena intención, ya era tarde, estaba consumido entero.
Al contrario de lo que imaginé en una primera instancia, me hizo bien. Me ayudó a despejarme y aclarar las ideas. A las 7 terminé mi jornada, y sin despedirme de nadie, me fui.
Llegué al San Felipe y me junté con mis colegas. El de matemáticas había comprado una corona de flores. Me fui con la colega de inglés en su auto. Hablamos poco. Íbamos avanzando por Teniente Cruz hacia el norte. Empezaba a hacer frío y el cansancio acumulado hizo que me durmiera hasta llegar a la casa de Luis.
Llegamos. “…de las torres puras fichas los patos feos” se escuchaba desde la casa del velorio. Había coronas enormes de flores y el humo de la marihuana y los porros se elevaba lenta y espesamente por el cielo. Al bajar, me esperaba la gran mayoría de mi curso con algunos apoderados. La señora Ale me vio y me fue a recibir. Me llevó hacia donde estaba reunido el séptimo y me llenaron de abrazos. Yo respiraba lento. Miraba al cielo mientras atrás sonaba una canción de la Húngara. ¿Por qué chucha hizo esa weá profe? Me increpó el Benja, sin esperar una respuesta coherente. Tampoco podía darla, sólo lo miraba y negaba con la cabeza.
Profe, entremos, vamos a darle el pésame a la mamá de Luis, me dijo la señora Ale. Vamos, le dije. Caminamos por el pasaje hasta entrar a la casa. Instalamos la corona que decía “Adiós Luchito”. Sentía cómo la gente que estaba ahí me miraba. Evidentemente yo no era de ahí y se notaba caleta. A ratos deseaba que algún cabro flaite me ofreciera una quemá de pito para relajarme, perderme e ignorar que yo era el profe de un estudiante que se había suicidado.
Entré y me topé de frente con una mujer morena que tenía la mirada perdida y los brazos llenos de tajos cicatrizados. Nos miramos, y pude ver que desde sus ojos rojos emanaba una fuerte sensación de culpa. Era la mamita biológica del Luis. Me acerqué y me presenté.
Soy el profe jefe del Luchito, siento mucho todo esto.
La mujer me miraba frunciendo el ceño con actitud de no entender quién chucha era yo. Conocía esa mirada desde la primera reunión de apoderados que tuve en el 2019.
Luego, entré a ver el ataúd. Ahí estaba la cara del Luchito, por primera vez la vi apagada y aún así, pese a los labios morados, la palidez del rostro y las marcas alrededor de su cuello, sentía una llamita de vida. Se asomaba por cada peca de su cara.
Me encontré con su abuela y me acerqué. La abracé y le dije que lo sentía tanto, que podía contar conmigo y que yo iba a tratar de buscar todo el apoyo posible desde el colegio. Y lo busqué por meses, pero no llegó. La señora me miraba y lloraba. No puedo creerlo profe. Ayer, después de que nos fuimos del colegio, cuando el inspector lo suspendió, yo me acerqué a usted y le dije que la niña con la que había peleado Luis también tenía que ser suspendida porque las peleas son siempre de a dos (Eso era verdad, me decía a mí mismo. Yo fui a hablar con el inspector general para decirle que era injusto que el Luchito se fuera suspendido cuando él sólo reaccionó al lápiz que la Antonia le había enterrado en la mano.). En la tarde íbamos a ir a Estación Central porque quería comprarle unas pantuflas y unas poleras, él me había pedido que pasáramos al Mcdonalds y cuando llegamos a la casa él se fue a su pieza. Después de un rato fui a comprar pan y le dije que me acompañara, pero no quiso porque se iba a arreglar para cuando saliéramos, no ve que a él le gustaba tanto andar con cadenas y con su gorro y las zapatillas Nike que le había regalado su tío de Atacama en marzo. Cuando volví, lo encontré ahorcado arriba, les había sacado los cordones a las zapatillas y se los había amarrado en el cuello. Todavía respiraba profe, estaba morado, imagínese cuántos minutos habrá estado así con los cordones amarrados. Lo pesqué, llamé a un vecino que tiene camioneta y partimos a la posta. Allá lo ingresaron de urgencias, pero parece que ya se me había muerto en los brazos cuando llegamos. Tengo tanta pena profe, pero confío en que estas son pruebas que Dios nos pone en el camino a las personas cristianas. Mire cómo está esto, la gente fumando marihuana, con esa música a todo chancho. Yo acepté no más porque mi nuera es la que tiene esas costumbres. Mi hijo, el papá del Luchito, hace tiempo no lo veía. Anda por ahí profesor, se lo voy a presentar para que él sepa quién era el profe del Emanuel.
Luis Emanuel se llamaba mi estudiante. El rucio también le decían en el curso, pero Luchito era el apodo más común.
Llegó el papá, un hombre de unos 38 años, que, al igual que la mamá, tenía los ojos perdidos y los brazos llenos de tajos cicatrizados. Short tres cuartos de mezclilla, polera Jordan y el banano cruzado por el pecho. Con voz ronca me saludó y se presentó orgullosamente como el papá de Luchito. Lo miré, apreté su mano y repetí básicamente lo que ya había repetido dos veces antes.
Después de un rato llegaron los canutos de la congregación de la abuela a dar un responso. Así que salí y me fumé un cigarro. Conversaba con algunos que me preguntaban cómo estaba, a lo que yo respondía automáticamente: triste. A secas. Sin mayor explicación, sin profundizar ni dar la cacha con palabras que quizá iban a generar llanto y ya no quería llorar más. Estaba cansado, sentía mis ojos hinchados y los labios resecos. Había tomado poca agua, dormido como el pico la noche anterior y hablado demasiado durante todo el día.
Después de un rato me fui. La colega de inglés me llevó a mí y a una asistente del colegio, que también había ido, al metro Barrancas. Cuando llegué a mi casa, le hice un breve resumen a mi mamá de todo lo que había pasado durante el día. me tomé un té de melisa y me fui a acostar. Dormí inesperadamente bien. El cansancio era enorme. La pena era enorme.
El sábado me fue a ver un amigo, y me acompañó al Trebal, una zona de campito llena de basura y dónde pasa un brazo del Mapocho, entre la frontera de Maipú y Padre Hurtado. Cuando llegué, saludé al río y lloré. Me había servido en otras ocasiones en que la pena me consumía y sentía que la única forma de poder sacarla de mi cuerpo era yendo al río y llorando solo, mirando las aves que resisten a los basurales y al gasoducto.
El domingo fue el funeral. Nos juntamos a la salida del San Felipe el séptimo, algunos profes, funcionarios y yo. Llenamos de globos blancos las rejas del colegio y esperamos. En un momento llegó un cabro en una moto scooter y cortó la calle en la intersección de Teniente Cruz con Laguna Sur. Al principio era uno, pero después fueron varios. Quedamos pa’ la cagá. Desde el norte venía la caravana escoltada por guardias municipales en moto. Una chorrera de autos tocando la bocina. Pararon en el colegio y sacaron el ataúd para mostrarle a mi curso el cadáver del Luchito. La verdad es que poco se puede describir sobre lo extraña que era la situación. Pero todo había sido tan extraño esos días, que esto en verdad no me causaba ninguna extrañeza. Así que me aparté de mis colegas y fui, les dije a los hombres que estaban mostrando el ataúd que me dejaran tomarlo para que mi curso pudiera acercarse con más confianza. Así que lo agarré y les hablé con la mayor calma y naturalidad que la adrenalina me permitía en ese momento. Vengan a despedirse del Luchito, les dije. Y fueron. Lo miraban, tocaban el ataúd y volvían con sus madres o padres.
Después de unos cinco minutos partimos en piño al cementerio. Durante toda la ceremonia me paseaba de un lado a otro, conversando con apoderados y estudiantes. Ya me sentía más tranquilo. La abuela del Luchito lloraba, gritaba. Su mamá biológica, a su modo, también estaba desgarrada. Su padre no me importaba, ni siquiera sé si estaba. Luego de que el pastor diera su sermón, alguien pidió que yo hablara. En otro momento de mi vida hubiese huido de aquella petición, pero sentía que, en esos cortos tres días, desde el jueves al domingo, ya era otra persona. Así que hablé. Hilé la serie de frases más coherentes que el delirio del dolor me permitía enarbolar. Después me alejé. Había tenido demasiado protagonismo y ya quería estar piola.
Al terminar el funeral volví a mi casa. Dormí una siesta, y ordené mis cosas para la semana. El viernes se venía la feria del libro en el colegio y mi curso tenía que prepararla.