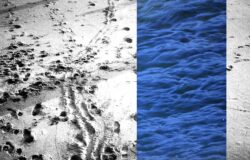José de Ribera, "San Jerónimo penitente" (Fragmento - Intervenido)
El gozo del demiurgo
Cuando Goethe hace que Fausto se siente a traducir el Evangelio de San Juan, Fausto está intranquilo y descontento. Concentrarse en cómo traducir “logos” le da cierta claridad respecto de algunas de sus propias actitudes y problemas. Más aún, sus soluciones anticipan el curso de su vida y de la obra. “La traducción –comenta Leonard Forster– es evidentemente algo de importancia, no sólo para el lector, sino también para el traductor mismo”.1
A menudo me he preguntado por qué sigo traduciendo en lugar de concentrarme exclusivamente en escribir mi propia poesía. Los males del traductor son muy bien conocidos: escaso agradecimiento, exigua paga y abusos en demasía. A esta tríada tradicional podemos añadir que las editoriales norteamericanos parecen actualmente incluso menos deseosas de traducciones que de poesía original –si es que esto es posible–. No me refiero a las traducciones de encargo, por supuesto, sino a la situación en la que un traductor decide traducir una obra literaria.
Ocasionalmente, traducir me ha ayudado cuando mi propio trabajo estaba estancado, tal como le ayudó a Fausto. Pero esto por sí solo difícilmente me habría ayudado a mantenerme a lo largo de los cinco volúmenes del Livre des Questions de Edmond Jabès, ni me habría permitido terminar los dos últimos, que aún me quedan por hacer. ¿Es mi decisión de seguir traduciendo una cuestión de querer asumir el noble papel de mediadora? Tal vez. Pero si me importaran más los lectores, les serviría mejor enseñándoles la lengua. ¿Es una cuestión de circunstancias personales? Inmigrante en Estados Unidos, llegué a un punto en el que no podía seguir escribiendo poemas en alemán mientras “vivía” en inglés. Traducir (del inglés al alemán, en aquella época) era el sustituto natural. Me resulta difícil rastrear lo que finalmente me hizo lo suficientemente audaz para intentar escribir en inglés (salvo algún aliento temerario), pero escribir en mi lengua adoptiva fue anterior a traducir a ella, de modo que ni siquiera mi singular estado de persona entre lenguas podría explicar del todo mi persistencia en esta actividad aparentemente poco gratificante y casi imposible.
La razón debe ser más profunda, debe residir en mi relación con la obra original. Renato Poggioli sostiene que “al igual que el poeta original, el traductor es un Narciso que, en este caso, elige contemplar su propia imagen no en el manantial de la naturaleza, sino en el estanque del arte”2. Este símil me divierte porque me convierte, a mí, que pretendo ser a la vez poeta y traductora, en una auténtica ninfómana del narcisismo ¡al contemplar mi propia imagen en cualquier cosa! Poggioli, empero, tiene razón sólo que no va lo suficientemente lejos en su acusación. Al leer la obra original, la admiro. Me siento abrumada. Me gustaría haberla escrito. Evidentemente, siento envidia –envidia suficiente para hacerla mía a toda costa– a costa de destruirla. Peor aún, me complace destruir la obra precisamente porque eso significa hacerla mía. Y templo la culpa que pueda sentir prometiendo que repararé el daño, que me esforzaré por restaurar la belleza destruida en mi lengua –también, por supuesto, sabiendo que, en realidad, no toco el original dentro de su propia lengua.
La destrucción es cosa seria. Traducir no es verter vino de una botella en otra. Sustancia y forma no pueden ser separadas fácilmente. (Espero que no tengamos que volver sobre la falsa dicotomía de “les belles infidèles”, que presupone que se podría ser “fiel” a un poema haciendo feo o insulso lo que “dice”). Traducir es más bien arrancar un alma de su cuerpo y atraerla a otro diferente. Traducir significa matar. “Envejecemos por la palabra. Morimos de traducción”, dice Jabès en Retour au Livre.3 Sus palabras no implican la jocosa desesperanza de un autor ante una mala traducción, sino que forman parte de una meditación más seria sobre el tiempo y la palabra, sobre el libro de carne. La muerte, ciertamente, es más segura que la resurrección o la transmigración. No hay cuerpo alguno preparado para recibir el alma sangrante. No queda sino hacerlo, y con menos libertad que en el caso del poema más formal sobre un tema dado. Es preciso darle forma con respecto a esa alma creada por alguien más, por una personalidad estética diferente, aunque no ajena.
Permítanme quedarme con la analogía de la metempsicosis. Al menos por un momento. No se sostiene demasiado. En traducción, el progreso del “alma” no es hacia una mayor perfección. Desgraciadamente, el nuevo cuerpo nunca encajará del todo. La meta no es el Nirvana, aunque Walter Benjamin, archi-hegeliano a pesar de sí mismo, concibe la postvida de la obra original como una suerte de progreso a través de la traducción hacia “un aire lingüístico más elevado y puro, por así decirlo”4, como un paso más hacia la “lengua pura”, lengua despojada de todas las características de las lenguas particulares. Este concepto de “lengua pura”, central en la relación entre las lenguas a través de “lo que quieren expresar”, sería confirmado, en efecto, por el hecho de que la traducción es posible. Sin embargo el progreso de la obra a través de la traducción no es hacia esta abstracción, sino, por el contrario, hacia otra encarnación en una lengua concreta, particular. O podríamos decir, incluso, que la obra, a través de la “lengua pura” entendido como traducibilidad, no avanza sino hacia otra encarnación concreta. Aquí, la “lengua pura” podría operar como una especie de caja negra, como el “mecanismo de transferencia” de Eugene A. Nida, del que hablaré más adelante.
Sin embargo, “alma” es una palabra incómoda, una palabra, digamos, demasiado vaga y, a la vez, demasiado cargada de asociaciones religiosas. Quizás podríase torcer la idea de la postvida de una obra literaria hacia la biología y considerar la traducción como vástago del original, no tan bien parecido como su prosapia, pero de parentesco verdadero. (Esta analogía, que tampoco soporta demasiada insistencia, tiene curiosas implicaciones por el desfase temporal que a menudo existe entre la publicación original y la traducción, cuestión que incrementa las diferencias culturales). La primera tarea del traductor sería encontrar el “código genético” de la obra, llegar de la superficie a la semilla, lo que, en nuestros términos, significaría acercarse al núcleo de energía creativa que está en el principio de un poema.
Concretamente, esto significa que traducir es algo más que un triple emparejamiento de palabras, estructuras gramaticales y contextos culturales –lo que en sí mismo ya sería un proceso formidablemente complejo–. Eugene A. Nida especula que es probable que “el mensaje de la lengua A sea descodificada en un concepto, y que este concepto proporcione, así, la base para la generación de un enunciado en la lengua B”.5 Si ampliamos el “concepto” a “concepción”, esta afirmación es, creo, adecuada para referirse a la traducción literaria, a la vez que se aplica tanto a los detalles como, lo que es más importante, a la estructura de la obra como un todo. En otras palabras, la unidad de traducción es la obra en su conjunto y no la frase o línea aislada –y mucho menos la palabra única, como sugiere Benjamin.
Esta última idea es tan absurda que es preciso considerar su trasfondo. Benjamin erige su posición en contra de las traducciones que intentan sonar como si fueran obras escritas en la lengua de acogida, en las que la transferencia es inadvertida. Benjamin invoca a Goethe como aliado y a Hölderlin como contraejemplo. Por el contrario, Benjamin quiere que el traductor “amplíe y profundice su lengua por medio de la lengua extranjera”.6 Comparto este deseo. A mí también me gusta “cierta extrañeza en la proporción”, una huella de lo extranjero en la traducción. Ahora bien, si ésta resulta demasiado extraña no afectará a su medio sino que simplemente será rechazada por rara u extravagante. Este fue el caso de las traducciones de Hölderlin del griego, que son el modelo de Benjamin junto con las traducciones interlineales de la Biblia. Difícilmente sería necesario recordar que ninguna versión interlineal se convirtió nunca en un acontecimiento de traducción como lo hizo la versión King James, que, de hecho, sí expandió el espectro de la prosa inglesa. Seguir la sintaxis extranjera palabra por palabra me parece mostrar un respeto bastante dudoso por el original.
En nuestros días, el Catullus de Celia y Louis Zukofsky7 ofrece un ejemplo de esta tentativa, exacerbada por el deseo de mantener también la estructura sonora, casi fonema por fonema. Su traducción, dice el prefacio, “sigue el sonido, el ritmo y la sintaxis del texto en latín – intenta, como se dice, respirar el sentido ‘literal’ con él”. Este tan ambicioso como imposible envite de transferir todo de un modo intacto tiene brillantes logros como traducir “Miss her, Catullus?” [“¿la extrañas, Catulo?”] para el célebre “Miser Catulle” [“Miserable Catulo”]. Aquí, tanto la singularidad del sonido como el poema en su completitud entran en la traducción porque “missing her” [“extrañarla”] está, en efecto, en la raíz de la miseria de Catulo. Pero cuando la línea continúa con “don’t be so inept to rail” para verter “desinas ineptire” estoy mucho menos convencida. Más aún, la mera preponderancia de palabras latinizadas en su traducción produce una pesantez que, a mi oído, es mucho peor que renunciar a la estructura sonora (cuyo efecto en inglés es en todo caso muy distinto del que tiene en latín). Pero si es un fallo, es uno tan grandioso como inmensamente fascinante. Cuando encuentro, por ejemplo:
minister wet to lee, pour the Falernian
para traducir:
minister vetuli puer Falerni (27)
Inmediatamente estoy tentada a probar este tipo de transformación de superficie como método para extraer textos extranjeros por combinaciones extrañas de palabras. No creo, empero, que el uso del inglés se vea muy afectado, ni tampoco la práctica de la traducción – aunque Anne-Marie Albiach ha utilizado este método para traducir “A 9” de Zukofsky al francés (en Siècle à mains, n°12, 1970).
El esfuerzo de Fausto por traducir la primera línea del evangelio según San Juan pasa por cuatro versiones. “En el principio fue la palabra” y “en el principio fue el sentido (Sinn)” son rápidamente rechazadas en favor de “en el principio había fuerza (Kraft)”, que finalmente se reduce a “acto (Tat)”. Si se me permitiese por un momento olvidar la función que esta secuencia tiene en la obra y pretender que se refiere a la traducción, encontraría aquí un perfecto sustento para mi punto de vista. Ni la palabra aislada ni el sentido, el significado, pueden ser el centro de la traducción. Ninguno de los dos elementos puede estar al principio de un texto. Este principio debe ser el Kraft, la energía o, más concretamente, el acto creativo que conjuntó palabras particulares y significados, acto que tendría que ser duplicado por el traductor.
Esto también significa que, más allá de unas pocas reglas generales, hay tan poca prescripción para la traducción como para el escrito original. Nida establece un bien cuidado diagrama de cómo un mensaje en la lengua A es descodificado por el receptor y recodificado en un mensaje en la lengua B. Ahora bien, en el centro del diagrama está el proceso que él denomina “mecanismo de transferencia”. Respecto a este proceso, tiene que admitir que “si comprendiéramos más precisamente lo que ocurre en este mecanismo de transferencia, seríamos más capaces de determinar con precisión….”8. El núcleo del problema es que no comprendemos el proceso central de la traducción mejor de lo que comprendemos el proceso creativo en general.
A menudo se pasan por alto los paralelismos entre los dos procesos, de escritura y de traducción, porque en un registro superficial parecen trabajar en direcciones opuestas. La traducción parte de una estructura articulada dada y avanza hasta lo que he llamado el código genético de la obra o su núcleo creativo, mientras que la escritura original parece comenzar con una energía vaga y trabajar completamente hacia la articulación de la superficie y la estructura. Sin embargo, esta afirmación no tiene o no considera el aspecto destructivo de toda creación. Siempre hay estructuras que se deshacen en el proceso de escritura. Quizás esto sea más obvio en el nivel del detalle, cuando se rompen combinaciones de palabras consagradas en el tiempo para formar otras “nuevas” composiciones, o cuando la combinación tradicional de elementos de un género entra en desarreglo. En el nivel más general, la estructura de la experiencia se transforma. Jabès hace que el narrador de El libro de las preguntas pregunte a su protagonista: “¿Te he traicionado, Yukel?”. La respuesta habría de ser “Sin duda te he traicionado”, pues la escritura no podría sino traicionar la experiencia:
It is I who force you to walk. I sow your steps.
And I think, I speak for you. I choose and cadence.
For I am writing
and you are the wound.
Have I betrayed you, Yukel?
I have certainly betrayed you.9
Podría reunir aquí a casi todos los simbolistas, que fueron muy explícitos sobre la destrucción inherente a la creación, desde la “impresión con el método infernal, mediante corrosivos… fundiendo las superficies aparentes y mostrando el infinito que estaba oculto” de Blake en Las bodas del cielo y del infierno, hasta las epístolas de Mallarmé a Lefébure en donde proclamaba que “la destrucción fue mi Beatrice”. La traducción hace más evidente el aspecto destructivo porque mientras la estructura de la obra original es perceptible, la experiencia o experiencias transformadas, por ejemplo, en un poema, no pueden rastrearse por medio alguno. Esto podría hacernos tener la esperanza de que el análisis de la traducción proporcionara una intuición [insigth] significante respecto del proceso creativo en general porque algunos de sus elementos son más mensurables. Me temo, sin embargo, que la diferencia en el proceso de elección (tan limitado en la traducción y tan infinito en el caso de la obra original) nos arrebata esa esperanza. Sin mencionar el núcleo creativo de ambos procesos, cuya resistencia al análisis nos lanza de regreso a imágenes y analogías.
El hecho de que la obra original sea evidente de un modo que la experiencia que subyace a un poema no lo es, le da a la traducción un sentido de referencia. Esto me lleva de nuevo a Benjamin. La mejor traducción, dice Benjamin, “no cubre el original, no bloquea su luz, sino que permite que la lengua pura, como si estuviera reforzada por su propio medio, brille sobre el original con mayor plenitud”.10 Concuerdo con esto, salvo en el papel que juega la “lengua pura”. La obra, en lugar de desplegar un movimiento hacia esta abstracción, la “lengua pura”, me parece que sufre algo más parecido a la erosión. La obra se desgasta por el paso a otra lengua, tal como una estatua podría estarlo por el paso del tiempo. Ciertamente los extremos (figuraciones y otros juegos de palabras, así como connotaciones culturales muy específicas) son especialmente vulnerables, pero en cierta medida todo se roe. Hay, sin embargo, compensaciones. ¿Acaso no todos hemos admirado algunos de esos rostros desgastados en los que los rasgos originales eran sólo una sugerencia, pero como tales, en su indistinción, infinitamente fascinantes? Así pues –y en esto estoy de acuerdo con Benjamin– una traducción que pueda sugerir la belleza perdida del original es preferible a una réplica lisa o uniforme que pretenda ser el original mismo. Esto significa, sin embargo, que aunque este tipo de traducción no bloquea la luz del original, tampoco es completamente transparente. Los destrozos del tiempo y de la traducción serán visibles. Incluso la más fiel de las traducciones llevará la marca de la traductora, de su tiempo, de su procedencia cultural. “No se puede traducir en el vacío”, dice Richmond Lattimore.11
Michel Leiris12 cuenta la historia de un joven derviche que destacaba por su piedad y don místico. El viejo monje, su director espiritual, le dice: “estás muy avanzado en la vida mística, pero aún no has llegado a la última etapa. Hay otra frontera. Estás preparado: si quieres puedes ver el rostro de Dios”. El joven monje, violentamente perturbado, rechaza las sugerencias del anciano monje durante mucho tiempo. Dice que no es digno. La idea de encontrarse cara a cara con Dios lo atesta de horror. Finalmente, obedece y se dirige a la vetusta mezquita en ruinas. Cuando al día siguiente no regresa, el anciano monje va a buscarlo y finalmente lo encuentra con aspecto devastado, terriblemente alterado. ¿Fue a la mezquita y rindió las plegarias y rituales prescritos? Sí, lo hizo. ¿Vio el rostro de Dios? Sí, lo hizo. ¿Cómo era el rostro de Dios? Ante esta pregunta el joven derviche permaneció silente y empezó a temblar. Ante la insistencia, finalmente responde mas temblando de terror: era su propio rostro.
Este sacrílego goce de sustituir el rostro de Dios por el propio –sin que por ello deje de ser el de Dios– es la verdadera recompensa de la traductora, aunque ella también pueda (inocente o hipócritamente) parecer asustada por ello.
_____
* El ensayo «The Joy of the Demiurge” se ha traducido a partir de la versión publicada en Dissonance (if you are interested). Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2005, pp. 137-143. Anteriormente, el ensayo apareció en William Frawley (ed), Translation: Linguistic, Literary, and Philosophical Perspectives. Newark: University of Delaware Press, 1984, pp. 41-49.
Notas
1 Leonard Forster, “Translation: an Introduction”, en A. H. Smith (ed.) Aspects of Translation. London: Secker & Warburg, 1958, p. 1.
2 Renato Poggioli, “The Added Artificer”, R. A. Brower (ed.) On Translation. New York: Oxford University Press, 1966, p. 139.
3 Edmond Jabès, The Book of Questions Vol. I. The Book of Questions, The Book of Yukel. Return to the Book. Trad. Rosemarie Waldrop. Hanover-London: Wesleyan University Press, 1991, p. 362.
4 Walter Benjamin, “The Task of the Translator” en H. Arendt (ed) Illuminations. Trad. Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1986 (1968). [H. A. Murena, traduce: “En ella [en la traduccción] se exalta el original hasta una altura del lenguaje que, en cierto modo, podríamos calificar de superior y pura, en la que, como es natural, no se puede vivir eternamente, ya que no todas las partes que constituyen su forma pueden ni con mucho llegar a ella, pero la señalan por lo menos con una insistencia admirable, como si esa región fuese el ámbito predestinado e inaccesible donde se realiza la reconciliación y la perfección de las lenguas” Walter Benjamin, Ensayos escogidos. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2010, pp. 116-117].
5 Eugene A. Nida, Toward a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill, 1964, p. 146.
6 Walter Benjamin, “The Task of the Translator”. Ed. cit., p. 81. [El pasaje, que es una cita de Rudolf Pannwitz, en traducción de Murena es como sigue: “El error fundamental del traductor es que se aferra al estado fortuito de su lengua, en vez de permitir que la extranjera lo sacuda con violencia. Además, cuando traduce de un idioma distinto del suyo está obligado sobre todo a remontarse a los últimos elementos del lenguaje, donde la palabra, la imagen y el sonido se confunden en una sola cosa; ha de ampliar y profundizar su idioma con el extranjero, y no tenemos la menor idea de la medida en que ello es posible y hasta qué grado un idioma puede transformarse, ya que una lengua apenas se distingue de otra, como un dialecto se distingue poco de otro; pero esto no se advierte cuando se la toma a la ligera, sino cuando se la considera con la debida seriedad” (pp. 123-124)].
7 Celia Zukofsky & Louis Zukofsky, Catullus. London-New York: Cape Goliard & Grossman, 1969.
8 Eugene A. Nida, Toward a Science of Translating. Ed. cit., p. 146.
9 Edmond Jabès, The Book of Questions Vol. I. The Book of Questions, The Book of Yukel. Return to the Book. Trad. Rosemarie Waldrop. Hanover-London: Wesleyan University Press, 1991, p. 33.
10 Walter Benjamin, “The Task of the Translator”. Ed. cit., p. 81. [H. Murena, traduce: “La verdadera traducción es transparente, no cubre el original, no le hace sombra, sino que deja caer en toda su plenitud sobre éste el lenguaje puro, como fortalecido por su mediación” (Ed. cit., pp. 121-122)].
11 Richmond Lattimore, “Practical Notes on Translating Greek Poetry”, en R. A. Brower (ed.) On Translation. New York: Oxford University Press, 1966, p. 54.
12 Michel Leiris, “Le Caput mortuum ou la femme de l’alchimiste”, Les Cahiers du double: Constat, no. 1, otoño, 1977, pp. 63 y ss.