
Foto: @pauloslachevsky
El príncipe
“En Chile falta cultura de toque de queda”.
MACARENA PIZARRO, 22 de octubre del 2019
I
La guardia que me detiene es educada. Pelo corto, platinado, una leve gordura que otorga la edad. Una señora diría yo, que debe trabajar sobretiempo porque tiene una hija en la universidad y la vida está realmente cara. Con palabras rutinarias y cordiales me pide que abra la mochila, debido a que había sonado un sensor. Me niego, con qué derecho va usted a revisar mis pertenencias, le espeto. La señora guardia insiste, dice que no es por ella (le da lo mismo, le creo) sino que desde la jefatura de seguridad le mandan la orden, por radio. Contrapropuesta de mi parte: pasar la mochila otra vez por el detector. No suena ahora, pero debido al ajetreo, al cambio de palabras y a la insistencia de la guardia, he llamado la atención de los compradores bien, y de los funcionarios taciturnos de la Tienda París. Aparece el fofo y severo jefe de seguridad, un hombre bajo y calvo, probablemente aficionado a las armas y con mentalidad de paco, que me dice con un lenguaje de calle que me deje de webiar y que haga todo más fácil. La piel morena y la cabeza negra no otorgan el beneficio de la duda. Los vendedores se asoman, los cajeros cuchichean, y rubios compradores me reprueban moviendo la cabeza de lado a lado. Finalmente me quitan la mochila y sacan desde dentro un vestón Saville Row que con mucha dedicación introduje, no sin antes haberle sacado el maldito sensor con una navaja stiletto, esa que tantas veces soñé clavada en los ojos de mis enemigos. Le digo que es mío el vestón, pero no me creen. Se acerca un guardia joven, con barba, resoluto en el andar y con mirada ganadora, que de seguro tiene amigos lanzas con los que se junta a tomar chelas; me anduvo siguiendo largo rato entre los maniquíes y las góndolas de moda primaveral, y seguramente adivinó mi impericia en materia de hurto. Mi actuación debió haber sido tan patética, como la de un niño de colegio particular imitando el lenguaje flaite. Con calma me piden que avance hacía una suerte de cárcel dentro de la tienda comercial. Me despojan de mis pertenencias, me revisan, y encuentran la navaja con la que saqué el sensor en el probador. Me pongo de rodillas, y juro por dios que nunca más haré algo tan estúpido como robar. RobarLES, a ellos. Me arrodillo como ante los sabios patriarcas que decidirán si me sacrifican o no en la piedra ceremonial. Les digo que soy profesor, que cometí un error, y que incluso puedo pagar la prenda que costaba $129.990, pero que estaba con descuento a $89.000. Se miran con culpa, con impavidez o con un sentimiento confuso, porque no saben qué hacer. Hay grietas en sus rostros erosionados por horas y horas de ver a esas familias gastando en una compra lo que ellos ganan en un mes. Pero el jefe obeso dice que no, con autoridad, que el gerente de la tienda tiene que decidir. Su sueldo debe triplicar el de los guardias, pero el personaje de verdugo es su mejor paga. Con insolencia les digo que no pueden retenerme por montos inferiores a 100.000, que mi acto constituye una falta y no un delito, que los procedimientos realizados por el personal de seguridad son irregulares y atentan contra mi privacidad individual garantizada por la Constitución de 1980. Vuelven a mirarse sin saber de qué manera proceder, quizá porque nunca un mechero cualquiera les había metido este tipo de labia en materia de hurto. Sé el Código Penal, soy ese tipo de profesor que estudió un año Derecho y que lo dejó para cambiar el mundo con la educación. Me introducen a una sala que es un tipo de celda, y me dicen que espere. Todo en un delicado tono de respeto. Hay una cámara. Lloro. Le digo a la cámara que por favor me dejen ir, que nunca más, que quedé en juntarme con mi mamá a tomar once y que mañana debo hacer clases. Nunca me perdonaré este patetismo. Erí profe y andai robando, ¿qué wea le vai a enseñar a los niños gil cualiao? Así habla el aspirante a paco, muy coherente. Pasa media hora y llegan dos pacos de verdad. Al parecer, una ley aprobada hace dos años fija el monto de perdón en apenas $15.000 para los mecheros, y al haber superado el monto el protocolo indica que el jefe debe llamar a carabineros. Dichoso de hacerlo. Me imagino su axila cebolleta mojada por la adrenalina de la detención, su panza derramarse en su escritorio, satisfecho de haberle hecho un favor a este país mugroso con ajusticiar a uno de sus delincuentes. El guardia de barba vuelve y me entrega mis cosas; dice que se quedará con la navaja, para que no me agreguen porte ilegal de arma blanca. Me habla con la ternura de un hermano mayor que tiene fe en que su hermanito chico aprenderá una valiosa lección con su violenta ternura. Es viernes 18 de octubre del 2019, por lo tanto, el lunes recién pasaré a control de detención. Dos días en los que me ausentaré de este mundo, sin saber cómo explicar en el Liceo que mañana no podré ir a hacer las clases de preuniversitario, que con tanta necesidad me urge cobrar para llegar a fin de mes con algo de dignidad. Le suplico por última vez a uno de los pacos que me esposa (son iguales, el corte escolar-milico, la pelada de la gorra, la brutalidad en la palabra) que jamás volveré a hacer algo así, que fue un error. Lo trato con respeto, él tiene el dedo en el gatillo. Se ríe y me dice que él también cometió muchos errores en su vida, y que los pagó todos caros. Me hacen desfilar esposado como un criminal entre la gente de bien, los cajeros y los maniquíes de la Tienda París del Portal Rancagua. Las señoronas se asustan con la escena, en qué mundo vivimos, dirán. La policía llama la atención alzando la voz, le ponen pimienta a su tarde aburrida. Me tapo la cabeza, sería mi perdición si un alumno o colega me viera en tal posición. El paco se burla de mí, le dice al otro mira a este culiaito, tiene las manos suavecitas, de príncipe. Me quejo porque las esposas me cortan la circulación y me sacan algo de sangre de las muñecas.
II
Empieza a oscurecer. Me da un ataque de ansiedad. Una suerte de acribillamiento de pánico, toda una guerra de angustia contenida en la mitad izquierda de mis costillas. En un intento estúpido por agraciarme con mis captores, les hablo de temas triviales. No me contestan. Suben el volumen de la radio de la patrulla. Escuchan un sucio reguetón. Se ríen, hablan entre ellos sobre temas turbios que no logro captar. Llego a la comisaria y varios cabos me miran como lobos que se ciernen sobre un cordero. Primerizo, dicen entre burlas. Me hacen desprenderme de mi cinturón, celular, y cordones. Obligan a que me desvista, y que haga sentadillas aun esposado. Vuelven a reír. Son seis o siete cabos que siguen el sagrado ritual de eso que llaman “orden público”, y que defienden con todas sus inventivas. Hacen gestos con sus manos apuntando mi pene. Este es el principito, dicen socarrones. No me opongo, asumo que estos seres están entrenados en la bajeza. Incluso los trato con más decoro aun. Uno de ellos, oscuramente morboso, me da un golpe de puño en la boca del estómago. Puta principito weón te faltan abdominales, estay medio flácido jaajajajajaj. Se me acaba el aire con el golpe, pero con lo que me queda de aliento les solicito la llamada que me otorga el protocolo de detención y el imperativo del habeas corpus; asumo que de esto nada entenderán mis verdugos, y sinceramente no sé a quién llamar, quizá a mi amigo abogado con el que no he hablado en tres años, porque una vez titulado no pudo seguir dándose el lujo de tratar con seres inferiores como nosotros. Me espeta un paco, ¿y a quién vai a llamar? No wueí, tranquilito no máh papi. Un cabo bien joven, de 20 o 21 años, les dice a sus camaradas ya weón paremos, no veí que se va a mear y voh vai a tener que limpiar, riéndose un poco para no quedar mal frente a los viles compañeros de armas. Tiene los ojos verdes, y un gesto infantil. Es como un infante disfrazado el 27 de abril en el acto del colegio, con un gorro de cartón corrugado. Cortésmente me hace firmar unos papeles y me invita a pasar por favor al calabozo. Son las siete de la tarde, y no puedo sino cruzar los brazos contra mi nuca y dormir. Hay al lado una celda ocupada por un hombre que duerme sin moverse. El olor a orina y caca es degradante. El grupo de guardias se encuentra en una habitación contigua, y los oigo hablar mediante groserías y ofensas. Me pone nervioso pensar que en el papelito de “Certificado de antecedentes” que nos piden todos los años a los profesores quede registrada esta detención, por lo que recurrentemente me dan ganas de orinar de puro nerviosismo. Grito ¡señor cabo! Necesito ir al baño, y ahí aparece el joven de ojos verdes, con una paciencia inusitada que le da un poco de ánimo a mi corazón empozado en orina. A eso de las ocho llega un detenido. Lo hacen entrar al calabozo a la fuerza, se escuchan lumazos en su cuerpo esquelético, ese sonido abstracto de un palo al impactar los huesos precisos del cuerpo humano. Escucho su cuerpo como una pipa de pasta base vacía, con restos pegados en sus bordes. Lo detuvieron por algo de violencia intrafamiliar y tráfico. Me tapo la cara con una frazada impregnada de orina y cebo. Tengo miedo. Cuando lo encierran, el hombre empieza a gritar con desesperación que quiere llamar a su abogado, que son unos giles rechuchadeusmares, y que les va a meter fierro cuando salga. Grita con todos sus pulmones hasta que aparece un paco al que llaman el Jefe, un viejo ancho con ceño fruncido al que se le nota que cada pensamiento es procesado con dificultad. Lo acompaña el cabo afable, de ojos verdes. Mira culiao, estamos llenos de gente en la oficina, con hartas weás que hacer, no puedo estar con la gente y que te pongai a gritar como condenao, así que queate callao y después te atiendo, aprende a respetar, lacra culiá. El detenido les grita que son unos perros maracos y le tira un certero escupo en la cara, tan verde y reluciente que combina con el uniforme verde-oliva. El Jefe entra a la celda y le da una golpiza al hombre, hasta dejarlo inconsciente. Voh cerrai, le dice al cabo, esparciéndose el sudor por la frente con su antebrazo, y jadeando como un perro con los pulmones perforados. Le dirijo unas palabras al cabo veinteañero: ¿Qué va a pasar conmigo? Me contesta: El lunes te presentan frente a la jueza, seguro una multa y no acercarse a la tienda, quédate tranquilo, esta wea es un trámite. Miro al detenido en el calabozo contiguo. Empieza a botar sangre de su boca como si vomitara, pero sin moverse. Me dan ganas de vomitar, de llorar. Vuelvo a las frazadas inmundas, pienso en tonterías angustiantes, como la siguiente: calculo que para salir de ahí deben pasar cincuenta y seis horas, o sea, 201.600 segundos, así que cierro los ojos, con esa culpa patética de pensar qué hubiera pasado “si no hubiera ido a la tienda…”, o “si hubiera arrancado…”, y etcétera. Me digo con delicadeza e ingenuidad que no pertenezco aquí, pero que sin embargo esto existe, como será la Peni…, y empiezo a contar para sublimarme del calabozo: 1, 2, 3, 4, 5…
III
Aproximo que me habría quedado dormido cerca del número 2289, sin adivinar si lo que enseguida ocurriría sería una terrible pesadilla producida por la sugestión de mi neurosis. Me despierto de golpe por un llanto fuerte y una sirena. Se interrumpe la copiosa serenidad policial de aquella noche con traqueteos en la oficina contigua. Hay mucha gente, puedo reconocer mujeres y hombres, niños y adolescentes. Puedo sentir, en un acto de percepción acrecentada, las pistolas de estos niños-cabos fuera de sus fundas apuntando a los nuevos detenidos, sonidos de balas que pasan a la recamara de las pistolas, madera de lumas golpeando superficies humanas, el charol horroroso de botas rajando cualquier tipo de calma. Escucho fragmentos de frases, neblina de palabras, algo de vándalos, delincuentes, comunistas hijos de perra, yuta asesina, pacos culiaos, flojos, rotos, qué vamos a hacer con las mijitas, y así, como las películas chilenas del golpe de estado que tanto nos emocionan hechas realidad, porque aunque no bailamos esa cueca infernal, nuestros abuelos cojean con su música terrible cada día, recordando. Me lleno de desconcierto, no sé qué ocurre, pero reconozco el olor a lacrimógena de mis días de universidad. Al poco rato, entran dos pacos de fuerzas especiales, con sus caparazones de tortugas despreciables. Llevan a una chica que no debe tener quince años. Uno de ellos trae una escopeta. La muchacha sangra por un costado de la cara, y la tiran como un saco de papas a la celda contigua. Pasa un rato, y traen de la misma forma a un cabro como de mi edad, sin polera, con grilletes en pies y manos. Lo tiran en la celda igual. Llora como un niño de pecho. ¡Me torturaron, me torturaron hermano! ¡Ayuda! Le digo que tranquilo, que calma. Le pregunto que qué pasa afuera. Ninguno responde, están histéricos, ¡Hermana, tu ojo, weón! ¡Compa, qué hago! Me saco la chaqueta y se la pongo en la cara a la amiga. Se llena de sangre la prenda. Me imagino entregándole a la chica herida ese vestón Saville Row de ciento y tantas lucas del que me iba a hacer en la tarde. La escena me resiente, me doy vergüenza. Me siento estúpido, equivocado. Recuerdo, con histeria, que un tiempo atrás le hice clases particulares de PSU a la hija del comisario de este cuartel rancio. Su casa en Villa Triana era un palacio lleno de tótems fálicos, espadas y rifles. Poco a poco van llenando la celda de cabros y cabras, entre gritos y patadas. Sigo: 2289, 2290…
IV
Voy hacia la única ventana de mi celda, y veo la calle. La gente sale, se dicen cosas con rapidez, y se van. Y de pronto, las cacerolas. De pronto el guanaco sale de la 1° comisaría de Rancagua, raudo hacía la Alameda. En San Martín con Mujica ponen una barricada. Y otra en Cáceres. Y otra en Independencia. Oigo balazos a lo lejos. Explosiones y olas de griteríos. La celda de al lado tiene cerca de 15 personas magulladas, inconscientes y sangrantes, que han ido llegando en goteos de violencia. Ya no lloran, se abrazan con ira. Se tocan los cuerpos incandescentes de humo y transpiración, y respiran como animales furiosos entre barrotes y manchones de sangre. ¿Qué está pasando?, pregunto. Estamos quemando Chile, me dice la primera chica traída, despreocupada de su globo ocular reventado. Veo la mitad de su rostro, la otra mitad está cubierta por la sombra de su sangre, y su ojo visible está entornado en un gesto de furia. Me habla de que están quemando una automotora y el Banco Falabella en el centro, y que los pacos están disparando a la cara. Me dice que violaron a su amiga. Que se dieron el tiempo. El semen en el acero de las esposas, así, con esas palabras. Cada uno de los compas me relata una porción de atrocidad, y haciendo rechinar los dientes, sigo contando: 2290, 2291, 2292…
V
Luego de escuchar toda la crónica virulenta, me siento una basura. Mientras ellos marchaban y protestaban, yo estaba en una tienda probándome la linda chaqueta inglesa, en un patético gesto de profesor entrenado en el resentimiento y el arribismo. Me siento parasitario, desclasado. Como un capataz canalla que costea con sangre de sus hermanos los intereses del patrón, o como un desleal señor de edad que vocifera en público que su esposa es tonta y lleva un matrimonio ridículo. Se quiebra en mi mente el palacio de mis fantasías, el cristal esquizofrénico en el que yo era un príncipe negro en una Inglaterra inventada en esta Latinoamérica real, este pueblo hermoso de plebeyos que somos. El guanaco hace varios viajes. La micro verde-oliva está trayendo constantemente gente, como si las fueran a buscar a sus casas. Y llegan destrozados, como si los torturaran. Y los pacos nos miran, como si fueran a hacernos desaparecer. Traen como a diez personas más, y la celda de al lado se llena. Hay entre ellos un amigo mío y su polola, el Jaime y la Claudia. Están heridos. A la Claudia uno de los pacos le sacó los calzones. Está usando un vestido floreado. Acá nuestra primavera chilena. Les tomo una mano a cada uno. Nos ponemos de acuerdo y empezamos a gritar Pacos culiaos cafiches del estado, y en menos de un minuto entra el Jefe con una lacrimógena, como un Rambo psicótico pateando la puerta (no hay otro tipo de Rambo), y tira la bomba lacrimógena en la celda de al lado. Tremenda granada ideológica. Desde el vidrio de la puerta mira a los prisioneros retorcerse, llorar y suplicar, mientras vomitan, se asfixian y algunos se orinan, contorsionados como hacia dentro de sí mismos en una agonía tan íntima, un baile de dolor, de rodillas y entregados, rojos y ahogados, compactados en la desesperación, hechos un amasijo humano de dolor. Yo me tapo la cara con el torso de mi brazo, y el Jefe me grita ¡Tírate al suelo príncipe, con la cara pa abajo!, jajajaj. Le hago caso y caigo de rodillas. Miro por el costado la celda, uno a uno van cayendo mis compañeros, haciendo arcadas, como siendo ejecutados por un nazi chileno, haciendo salpicar el charco de vomito y pichí de la celda. Por un segundo agradezco mi lugar en la celda. Pero siento asco de ser cobarde y aguantar tanto. Me pongo de pie, y pongo mi cara entre los barrotes, vuelta hacía la celda de al lado para comulgar con mis compañeros en el castigo. En segundos me asfixio, y vomito. Sigo contando 2292, 2293, y me desmayo ahogado entre mi saliva espesa y mi bilis bullente.
VI
Está amaneciendo. Siento mi cara arder como dentro de la hoguera del día, y despertar hacia un mundo nuevo e igualmente imperfecto. Apenas puedo ver la luz. Observo desde mi lugar en el suelo los cuerpos de la celda de al lado. Los imagino, porque mi vista apenas puede entornarse. Cuerpos inertes, y luz pura del sol que los cubre como una madre a su hijo desaparecido, en un acto de humo y figuración. Hay traqueteos y olor a café que emanan desde la otra sala, como un día cualquiera en la comisaría. Entra el Jefe y el cabo bueno, este chico paco, jornalero del orden público, que mira todo como un niño de campo sobrecogido, que presencia por primera vez el degüelle de una gallina para hacerla cazuela. El Jefe abre la celda de al lado, arrastra a la Claudia rodeándole el cuello con su antebrazo en un candado estrecho. Se le sube el vestido, y al habérsele arrebatado su ropa interior se expone su pubis con delicados vellos recortados parsimoniosamente, que es visto con ansias por el Jefe. El cabo de ojos verdes desvía la mirada, me incorporo con dificultad, y luego con suma violencia el chico me agarra del cuello y me pone un brazo detrás de la espalda. Disculpe, me susurra culposamente, esto lo tengo que hacer: Ya príncipe weón, saliste premiao, sale de aquí maricón culiao me grita, llevándome a rastras hasta afuera de la comisaria en una performance brutal. Me hace una zancadilla y caigo al cemento. El cabo se mete de vuelta al centro de tortura. Mi labio estalla en el pavimento y dejo una poza perfecta de sangre, que miro con un sombrío orgullo; sin compadecer ante ningún juez, sin control de detención, sin el toqueteo del gendarme en fiscalía, caigo a esta bendición de rodillas, salvado por la arbitrariedad de un cabo culposo y del cemento, y luego despertar, ¿quién no lo habrá hecho este día? Gracias paco adolescente. Afuera, una turba de gente grita y apedrea la comisaría. Me compongo y me llega un rayo tibio de sol, pero hoy estoy enamorado del fuego y de la barricada. Me recogen del cemento. Con una compasión inusitada me levantan del suelo, a mí, el más desclasado de los prójimos. Una cabra me echa agua con bicarbonato en la cara y povidona en las heridas que tengo, otro me limpia el vómito y la suciedad. ¿Qué está pasando adentro? Me preguntan. En la entrada de la comisaría hay madres llorando (con ese gesto infinitamente triste de ceñirse las manos al pecho formando un espacio, como cargando en ese vacío su pequeño corazón preocupado), conocidos míos histéricos, otros más mesurados y tramitando soluciones y derivaciones, observadores de Derechos Humanos como implementados para una guerra (ESTAMOS EN GUERRA), personas con cacerolas, banderolas mapuche moviéndose como solas, transeúntes curiosos o rebeldes que no saben qué hacer más que mirar y resentirse por la escena. Y cómo ellos, yo no sé qué hacer después. Me preguntan ¡¿QUÉ ESTÁ PASANDO ADENTRO?! Soy el primer detenido de la revuelta, porque el primer detenido debía ser el más patético de los ciudadanos, el más cobarde e insignificante, el payaso que puede encarnar a la perfección este circo triste que es Chile, viviendo la experiencia esquizofrénica de estar al lado del horror. Quiero hablar, tirar un peñasco de lenguaje sobre este lago tranquilo que es la patria, oasis temible de los incognoscibles desiertos latinoamericanos. Tartamudeo, y mientras hablo y un abogado toma mi declaración, me hallo ahí parado balbuceando, contando en mi mente: 1, 2, 3, 4…



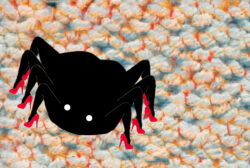

1 comentario
Me dejó impresionado, un relato que me transportó y me puso la sangre helada, hay tanto que decir sin saber cómo decirlo, muchas gracias por compartir su trabajo