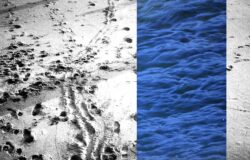Fotografía por el autor. Corrección por Ignacio Abarca Saffie.
Sobre la tele y la falta de palabras
[Habitar lo inhabitable:
Etnografías de la pandemia*]
Las quince pestañas abiertas en Chrome, los ojos pegados en el mismo párrafo hace un buen y rato, y la mano izquierda sosteniéndome la cabeza. Sentado en el escritorio de mi pieza, haciendo como que el teletrabajo funciona, me da por correr las cortinas y abrir la ventana. Un luminoso cielo gris y un trazo de aire helado me llegan directamente en la cara. Con casi un mes de encierro, y la monotonía que vino con él, ni siquiera había caído en cuenta que ya es otoño. Qué ganas de salir a caminar. Miro la hora y me doy cuenta que ya debería haber almorzado. Sin pensarlo mucho, decido sumarme a la distracción e ir a estirar las piernas al patio antes de cocinar, aprovechando que tenemos uno. Si todo lo demás puede esperar, estoy seguro que Fondecyt también.
De camino a la parte posterior de la casa, alcanzo a ver a mi abuela que está frente a la tele. Sentada al borde la cama, con una mano sobre la otra, mira atentamente a un panelista de TVN que habla sobre la situación en Italia. A través de la ventana que conecta la pieza de mi abuela con el patio, escucho como este último comenta que allá hace varias semanas dejaron de atender a la gente mayor de 75 años. “No hay personal”, dice, “ni tampoco hay ventiladores”. “Y seamos realistas, tampoco hay cómo priorizar a la gente mayor.” Otra panelista le indica que acá en Chile, en Talca, ya no se está atendiendo a las y los mayores de 65 años. En la atención pública, claro. “Suena cruel lo que estamos diciendo pero es que no hay capacidad, no hay otra manera.” Mi abuela tiene 83 años, y los pulmones a medio andar, como todas las otras obreras textiles que conozco. Mi abuela sigue mirando la tele en silencio.
Ya en la cocina, saco una tabla y unas cuantas verduras. Mi papá está en las mismas, haciendo unas tortillas de acelga. La tele está encendida. Un periodista le pregunta al representante de una AFP por las medidas que se están tomando ahora que, a raíz de las secuelas macroeconómicas del Covid-19, todos los fondos se vinieron al suelo. “Bueno Matías, primero que todo eso no es tan así”, dice con una ligera sonrisa y en ese tono de confianza excesiva, casi pedagógica, que solo logran quienes tienen la espalda recta y la costumbre de alinear el mentón con los labios de su interlocutor. “No hay necesidad de exagerar. Acá todos quienes hayan trabajado de forma constante, sin lagunas previsionales, pueden estar tranquilo de que todo va a estar bien.” Mientras corto unos champiñones, miro a mi papá de reojo. Con la espátula en la mano, él mira la tele en silencio. Mi papá jubiló hace un par de años. A la usanza de un Chile no muy distinto al de hoy, rara vez hubo cotizaciones. Aún cuando trabajó toda su vida, su registro es prácticamente una sola gran laguna. Mi papá suspira suavemente. Con el descuido, la tortilla se quemó más de un lado que del otro.
Después de comer, y antes de lavar la loza, me preparo un café y me voy al living. Mi mamá, sentada en uno de los sillones, mira su teléfono. Los lentes se le deslizan lentamente por la nariz. Ante la amenaza de ser convocada a trabajar al mall en cualquier segundo, estar atenta al teléfono resulta una impostergable obligación. La tele de acá también está encendida. A la vez que termino de enrolar un tabaco en la ventana, dan el pase un hombre del Ministerio del Trabajo para hablar sobre la llamada Ley de Protección al Empleo. “No es que se suspenda el pago de sueldos, Mónica”, dice este último al momento responder a la periodista, “sino que las pequeñas y medianas empresas que se vean imposibilitadas de pagarlos, pueden acogerse a esta ley y, con tal de proteger los vínculos laborales, apelar a que las remuneraciones sean cubiertas a través del seguro de cesantía.” “Justo me decían eso”, me comenta mi mamá, girándose hacia mí. “No nos van a pagar.” Mi mamá trabaja como vendedora en el retail. “Pequeñas y medianas”, me retumban por un instante. Recuerdo que hace no mucho leí que Cencosud, entre octubre y diciembre, había registrado utilidades por sobre los 45.000 millones de pesos. “Pequeñas y medianas”. Los dos guardamos silencio. Mi mamá se voltea nuevamente hacia la pantalla. “Buenas tardes”, dice sonriente el hombre de la tele.
Aún en el living, abro la ventana para encender el tabaco. La luz y el aire helado me vuelven a dar en la cara. “Acabo de poner el agua”, nos dice mi papá, “¿tomémonos un mate?” Mi mamá y yo asentimos. “¿Qué más podemos hacer?” pregunta riéndose mi mamá. Al menos todavía nos tenemos a nosotros para tratar de encontrar las palabras que nos faltan. Del otro lado de la ventana, escucho a Los Morunos desde la casa mis vecinos. “Apaga la tele”, dice la voz de Manuel Ortiz. “Apaga la tele y abrázame fuerte.”
__
* Durante el mes de abril invitamos a un grupo de amigxs antropólogos a escribir viñetas etnográficas en torno a la experiencia de “habitar” la pandemia, entendiendo por una parte que en estos momentos no podemos sino vivir, pensar o escribir “al interior” de la pandemia, y por otra parte, teniendo presente también el vínculo del habitar con el “hábito”, como una experiencia determinada que se va convirtiendo en hábito por repetición y acostumbramiento.
Nos interesa en ese sentido la etnografía como una comprensión situada de la articulación entre las prácticas y los significados de esas prácticas, que permite dar cuenta de algunos aspectos de la vida de un grupo de personas, sin perder de vista cómo éstas entienden tales aspectos de su mundo.
Este oficio supone a quien lo realiza, no sólo en tanto individuo, sino como dispositivo de producción de conocimiento. Esto significa que el principal medio de aprehensión, comprensión y comunicación que media la etnografía es el cuerpo de quien investiga, sus sensibilidades, habilidades y limitaciones. De esta manera, se reconoce y da lugar a la subjetividad, a la emocionalidad, a la clase social, a la identidad cultural específica de quién investiga y su influencia, entre otros aspectos, en lugar de esconder estas cuestiones o asumir que no existen, lo que se ha profundizado aún más desde el ejercicio de la autoetnografía.
Las escrituras que aquí presentamos exploran de distintas maneras la extrañeza y la incomodidad de tratar de habitar un tiempo que se ha desquiciado, donde la incertidumbre pasa a ser una condición permanente y la espera un gesto que se eterniza, entre las filas de los centros de salud y las filas virtuales para hacer trámites online. Donde la incomodidad ante el roce inevitable de los cuerpos en la feria, o ante una persona que en una tienda comete la imprudencia de hablar por teléfono sin usar mascarilla, pueden provocar el mayor temor o indignación; y algo en apariencia tan simple como compartir un mate puede representar un acto casi subversivo, en un momento en que lo que se impone como sentido común es el temor a las lenguas y la saliva ajena. Mientras, la tele prendida llena monótonamente el vacío de palabras que se instala al interior del hogar. En esta extraña realidad, los humanos parecemos ser sacados a pasear por nuestros perros, que se huelen y revuelcan mientras los primeros nos esforzamos por mantener la distancia con los demás, sin poder disimular la enorme falta que nos hacen los otrxs, los olores y tactos de los seres que queremos. Vuelven entonces con fuerza a la memoria los paisajes sonoros que echamos de menos cuando nos enfrentamos al silencio de las paredes y de las calles vacías, y entonces no nos queda más que abrazar el silencio para poder agudizar el oído y escuchar mejor. Podemos experimentar incluso el goce de reirnos con otrxs, de contagiarnos afectos alegres que surgen del encuentro y la composición entre los cuerpos, y el reencuentro con un nosotrxs que a veces toma forma de familia y otras de manada, de vecinxs, o de grupo de amigxs; porque frente a la incertidumbre de la pandemia la única certeza que nos queda pareciera ser la dependencia que tenemos de los demás, la necesidad de cuidarnos con (y no de) esos otrxs a los que tantas cosas nos separaban como ahora nos unen: en primer lugar, el habitar colectivamente un mundo que se ha vuelto inhabitable.
La etnografía no es patrimonio de los antropólogos: cualquiera puede construir etnografía desde la atención y reflexión sobre sus propios espacios y tiempos. Esperamos que estos textos sirvan, de ese modo, como una invitación abierta para poner en práctica un ejercicio de escucha atenta que nos permita construir saberes desde nuestras propias experiencias situadas, como una forma de apropiarnos de aquello que parece impensable: habitar lo inhabitable, vivir y resistir en la catástrofe capitalista.