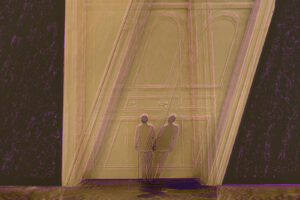La mosca más grande de Chile. (Enrique Lihn: hablas, escepticismo, ruina)
1
Enrique Lihn ha sido uno de los pocos poetas latinoamericanos que al hablar de su propia obra consiguió abrir nuevos caminos en ella y, de paso —tal vez debido a una gozosa locuacidad retoricista—, configurar otra; sus entrevistas, sus conversaciones, sus parloteos y sus cartas parecen desafiar la teoría kantiana a partir de la cual el poeta —el genio poético— se encontraría imposibilitado de dar noticia acerca de la factura de su creación. Atendiendo a una distinción meramente convencional, pero necesaria, las versiones de Lihn como crítico de Lihn suelen empalmar con las del Lihn poeta; la sección “Par lui-même” de El circo en llamas lo ejemplifica con claridad, pero también las Conversaciones con Pedro Lastra publicadas en Xalapa (1980), las Entrevistas reunidas por Daniel Fuenzalida (2005) y la más reciente de sus apariciones en Enrique Lihn en la cornisa, de Claudia Donoso (2019). Siempre más cerca de Poe y Baudelaire, le dice a Lastra, justamente a propósito de ambos poetas: “El ‘histrión literario’ no es un genio inspirado sino un productor consciente de su oficio”, vale decir, atento no sólo a su arquitectura literaria sino además a las posibilidades comerciales de ésta en cuanto mercancía. (Los análisis de Walter Benjamin y más tarde de Pierre Bourdieu acerca del autor literario en la sociedad capitalista confluyen en Lihn desplazándose hacia una cierta hiperconsciencia textual, en la que se explicitan irónicamente los propósitos empresariales de una poesía —de un lenguaje— en bancarrota).
Por eso Lihn mosquea. Ese zumbido constante logra perturbar la paz, hasta hoy, de los paladines de una escritura comprendida desde rimbombancias tan atildadas como inspiración, originalidad y talento. En el diálogo con Lastra, por ejemplo, insiste en formulaciones como esta: “Hay autores más preocupados de la Poesía que de los poemas. (…) La poesía sin poemas es generalmente obra de escribientes que redactan versos por toneladas.” A cuarenta años de distancia, ahora también tenemos en cantidades ingentes a quienes parecieran abanderarse con la “Poesía” como miembros de un partido (o de dos); y se ha llegado a declarar, entre otras piruetas, que lisa y llanamente un mundo con “más Poesía” sería un mundo mejor. (A Pompier eso le encantaría: una cuestión cuantitativa, el poeta como economista manipulador de índices versátiles). Contra esos escribientes, en varios momentos de sus conversaciones pareciera que Lihn mantiene la trayectoria de su escritura bajo completo control, y eso inevitablemente levanta sospechas y produce desdén. Con todo, aunque la lectura de los poemas a los que se refiere, gracias a sus elucubraciones en voz alta, generalmente logra expandirse hacia otros campos de su escritura (en gran parte de sus diálogos registrados Lihn ha publicado ya sus tres novelas), tiene momentos en los que parece susurrar —o rezongar— para sí mismo; por ejemplo, en su divagación en torno a la relación de “La pieza oscura” e “Invernado” con la infancia, dichos poemas pasan a convertirse en una seguidilla de imposibilidades plegables: “en ambos casos los textos postulan la imposibilidad de la reconstrucción de esa edad, a la vez que tienden a denegar la afirmación de esa imposibilidad en la medida en que memoria y poesía obtienen el efecto de la infancia del enunciado de su desaparición.” Con esto, las entrevistas y conversaciones de Lihn no explican sus textos poéticos (asimismo, colgarse de sus declaraciones de autor para soltar certezas sobre su literatura obviaría todo cuanto hay de parcialidad situada y de contradicción en tal figura); más bien, sus hablas autoeditadas ensayan el resultado de una “postulación” en la mayoría de los casos provisoria.
2
Son ensayos las hablas de Lihn. Vastas zonas especulativas en las que de pronto se pueden hallar condensados un programa, una definición y una ontología de la literatura: “la literatura —le dice a Lastra— no es otra cosa que el norte utópico por el que se orienta la realidad misma: en aquella encuentra la manera de completar los datos sueltos de la experiencia y formar totalidades inexistentes pero plausibles. Hay una especie de ser negativo del que se hace cargo el acto literario, realizando lo inexistente.” ¿Se trata entonces de una práctica escéptica la literatura, empeñada su palabra en ese norte utópico del que, sin embargo, descree? Pero se puede uno preguntar —mosqueado también— en qué momento Lihn lograría encontrar una vía de positividad en el lenguaje, alguna línea, si no directa, más clara entre palabra y referente. Y la respuesta se hallará impávida en algunos versos: “la realidad no es verbal”, o “El corazón es pobre de vocabulario”, o “no te asustes: son tropos: pavoneos de nada”.
3
El escepticismo de Lihn aflorará allí donde generalmente solemos dejarlo en suspenso; su alejamiento de las fórmulas, de los estereotipos del lenguaje se extrema quizá en el trato interpersonal, si puede llamarse así, con quienes, casi a su pesar, tuvo que lidiar. “No te queridizo ni te estimizo, porque la verdad esos o son formalismos anglosajones o resultan cuando uno estima y/o quiere a alguien, previo conocimiento de persona y causa”, advierte, por ejemplo, en una de sus primeras cartas a Roberto Bolaño, en junio de 1981. Si Armando Uribe se cuestionaba cómo era posible la sola escritura de Juan Luis Martínez, sobre Lihn podríamos preguntar cómo es que decía hola sin sospechar. Al iniciar la recordada carta a Rotterdam de 1983 (escrita para ser leída ante un auditorio compuesto en su mayor parte por exiliados latinoamericanos), instalaba una advertencia: “Pasaron los tiempos de las camaraderías como formas muchas veces complacientes de apelación y, como no los conozco, no puedo decirme amigo de ustedes; porque, al menos para mí, y desde hace años, sólo existe el partido de la amistad; ni compañero para arriba ni compañero para abajo. Quiero dejar de lado, también, la prosopopeya y la gravedad de la que se ha hecho tanto abuso impostado o ilícito en estos años difíciles”. Contra dicha apelación complaciente, so pena de caer antipático como, en efecto, lo hacía, es que Lihn opta por rayar la cancha de entrada, alejándose de cierto automatismo convencional (o de las “regiones menos periféricas” del lenguaje, aquellas que “no hacen borde”, como las imagina Montalbetti) que, sin embargo, incorporará en su poesía siempre y cuando ahí se desplieguen bajo el signo de una parodia o, en cualquier caso, con el timbre de un canto en falsete producto de una conciencia de impostación. Exhibir el vacío fraudulento del cuerpo mismo del lenguaje —o reafirmar continuamente la condición de artificio del poema y la distancia insalvable, en suma, entre verbo y existencia— tiene ese doblez: la crítica acerva (y honesta) a modo de presentación, por un lado, y por otro su explotación en el poema y sus “resortes dramáticos” como la puesta en duda del sujeto real que lo profiere; “se me hizo patente la vaciedad de cualquier palabra y la ilegitimidad de todo”, le dice a Claudia Donoso a propósito de la aparición del “esperpento” Gerardo de Pompier: “Ese sujeto al que yo asumía como si hubiese sido mi cara dejó de parecerme real.”
4
Si pensamos, por otra parte, en los eufemismos de la prensa masiva sería fácil hallar expresiones más o menos habituales de aquel vaciamiento; pero Lihn, el alérgico a los adoctrinamientos (incluso de aquellos provenientes de ese partido oscuro, el “de la amistad”) se ensañaba especialmente contra la fraseología de izquierda —el discurso de “los mismos convencidos de siempre”, le escribe a Bolaño—, y no deja de ser a un tiempo extraordinario y amargo el que la citada carta a Rotterdam esté fechada en 1983, año crucial para la reactivación de la protesta social en Chile. Queda esto, aun así: el desgaste de los términos presuntamente referidos a una filiación colectiva —compañera, hermano, compa, broder—, ¿no se halla siempre en peligro, a punto de convertirse en una pura nostalgia al desproveerse de toda potencia política?
5
Foucault reclamaba una teoría de la obra a fines de los años sesenta. Dónde cabe la entrevista, la conversación, la clase. Lihn inscribe un texto desde esa locuacidad, pues desarrolla ahí una argumentación crítica que concierne a la práctica de la lectura en sentido amplio. Si sólo refiriera al contexto de producción o abundara en aspectos biográficos en torno a su propia obra, incluso con el lúcido desparpajo con el que en ocasiones lo hace (al ponderar con Lastra y Donoso, por ejemplo, el peso de la figura de la abuela en sus inicios como estudiante de pintura), esas conversaciones no conformarían más que un apunte relevante a ojos de los especialistas, cuyo número, por cierto, amenaza con crecer casi tanto como el de sus reediciones. A contramano, y consagrados o no por la industria, el tipo de “escritores convertidos en pequeñas agencias de autopublicidad” —tal cual Lihn los caracterizaba en el contexto de la dictadura— hoy se esparce en declaraciones autocomplacientes expuestas para el aplauso del círculo estrecho de cercanos y, si es posible, un poco más allá (incluso en Parra, durante una conversación inconclusa —la última probablemente— del 21 de junio de 1988, Lihn detectaba “una peligrosa tendencia a la simplificación y a la autorreferencia”). Es llamativo cómo esa suerte de inseguridad originaria del escritor latinoamericano como el poquita cosa de golpe se troca en exhibicionismo desatado. Por supuesto, hay poetas cuyos textos corren a la par de sus redes sociales y sin ellas casi no se podrían concebir: cualquier escritura emanada desde ahí se publica al paso, con la incontinencia, la instantaneidad y el olvido supuestos por el meteorismo del soporte. Es el momento, el breve intervalo, del autor-editor, del poeditor dueño, administrador y vendedor de una editorial y/o de un perfil. En ese aspecto, la ampliación democrática de las posibilidades de la autoría observada por Benjamin en el fenómeno de las “cartas al director” o en el “derecho a ser filmado” de principios del siglo veinte cobra importancia genealógica para seguir pensando las relaciones entre escritura y capitalismo, pero a la luz de un filtro más oscuro (de “rencorosas glándulas”) podrían observarse también como expresiones de un pompierismo involuntario.
6
La imagen de Lihn como “la mosca más grande de Chile” la extraje de una foto del libro Enrique Lihn en la cornisa, página 113. Involuntariamente o no, ahí el poeta aparece retratado bajo un cartel con el consabido rótulo e ilustración correspondientes, y de ese modo su lugar queda perfectamente inmortalizado dentro del insectario cultural chileno. Pero el bicho de Lihn, en la entrevista con Claudia Donoso, ciertamente es otro, Pompier o la mariposa caligo prometheus: ésta, al extender las alas y ponerse cabeza abajo, dice Lihn, “toma el aspecto de una lechuza y aterroriza a todos los otros insectos que, tal como ella, constituyen el alimento de la lechuza, pero que a la vez son un peligro mortal para la misma mariposa”. ¿Podría retratarse así la situación del ente cultural o del “género escritor” en dictadura y luego —véase la edición independiente— ante los fondos concursables del terror?
7
Lihn mantiene con la ruina una relación duradera, por lo menos en dos sentidos. Apostar —invocando a Huidobro— por una “poesía escéptica de sí misma” se condice con su citada definición de literatura (en la que ésta se inscribiría en el trazado de una suerte de ontología negativa); pero la “literatura”, a su vez, se proyectaría en tanto el residuo de ese gesto utópico de formación de totalidades, aquello que resta al suponer la arbitrariedad —siempre tardía— implicada en el hecho de reunir los “datos sueltos de la experiencia”. Quizá escribir, para Lihn, es acusar una exageración. Ahora bien: dicha reunión ilusoria, ese movimiento de algún modo arruinado de antemano, en tal sentido, como vemos, se debe advertir de entrada; ésa es casi su poética militante, la victoria pírrica de Lihn: no sólo desconfiar, sino apuntar la desconfianza (y desconfiar, a su vez, de tal apunte), lo cual se mantendrá e incluso crecerá hasta en su narrativa última: “a tal punto tan poco o nada tienen que ver la vida o la imaginación (para las cuales sólo hay el tiempo que consumen en ser) con el acarreo lento de los materiales y con su ordenación pacienzuda a que obliga el acto de escribir, uno de los peores oficios serviles que enferman al hombre”, se advierte —alguien advierte— en el “Borrador de un prólogo o de un epílogo provisorio” a El Arte de la Palabra. Tal “acarreo lento de los materiales” constituye el motor y al mismo tiempo el resultado de la ruina, y esa tal vez sería una de las direcciones que ésta tomaría en Lihn. La otra sería posiblemente más explícita, menos forzada. Más material, puede decirse, pues es donde entra en escena el Chile de la dictadura o el “eriazo remoto y presuntuoso” del ya célebre poema (en el que la lengua, otra vez, no deja de jugar el papel de cancerbero del sujeto, su motivo más poderoso de arraigo). “Vivir en Chile no ha sido nunca, culturalmente hablando, vivir bien”, sostiene en la citada carta a Rotterdam; “en el día de hoy significa, quizá, la ruina. Las reducciones han llegado al límite. Un solo crítico, ninguna revista, dos salas de conferencia, un lugar de reunión, nada.” Al señalar dicha precariedad, Lihn establece una correspondencia entre cultura y espacio; entre quehacer cultural (arruinado) y materialidad. No es ya —o no es sólo— el impacto de la política económica la que inhibe el más mínimo desarrollo de una escena artística, sino la inexistencia de un ámbito, dirá, “intrínsecamente ajeno” a la dictadura: a cambio, tenemos la popularización de un “seudoarte” cuyo paroxismo, según Lihn, se verá cristalizado en la realización anual del Festival de Viña del Mar “con que TVN y todos los medios masivos de comunicación ahogaron a este país”. El “acarreo lento de los materiales”, proceso inevitable debido al cual el escritor enferma, acaba por mutilarlo en medio de ese baldío hostil, y ahí Lihn exhibirá con cierto orgullo y desesperación humorística las heridas de la víctima: “usted sabe que los chilenos somos, por situación, ligeramente minusválidos, aun los que como yo se mueven como ardillas”, le escribe a Octavio Paz en octubre de 1982. El poder de la seudocultura ambiental (instalada mediante la violencia y extremada en la “sociosis”) se corresponde pues a dicha minusvalía, junto a la transformación arquitectónica de un terreno únicamente concebido para “comprar y vender basura” —dirá el narrador del cuento “Tigre de Pascua”— en medio del desastre.
8
La antropóloga Francisca Márquez ha señalado que la ruina es ante todo un factor de desorden desafiante en el trazado urbano: “proyecta en la ciudad ciertas formas anteriores que pretenden dejarse en el pasado”, de tal manera que “nos permite leer las huellas de proyectos abortados”. Tal vez a Lihn mismo, a su zumbido, se lo pueda leer hoy como una ruina, asumiendo el peligro (y la tentación) de reconfigurarlo en patrimonio nacional.