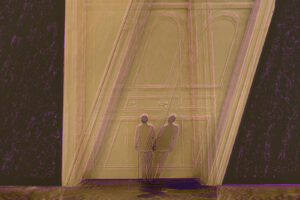Pequeñas letras: algunas vueltas alrededor del epígrafe
¿Desde cuándo los textos escritos se vieron acompañados por esas pequeñas letras que los antecedían pero que de todos modos pasaban a formar parte importante de ellos? ¿Cómo se enfrentaron los lectores del primer epígrafe al reparar, aguzando la vista, en esas letras preliminares? Estas cuestiones forman parte no sólo de la historia de la literatura sino de una mucho más amplia historia de la escritura y la lectura: el epígrafe, tal como lo conocemos hoy, se impuso gracias a una transformación tecnológica, una alteración de los modos de leer y escribir en la que la imprenta y el desarrollo de las tipografías y por supuesto los historiadores, contrariamente a este artículo, tienen mucho por decir.
Hoy, eso sí, el diccionario acepta por lo regular dos acepciones de la palabra epígrafe: o bien la define como un resumen de una obra o de un capítulo (casi un abstract, diríamos), o bien como “una cita o sentencia que suele ponerse a la cabeza de una obra científica o literaria” (según la RAE). Es esta segunda acepción del epígrafe la más extendida actualmente en literatura, aun cuando no se debe olvidar que, en cuanto a la primera, los notables epígrafes-resúmenes de un libro como Don Quijote permanecen como determinantes en su lectura y, por lo demás, siguen haciendo reír.*
La función del epígrafe es en todo caso determinante: introducir un sentido capaz de operar directamente sobre la predisposición del lector. Un lector siempre está predispuesto ante lo que leerá y carga con una noción, por muy vaga o precisa, de aquello que leerá. Eso es inevitable. Y el epígrafe, en ese aspecto, funciona al mismo tiempo casi como un catalizador, un puente entre la pre-posición del lector y el inicio propiamente tal de su recorrido por el texto. Ahora bien: por un lado tenemos epígrafes que de algún modo intentan abrir un pórtico a lo que se leerá a continuación, y por otro, epígrafes irónicos, más misteriosos, ambiguos, que incluso logran atentar contra la estabilidad de la lectura o asestar un golpe de entrada: tal era el caso, si se recuerda, de las sentencias filosóficas que el semanario Punto Final incluía en sus portadas, al menos hacia finales de los ochenta y principios de los años noventa, cuando el contexto político chileno, entre pactos de desmemoria y repartijas varias, se hacía acreedor, como hoy, a algún mazazo de Spinoza.
En otro aspecto, el propio texto del epígrafe resulta un buen pre-texto para que el “escritor sin asunto”, como lo llamaba Horacio Quiroga, al fin pueda armarse de uno. El epígrafe, en tal caso, adquiere centralidad y deja de constituirse en un simple adorno simpático localizado al margen del texto, aunque, como decimos, nunca es solamente un adorno simpático ni un ornamento al margen del texto. El epígrafe, ese paratexto, en tal caso es el asunto del texto, el único nudo desde el cual se desprende todo lo demás, e involucra dos fuertes desafíos que pueden llegar a angustiar al escritor (por lo menos hasta cierto punto): el epígrafe debe estar a la altura de lo que he escrito o escribiré, y (el más angustiante): lo que escribiré o escribí debe estar a la altura —o siquiera a la mitad de la altura, o siquiera llegar a los tobillos— del epígrafe.
El recurso al epígrafe encierra entonces un alarde y al mismo tiempo un mínimo o máximo de sentido de la responsabilidad del escritor con respecto a la cita: “Yo he leído esto que ahora cito”, pareciera decirnos quien incluye un epígrafe. “Yo merezco borronear estas líneas porque he leído”, “yo me lo he ganado a pulso, leyendo”, continúa (y continuará) susurrándonos. Y sólo con tal perspectiva es que el epígrafe aparece, pues, como un asunto casi estrictamente literatoso: de vanidad y sacrificio.
* Sólo algunos ejemplos entre muchos, tomados de la Segunda Parte: capítulo IX: “Donde se cuenta lo que en él se verá”; capítulo XLVI: “Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de lo amores de la enamorada Altisidora”; capítulo LXVIII: “De la cerdosa aventura que le aconteció a Don Quijote”; capítulo LXVI: “Que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer”; capítulo LXX: “Que sigue al de sesenta y nueve…”, etcétera.