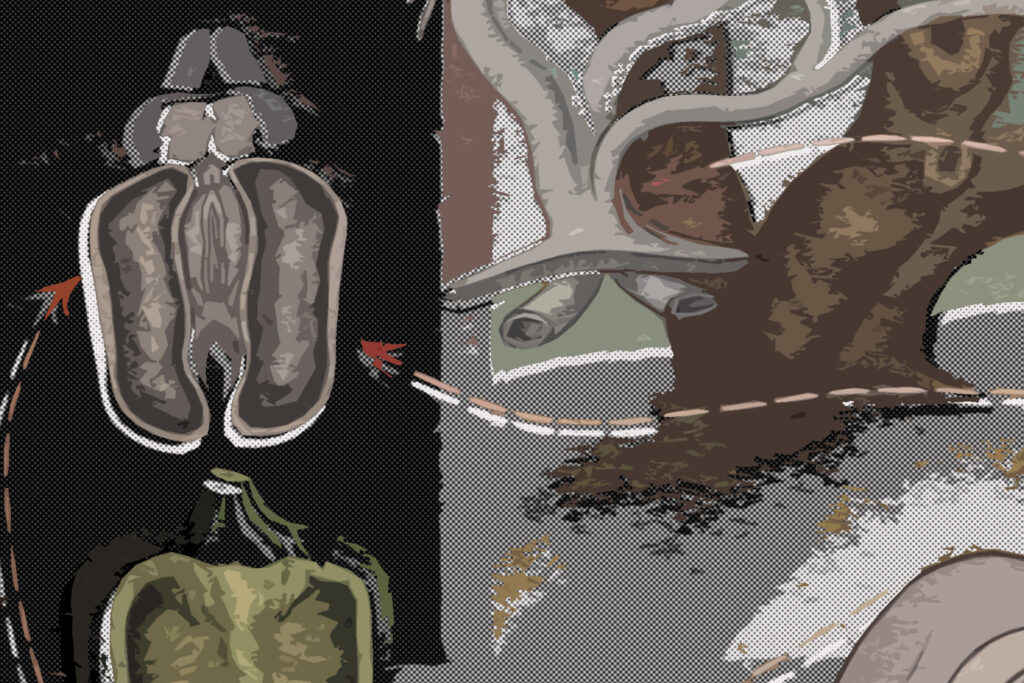
Ilustración: Plants and animals analogies, Helen Lundeberg (Fragmento intervenido)
Plasticidad: Esa íntima zona de resistencia
1. Es posible, desde la noción de plasticidad de Catherine Malabou, una lectura política en clave plástica, lo que implica, resumiendo, un análisis siempre a posteriori, una cuestión de restos, una hermenéutica de lo residual.
En este sentido es que la “emergencia” filosófica (en su doble acepción, es decir de lo que “emerge” y lo “urgente”) de una palabra como “plasticidad” y la densidad que lleva, se figura como una clave de acceso, un umbral epistémico que deberíamos tomar el riesgo de atravesar y que avanza, cuando menos, una intensa comprensión de lo factual y su vínculo con el porvenir y lo político.
2. Consideremos el siguiente pasaje de Malabou en el texto ¿Qué hacer con nuestro cerebro? Entendiendo que desde sus trabajos inscritos en el dominio de la neurociencia puede desprenderse, igual, un pensamiento filosófico que despunte hacia lo político y lo contemporáneo: […] la hechura de uno mismo implica la elaboración de una forma, de un rostro, de una figura y, al mismo tiempo, la desaparición de otra forma, de otro rostro, de otra figura, que les preceden o son contemporáneas (2007, p. 80).
La plasticidad se impulsa desde el principio de “recibir y dar forma”. Y esta intensidad pone frente a frente a la plasticidad y a lo humano, puesto que solo se puede “llegar a ser” en ese inasimilable otro que se sumerge en un tiempo heterocrónico para volver a emerger y darnos noticias de lo que podemos ser antes y después de nosotros mismos. La potencia aquí, creemos, tiene que ver con que tanto el pasado que fue, así como lo que es en un cierto ahora, son formas sensibles a su vaciamiento para acoplarse plásticamente a otros moldes. Y aquí es que lo político en su vertiente contemporánea (forma actualizada variable) puede derivar a una suerte de suerte de filosofía política de la plasticidad histórica.
En este sentido ¿Cómo presentir –nombrar– esta plasticidad que es solo exceso de tiempo y porvenir si solo sabemos de ella en una suerte de espera que también nos es desconocida? ¿De qué manera esta temporalidad suplementaria y espacialmente sin latitud definitiva puede decirnos algo sobre lo político?
3. Si la plasticidad es resistencia que puede ser política, la cuestión va de cómo se le imprime densidad filosófica a esta misma resistencia que no se formula únicamente a partir de una semántica de la “lucha” o desde una suerte de erotismo contenido en las narrativas revolucionarias. Se trataría, siguiendo la pista de Malabou, de instalar una resistencia en la privacidad del sistema, en la repetición de su coacción que nos es familiar; ahí donde toda la posibilidad de una contrapalabra no es ajena al lenguaje de la dominación sino que, por el contrario, se reconoce en la rúbrica del control estereotipado por una historia y una cultura específicas, las que capacitan nuestro inmovilismo, nuestra voluntad de “impoder” (al decir de Maurice Blanchot), asunto que emerge, se insiste, desde una interioridad que nos asemeja a lo que reprime. Resistir es estar dentro.
En esta misma línea, Malabou apunta en La plasticidad en espera que “No se trata de cómo escapar de la clausura, sino de cómo escapar en la clausura misma” (2010, p. 8). Entonces la plasticidad se “constituye” en una íntima zona de resistencia. La tensión que instala Malabou entre el “cómo escapar de” y el “cómo escapar en” supone estrategias diferentes porque son campos de tensión distintos. La filósofa no busca la salida por la salida; no es solo descoser la sutura o perforar la estructura, sino expandir un contrasentido en la ritología categorial del logos en cualquiera de sus expresiones, en este caso y para las intenciones de este escrito, en el logos-político; logos que pretende fosilizar su propia razón, su propio ex-nihilo.
Del mismo modo, la plasticidad nunca deviene atávica, fija, porque su diseminación permanente por fuera de todo molde es una infracción al historicismo patente que sostiene los mecanismos de control y del poder; es una restancia que se querella de cara a los preceptos del tiempo y el mundo clausurado estremeciendo, con sus desplazamientos constantes, no solo el delirio de un mundo gestionado por su tendencia a la devastación y al que habría que resistir, revelando en un mismo gesto de que “Hay umbrales de resistencia”, como lo apunta en una entrevista titulada “Por el reencuentro entre filosofía y neurociencias” de 2014.
En esta misma entrevista, la diferencia que hace la filósofa entre “flexibilidad” y “plasticidad” podría dar a entender mejor esta cuestión.
La flexibilidad está hoy en el corazón de la literatura de la empresa, que justamente confunde flexibilidad y plasticidad […] Una materia flexible es la que se puede plegar en todos los sentidos sin resistencia. La plasticidad es una materia que se deja formar sin volver a su estado anterior. Se puede plegar, pero hay resistencia a la deformación. La forma resiste a su borramiento. Esta idea es políticamente muy importante. Se puede ser adaptable, modulable, pero no explotable sin límites (p. 388).
Aquí podríamos dar con una centralidad en el pensamiento político de Catherine Malabou, en tanto la plasticidad es resistencia en la adaptación que, sin embargo, no se subordina a la rectoría de la forma y es siempre el aviso de que puede hacerla explotar. Esto la diferencia de la flexibilidad que es adherencia sin oposición.
En esta línea, por ejemplo, si es que pensamos al capitalismo en su versión neoliberal, atenderemos al hecho de que este sistema promueve, justo, una adhesión sin resistencia al devenir anárquico del mercado, es decir, flexibilidad sin límites; adaptación sin contra-relato; afirmación sin disidencia, en fin. La lógica del capital contemporáneo y su expansión a nivel de subjetividades colectivas que le dan soporte, termina por construir una “razón neoliberal”. Lo importante en este punto es que no se trataría simplemente de una adaptación con un único formato, sino que, por el contrario, plenamente variable en su performatividad, en su puesta en obra; flexibilidad desregulada que no impone una táctica absoluta de plegamiento, sino que abre al sujeto contemporáneo a múltiples formas de adherencia que densifican el sistema.
Entonces, como lo sostiene en La plasticidad en espera, “La única salida posible a la imposibilidad de huir es la transformación. La constitución de la clausura en una forma que la transforma abre una manera de pasar, de evitar, de desplazar la prohibición del pasaje o la transgresión” (2010, p. 8).
Como se deja ver, el pensamiento de Malabou no reniega de la forma y su clausura, en tanto es en ella y tomando una forma, que se hace posible el impulso a resistir. Todo a partir del dinamismo plástico que implica vaciarla y, de este modo, destituirle su potencia de fijación y pretensión de narrativa universal. Esta idea permite articular un pensamiento político de la resistencia plástica que, sin negar la flexibilidad propia de la subjetividad y su porosidad, reconozca en la adherencia crítica (en el sentido de ir contra algo y de “estado de crisis”) la potencia de la plasticidad, la misma que no encuentra razones para abdicar de un proyecto. A esta luz, solo es posible el punto de fuga ahí donde la forma es transformada, vaciada, sin, y a propósito de esta constatación, negar la cerradura que precede a la perforación de un régimen.
Así, se desplaza de un estado de dominación radicado en la polisemia de la flexibilidad a un estadio a posteriori o residual que figura una resistencia, considerando que esto es lo que toma forma después de la huida; una sucedáneo explosivo –tal como lo señala Malabou–; lo que queda como margen expansivo produciendo un inciso que perturba la continuidad de la sutura permitiendo la venida de lo alterno, de la otredad como transgresión al precepto “formal de la forma”: “La plasticidad designa entonces el movimiento de constitución de una salida ahí mismo donde ninguna salida es posible “[…] La plasticidad hace posible la aparición o la formación de la alteridad ahí donde el otro falta absolutamente” (La plasticidad en espera, 2010, p. 8).
4. Ciertamente que la apuesta de Malabou leída en clave contemporánea al interior de un mundo que parece ir a la deriva y en el que se potencian las políticas de la crueldad, así como la expansión deformada y sin tregua de una suerte de democracia del odio, organizada en torno a la tachadura del (lo) otro, supondría una lectura intensa del “hoy” atravesado por una cultura de lo abyecto y lo ominoso.
Pensemos, solo por dar unos cuantos ejemplos, en el genocidio en Gaza perpetrado por el Estado de Israel; en el afán imperialista de Putin y su pulsión por configurar un nuevo orden mundial anexando, en esta pasada, a Ucrania; en la masacre en Yemen llevada adelante, por más de una década, por Arabia Saudita; en el ascenso de las ultraderechas en sus diferentes formatos en todo el planeta que, como ya se ha visto en la historia reciente, amenazan con destruir la democracia con las herramientas que les entrega la democracia misma. No olvidamos, en este contexto, el auge de la fascistización y del discurso xenófobo en todos los continentes liderado por Trump en EEUU; el AFD de Weidel en Alemania; el Frente Nacional de Le Pen en Francia; Los hermanos de Italia de Meloni; el neootomanismo de Erdogan en Turquía, el anarcocapitalismo de Milei en Argentina, en fin, el etcétera sería interminable.
5. La pregunta que, se cree, es urgente, se prenda de una cuestión necesaria que implica a la filosofía y al pensamiento en general ¿Cómo llegar a la configuración de un sistema plástico de razonamiento y análisis en el que puedan agruparse las derivaciones de la cultura política contemporánea y que apunte, entonces, a la articulación de una epistemología crítica que asuma como principio el vaciamiento y la toma de forma, considerando la radicalidad de la contingencia y el inevitable exceso de porvenir?
La salida, se cree, va de la transformación del molde que nos encapsula, pero reconociendo esa “estructura” para encontrar los puntos de fuga, la des-sutura, la desestabilización, la explosión que le va añadida a la plasticidad tal y como lo define Catherine Malabou; la superación de lo formado y su sedimentación sin dejar que la resistencia se subentienda solo como revolución total, sino que, se insiste nuevamente, como el dar y recibir forma.
De esta manera, evitamos, en palabras de la filósofa “[…] no replicar la caricatura del mundo” y nos inclinamos a “[…] rechazar ser individuos flexibles que combinan un autocontrol permanente con una capacidad de autotransformación según el capricho de flujos, traslados, intercambios” (The New Wounded. From Neurosis to Brain Damage, 2012, p. 79). Es decir, se trataría de no quedar encorsetados en la dinámica de lo flexible que fosiliza la forma y desestima el cambio. Esta es “la caricatura del mundo” ahí donde la plasticidad no se recupera. La flexibilidad nos seduce y nos atrinchera en una suerte de inmovilismo por nuestra ausencia de contrapalabra y también por la incapacidad de resistir no solo a partir de la revolución total, sino de un progresivo pero radical desplazamiento plástico que nos permite la huida del encapsulamiento en el molde.
La resistencia plástica es aquí y ahora, pero, y en tanto “le va” un vaciamiento, se trataría de igual manera de una resistencia suplementaria, protética y residual. Como lo escribe Malabou en ¿Qué hacer con nuestro cerebro? “La resistencia es lo que queremos. Resistencia a la flexibilidad, a esta norma ideológica transmitida, consciente o no, por el discurso reduccionista que modela y naturaliza […] a fin de legitimar un determinado funcionamiento social y político” (2007, p. 77).
Entonces, si es posible vaciar la forma de un orden político totalitario, por ejemplo, bajo el principio de la plasticidad como estrategia de pensamiento que se vuelva al mismo tiempo agencia política, entonces la sujeción y coacción de los órdenes tienden a su desajuste, puesto que existe una zona entre la contingencia y lo suplementario en que es posible agenciar una resistencia plástica, y entonces impulsar “[…] procesos de desobediencia a toda forma constituida […]” y alcanzar en este sentido aquello que la filósofa define como una “nueva libertad” (2007, pp. 19-20).
La plasticidad sería, en este sentido, la resistencia en el vaciamiento que figura siempre una potencial transformación y que es la trama, también, de cualquier forma de emancipación.




