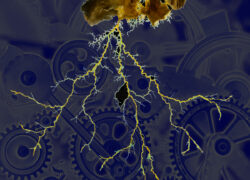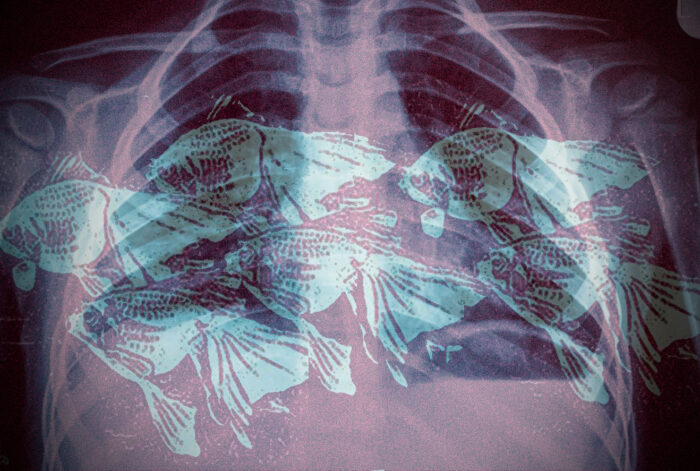
MEMENTO MORI
La estación cambia según el avance de un haz de luz que llega desde la cortina hasta la entrada de mi oficina. Entre ayer y hoy se ha movido un par de centímetros y le ha dado en plena cara a la señora Mesa. Apenas se asomó por la puerta —primero su cabeza y luego el resto del cuerpo— me saludó tímida, casi arrepentida de interrumpirme. Cuando se sentó y el haz de luz le dio en plena cara, frente a mi escritorio, ya nada quedó de la sumisión del paciente y la señora Mesa me pidió, pestañeando incómoda, que cerrara la cortina. Tengo suficiente con la luz blanca y traslúcida de los pasillos y los hall de entrada; en mi oficina preferiría algo de luz natural. Pero claro, en Chile la señora Mesa es mi clienta, la clienta de la clínica a la que represento, así que me levanté y cerré la cortina prendiendo la luz de la oficina. Me senté en mi despacho a escuchar sus afecciones, carterita en mano, casi llorando por la artrosis, quizá ya tomada por la dosis de analgésicos que le he venido recetando hace ya más de un año y medio. Le escribí la receta y la despaché con amabilidad. Apenas cruzó el umbral apagué la luz y miré mi oficina así, en la penumbra, y luego quebré esa oscuridad corriendo la cortina y dejando que el haz de luz se abriese paso como una llaga inflamada.
Buscamos ejercer el control sobre todo. Los hábitos engañan ahí donde la fragilidad corrompe toda estructura. Uno se pasa gran parte de la vida, ocho años y una educación constante, para contribuir con algo al aparato del control, la perdurabilidad de la vida, y luego darse cuenta de que uno no puede siquiera elegir la cualidad de la luz de su oficina. Solo a ratos, como una limosna que encima se agradece. Es un horror de tercer mundo que me molesta como una alergia o una psoriasis nerviosa que se debe consultar.
Estudiando en Antofagasta, luego de mi exilio de Santiago, el acuario comenzaba en el Pacífico. La franja de mar y la ciudad que la enfrenta constantemente. Más allá, el desierto, solo el desierto, esas montañas horrorosas que me miraban siempre, desde cualquier lugar. Siempre me ha parecido más cándido mirar hacia el mar, hacia lo vivo —lo mineral me aniquila— y luego hacia lo oculto: la ciencia ficción, los límites de mi disciplina y mi imaginación, la biología marina y el comienzo de la vida celular. Mucho más próximo que la estrella más próxima, pero igual de misterioso, al alcance de las manos o los pies, las tardes heladas después de la facultad mirando el mar y sintiendo apenas el frío del Pacífico. El desierto es frío en las tardes, cuando el sol se ahoga y comienza a atardecer. Quizá fue la soledad del exilio forzoso, el camino poco ortodoxo que me condujo de una carrera a otra, y finalmente a la medicina como piquero a la estabilidad. Un trueque honesto de garantías versus esos años que nadie devuelve, sobre todo lejos de Santiago, cuando tienes que irte a estudiar lejos de Santiago porque en la capital tu rendimiento no fue suficiente, sacrificando la continuidad de la amistad y de la familia. Aunque mi acuario es ahora uno de agua dulce, el mar siempre me pareció un infinito contenedor, una dialéctica de ideas imposibles que no dejaban de maravillarme y que sentía podía entender, en el acuario, como fragmento de esa taxonomía fantástica.
Trato de reconocer el avance de la luz, inventando medidas (centímetros, cerámicas, sillas) que la encierran y la exilian, y así paso de la mañana a la tarde sin aviso, esperando al último paciente del día. El señor Lozano, más tímido que la señora Mesa, ha resistido el rayo de sol que cruzó de su cara a su oreja y luego a la pared del fondo. Viene por sus ansiolíticos y siempre se excusa con una breve pero intensa narración de sus síntomas. El sudor de su frente aparece cuando me distraigo del haz de luz y vuelvo a escucharlo: su insomnio, su taquicardia. Neuroval de 10mg; por ética cierro la cortina y prendo la luz. Hubo un tiempo en que quise ser psiquiatra, pero ahora me siento más bien un despachador, el último eslabón de una cadena de ilusiones —enardecida de una falsa generosidad— que termina conmigo y también empieza conmigo y mis recetas. En la medicina de este país uno no puede ser mucho más que una máquina expendedora.
Cosa curiosa: dos adolescentes caminan por la calle frente a mi edificio. La chica va sobre los hombros del chico, como una quimera. Se ríen con timidez cuando advierten que los miro. Me he parado frente a la verja metálica para verlos pasar. Todo obedecería al orden de lo bello si no fuera por el manotazo inexplicable que la chica le da a la rama alta de un árbol, que se sacude y bota algunas hojas. Un golpe con saña, como una cachetada, que le dibuja a la chica el ímpetu en la boca, los labios plegados, dejando ver las paletas blancas. Me cuesta explicar la rabia que siento ante ese golpe absurdo que corrompe el equilibrio. Me cuesta porque la censuro y solo la comprendo cuando la observo como un desorden cabal de la vida, abriéndose paso a empujones. Pero entenderlo no significa nada, no me entrega nada. El síntoma persiste y se asienta ahí, donde le antoje, a la espera de.
La idea del acuarismo nació como una necesidad viciosa de hobby que se manifestó con el encierro en Santiago. En esta ciudad un departamento hacinado o una casa con patio asfixian lo mismo, lo juro, porque la cordillera es como un yunque que nos ataron al pie y el mar es una esperanza cercana que posponemos para el fin de semana, donde ya no tenemos energías para hacer nada. Pura promesa de territorio. La verdad es que mi ocio no es muy distinto del tránsito de todos los días; esperando el ascensor, en el auto por la costanera. O cómo deben sentirse esas personas en el metro, a la hora pico, esperando llegar donde tienen que estar simplemente, sin atender a ninguna idea que se pueda tomar —qué orgullo— y sorberla con calma, como mirando el mar. Sé que mis peces pueden sentirse confinados como yo, o no; tiendo a pensar que sí. Pero al menos en este sano y bello lugar que les he construido tienen garantías de seguridad, de perpetuidad. Pueden estar tranquilos, su depresión nacerá del tedio, o no, pero no del terror fundamental de no saber qué va a suceder y cómo se va a desarrollar. Un manotazo cualquiera que arroje el acuario al suelo y quiebre el cristal.
La gente que me visita, por otro lado, es puro terror fundamental. Mis peces dibujan trazos de acuarela abriéndose paso entre el agua cristalina, como si su cola fuese un grueso pincel chino. La gente que me visita, sus rasgos, la inquietud de sus cuerpos arrítmicos, me parecen todos ademanes del miedo, pacientes agazapados, inventándose conceptos burdos como la resiliencia para resistir otro embate del horror. Yo soy como un Tiresias que confirma o no ese horror, con sus categorías y sus calificaciones, su proximidad o su lejanía. Como yo, manotean contra un control, más básico tal vez, ahí donde el dinero (o la falta de) han subrayado la carencia. Pero la carencia de uno es una marca, no un deterioro. Nacemos con ella y morimos con ella, como una condición. La condición es que está todo fuera del control, pero nos mantenemos en el control gracias a la ciencia o a la farmacología. En este estado esperamos la extinción atentos de no caer en ella por la fosa mariana. Pienso en la fantasía de mi muerte mientras observo la luz y cómo se transforma y desaparece ahora que abro la puerta. Pienso en el miedo a la muerte, en el señor León, que viene a confirmar un resfrío estacional, siempre atento a la receta y la licencia, de rodillas contra la calma y el descanso.
Por sucesión ecológica se nos asegura la extinción o el equilibrio. Para mí un equilibrio eco-evolutivo. Extinción o eco-evolución. Pienso que los peces han alcanzado el equilibrio de lo bello y de lo sano, y mi mano terrible que ejecuta, tirita cuando arrojo la comida sobre ese rectángulo. No hay evolución en ese contenedor que controlo y determino. Pero es un rectángulo bello, sin duda, un cuadro que transmuta a cada segundo y puedo escoger conservar en la memoria, reproducir o continuar, enturbiarlo a piacere…
Me ha tocado comentarle a la señora Riquelme la inflamación de sus ganglios linfáticos. Un chequeo de rutina se convierte en una amenaza. Pero siempre lo fue, desde el malestar hasta el gesto singular de pedir una hora. Estamos ahí para notar un decaimiento y el anuncio del cese, otro órgano del cuerpo, pero más una organización del entramado social. Como una policía con más años de estudio y peritaje. Trato de disimular esa reflexión tropezándome con la lista de exámenes y actuando como si lo que realmente me motivara fuera no encontrar nada y recibirla la próxima vez de vuelta a la rutina de su cuerpo sano y decadente. Mi secreto deseo me lo ha infectado mi profesión y es encontrar ahí una amenaza que la justifique. La despido asegurándole que todo está bien, a sabiendas de que la gente googlea sus síntomas. Durante la tarde, antes de volver a mi departamento, pienso en la señora Riquelme leyendo Medplus, pensando, como yo, en todo lo que amenaza. Mis pacientes no son sino una confirmación de todo lo que está por caducar en el mundo. Un gran páramo agrietado que avanza y avanza. La larga columna de citas me confirma el triunfo mineral porvenir sobre el mundo vivo ya marchitándose.
Antes de subir a mi departamento algo me llama la atención. Un anciano y un hombre más joven, ambos usando mascarillas, esperan el ascensor. Se abre la puerta y entran, sus miradas me confirman que debo esperar mi turno después de ellos. Desaparecen hacia arriba. Imagino el ascensor que se desploma, la nube de polvo que me arroja hacia atrás, golpeándome contra la muralla. Una tragedia que se abre en pleno barrio Las Condes, algo que llega a ciertos titulares o que incluso se comenta en un matinal. El mundo y su categoría de sorpresas y horrores como el espejo que nos induce la piedad, hacia nosotros mismos, un agradecimiento sin cabeza por una vida sin sentido. Mejor pensar que el mundo entero está enfermo para tratar de obviar la plétora de síntomas que nos aquejan como un metrónomo. Esos síntomas, los dolores y las paranoias nos organizan, son la marca y el velo humano. Los que niegan su condición abren la puerta y buscan mi oficina, y yo corro el velo apenas para confirmar sus temores, o confirmar el síntoma y enfrentar el temor, de frente y hacia delante, a sabiendas de que nada nos necesita pero que la vida es aún demasiado obtusa y obstinada como para empezar a ceder. Entonces puedo llenarme de vigor y pienso incluso en preguntarle al conserje dónde vive el anciano para introducirme como profesional de la clínica **** y ofrecerle mi consulta gratuita. Algo que ocurre solo en mi imaginación, cediendo al hábito de cambiar el agua de los peces todos los miércoles. Últimamente he dejado al acuario verdear, para que aparezca más ahí y deje de traslucir el fondo de mi living. Desidia, la verdad, ronceando una amenaza al canon prístino de esta disciplina. Un tedio que ya no puedo sacudir ni de mis memorias más cándidas ni de mis placeres más íntimos y que transformo en descuido para justificar los días.
En el agua turbia los zorros voladores se parecen a los tetra neón y los confundo cuando me siento a observar el acuario. De inmediato irrumpe el sentimiento de voluptuosidad monstruosa, como si algo sobrara en un conjunto bello, una persona que ha echado unos kilos de más producto de la buena vida. No como una panza de marraqueta sino como una gota de pies anchos, morbo de plenitud. Lo bello me compele y cambio el agua usando los acoples rápidos en T que compré en la sección jardinería. Los corazones sangrantes danzan hacia la izquierda, golpeando sus colas contra las algas. Un león albino se esconde en la sombra de una roca de coral. Se restablece una armonía que no alcanza a contentarme y ensueño con el mar, vivir dentro del mar, mirando de lejos la colonización incesante de los valles, el último castillo sobre la montaña más alta. Uno piensa que respeta su propia vida, pero denosta su existencia. Para mí, tengo más valor que mis peces pero no porque mi experiencia me enriquezca, sino porque debo poseerme, como los poseo a ellos, y me responsabilizo de su cuidado y de su torpe insistencia vital. La vida si tiene esa amenaza constante de premio. Si uno se abstrae y piensa en lo macro, las circunstancias se vuelven gloriosas. Pero es una tranquilidad o una felicidad transitoria, que tendrá su costo, un favor a enmendar. Como toda cuestión romántica, se alimenta de nuestro fuego. Una opción es vivir devolviéndose a uno esa sensación grandilocuente previa a toda deuda. Acaparándose, restándose del mundo para uno mismo. Se sueña con el encierro, con la soledad, con la calma que nos devuelva a la orilla. Se sueña con construir un acuario, un venir arrojados sin agradecimientos ni pormenores, como un arreglo o un living que no se cuestiona su uso ni su forma. Aunque el tedio lame esa aventura, aun así dibujo la playa donde pasaré el resto de mis días, esperando la vejez o la ola, el estacionarse del pánico en los síntomas nerviosos… Me pregunto si los peces intuyen, como yo, ese peligro. Ellos que han nacido en el confort y para el confort. Ellos a los que nunca les faltará algo. Ellos que danzan y traslucen una herida profunda en el corazón.
Siempre me ha cautivado la composición física de ciertas criaturas que pueden resistir la presión del agua salada a kilómetros de profundidad. Ahora entiendo que lo que me despierta todo este desfile de la desesperación es una ternura cruel, que solo me daña. Una gran conmiseración que santifica mi oficio de curandero del clan. Pero también algo que no puedo identificar y que me oprime ahí, donde van las emociones, justo en el plexo solar. Nos enseñaron a objetivar el cuerpo, pero sus voces, la estela de su desesperanza, la angustia con la que buscan mi consuelo, todo eso es incontrolable, y corresponde a la presión extrema de ciertas condiciones de vida. Aparecen ahí, como cuerpos vivos, resistiendo una presión catastrófica. ¿Dejaría mi conciencia si me prometiera solo la irracionalidad de mi insistencia por seguir viviendo? Eso soñaba con mis pies en el borde del Pacífico, pensaba: aquí, donde acaba el mar y empiezo yo. Y siempre que nadaba más allá y me probaba hasta las boyas, siempre estaba al borde del mar, al límite de su secreto. La ciudad me devolvió una inteligencia que había cesado junto con mis amistades y mis lazos familiares, subrayados solo por las festividades y mi compromiso por volverme un profesional, pero debilitada constantemente en el exilio, más emocionado por los secretos del océano que por la ilusión de una relación trascendental. Ahora entiendo que me estaba preparando para una desafectación necesaria de mi espíritu débil, casi religioso, ciertamente devoto. Uno a uno, el desfile de pacientes me debilita y confirma mi intuición de algo torcido, un dibujo que desborda las líneas de sus confines, una raza que ha transmutado hacia la virulencia, sobrepoblando y consumiendo. El acuario se mantiene regular, como semáforos e impuestos, dependiendo de mi voluntad. Como cuando uno cuenta hasta diez con esperanza de que dicha enumeración invoque el deseo que fijamos en nuestra mente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno: el acuario cristalino y el movimiento rítmico de las algas, perturbado por algún sprint nervioso de un león albino, el mismo que a veces mira contra el cristal y más allá, hacia mí, moviendo sus labios gruesos como rogando, como pidiéndome que me detenga y nos baje del tren pero, ¿para qué? ¿Para romper ese equilibrio? Para destruir otra cosa solo porque está al alcance de la mano…
¿Qué torpe religión sigue culpándonos del estado actual de las cosas? Estamos muy lejos del momento donde cada uno pudo ser responsable. Ahora, el horizonte se prende fijo como una postal incendiada. No queda más que seguir atendiendo a la vida inspirados en la muerte.
Esta mañana he decidido cruzar el umbral con una actitud diferente. Hay momentos donde todo demanda un cambio que ya no puede ser sino abrupto, de otra forma uno se engaña a sí mismo. Ya he reconocido el hábito sostenido de postergar. Desciendo en mi oficina, luz blanca de farol, hacia un lugar profundo en medio del océano. Un valle invertido con una montaña inescalable de pico virgen. Criaturas oscuras encienden apenas su luz, entre el miedo y la sonrisa. Me acerco, las investigo, las registro. Los González presumiendo sus morbosidades y los Eluti con sus tartamudeos y sus cojeras. Un clúster de Calvos exhibe su coraje de mano de sus cinturones, poco alertas de una corriente cálida que asciende. Los Pereira me miran con ojos vidriosos a través del cristal. Cientos de miles de años atrás, la fauna completa del hombre en su arista de bestia persiste hasta hoy, en la profundidad de mi oficina. Por la línea interna la secretaria del mesón me explica que una Riquelme ha venido sin cita a mostrarme los exámenes que yo ya he leído en el sistema. El siguiente paso es una biopsia. La Riquelme me mira sollozando, pero no hay mucho tiempo, se agolpan contra la puerta unos García fumadores con sus líneas atigradas amenazantes. Todo vibra y la oficina se agita como un dado, me he estacionado en el fondo. Reviso los sistemas junto a los síntomas. La Riquelme tiene 56 años, impecable seguidilla de infecciones urinarias, dentro de todo, salud eficiente. 50 y 50. La biopsia es un procedimiento binario. Sentarse a esperar y mientras, evaluar la situación. ¿Se extingue el ser humano? Se extingue, pero… de ser así… por qué insisto sin poder dejar de preguntarme: ¿se extingue el ser humano? Misericordia, cristianismo, redención. La ciencia tachó esos baluartes heredados. La pregunta no es casual pero si tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Pueblo afectado por la miseria y la marginación del horror. Creo que en este país se extingue el ser humano. Y en países como este también. El proceso que la medicina ayuda a ralentizar solo desarticula toda posibilidad de una muerte honorífica, que al menos sirva de ritual personal. Una última revelación en el umbral. En cambio, la promesa que extiendo es la de un día mejor, un día más, un día menos enfermo. Subconjuntos que crecen por encima de la vida que lentamente pierde su rol protagónico y antagoniza con la angustia de estar vivo y decaer hacia la muerte.
Un ritual de muerte hoy, de crueldad y finitud. Un par de semanas de vacaciones con vista al mar. Que la perspectiva de este descanso parezca una cruzada es precisamente el agotamiento de la mundanidad revoloteando como colibrí dentro mío. Nunca he visto gente más inquieta que un santiaguino. Una vacación es un esfuerzo titánico y casi siempre se sufre los primeros días ajustándose a la fiaca. Pobres haraganes, los mapochinos, realmente lo único que queremos es no hacer nada, pero nos infectaron la idea del ocio punzante y ahí estamos, todos los días tratando de ganárnoslo. ¿Me lo he ganado, cierto? Un corto exilio de este valle pululante, arrancar de las faldas de la cordillera y todo lo que recuerde este himno. Adiós a toda descripción del terror. De piquero al mar frío y vivo. Olvidando toda criatura de bestiario o este almanaque y bautizándome en el mar con sacerdotes desconocidos. Fe ciega de vigor; vida persistente y pujante. Cuando vuelva, espero encontrar al menos un pez vivo. Al león albino. Rey entre sus excrementos. Guatita llena de otros peces. Nadando en su elemento.