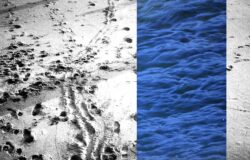Foto: Martín Bonnefoy V. (@mbonnef)
Pumas en Santiago
“No corra,
y no le dé la espalda.
No le quite la vista
y sin perder la calma
camine hacia atrás”.
(Cristián Fiol, “Cómo actuar frente a un puma”,
Infografía de El Mercurio, 04.01.2017).
Cuando a fines de marzo de 2020 se avistaron pumas en Providencia y La Reina, en plena capital de Chile, la nota no pasó de ser la historia anecdótica de los informativos, en medio de la pandemia que asolaba la ciudad. El puma de Chicureo, en cambio, comenzó a preocupar a las autoridades del gobierno, al punto que – en completo hermetismo – el Servicio Agrícola Ganadero inicia una investigación acuciosa sobre el comportamiento de los felinos.
A mediados de abril, la Directora del Zoológico Metropolitano se adelantaba a los programas matinales de la TV para anunciar el nacimiento de dos cachorros pumas en El Arrayán. Por entonces, la inquietud en torno al virus aumentaba, y las calles de Santiago se habían vaciado casi por completo. El nacimiento de una tercera cría en Vitacura fue escuetamente mencionado por los medios de comunicación, pero rápidamente la noticia fue desmentida desde las altas esferas del poder.
Ya en junio la enfermedad hacía estragos en todo el país, y los supermercados y farmacias comenzaron a abrir solo una vez por semana. Por entonces, era habitual ver a los pumas correr despreocupadamente por las calles del sector oriente de Santiago. En las redes sociales, los veterinarios alertaban de un comportamiento totalmente inusual de los animales; al fin y al cabo, los pumas son seres solitarios, que no acostumbran a andar en manadas.
El llovido invierno santiaguino logró detener una sequía de varios años, pero esto no fue razón para que los felinos volvieran a los altos cordilleranos. Por el contrario, comenzó a ser normal verlos encaramarse a los tejados, perseguir ratones y ahuyentar a gatos antaño dueños de los techos que corrían despavoridos a refugiarse en las casas. Pero en agosto las cosas cambiaron. Pumas y gatos se fueron entendiendo mejor, y esto permitió que, en medio de maullidos y ronroneos aparecieran felinos híbridos, en ocasiones tranquilos y cariñosos, y en otras voraces y pendencieros.
Con el tiempo la ciudad se fue apagando. Híbridos y pumas rompían los cables de los tejados, y los cortes eléctricos se hicieron cada vez más frecuentes. Las compañías de internet y telefonía móvil fueron también víctimas de los grandes gatos: sus trabajadores abandonaron sus puestos por temor a ser atacados. De a poco, la información de la pandemia se volvió difusa, la televisión transmitía casi exclusivamente programas de los años 90’, y la gente lentamente dejó de prestar atención a relojes y calendarios. Por entonces, el gobierno decretó la prohibición de filmar o fotografiar las calles asoladas por los felinos, lo cual hizo que los santiaguinos perdieran prácticamente toda conexión con el entorno.
Los rumores hablaban de historias atroces, de personas devoradas a los pocos segundos de haber salido de sus hogares buscando algo de comida; historias que con el tiempo resultaron ser falsas, pero que contribuían a esparcir el pánico en la población. Cada casa del barrio alto de Santiago era rodeada por dos o tres felinos que, un par de veces al día, amenazaban con entrar a las cocinas, a cambio de raciones de carne que lentamente comenzaban a escasear.
Algunos pumas volvían de los vertederos, tras comer a destajo y reproducirse por miles, sin dar respiro a una elite enclaustrada en las comunas de la precordillera. Otros comenzaron a invadir las plantas faenadoras de cerdos y aves que yacían muertos por inanición, no encontrando el más mínimo asomo de resistencia humana.
El Estado quedó indefenso. Cuando un carabinero de Las Condes trató de repeler a balazos a un tímido cachorro que merodeaba el cuartel de Las Tranqueras, cientos de híbridos se abalanzaron sobre el policía, que solo atinó a encerrarse con llave en el calabozo. Nunca fue socorrido por sus compañeros, pero tras cinco días de encierro vio que los animales se habían retirado, aprovechando esta tregua para subir raudo a un furgón que conduciría hasta Lo Prado, comuna en la que el Cabo Segundo vivía con su madre.
Situaciones similares se vivieron en varias comisarías y en la Academia de Guerra. La Escuela Militar rápidamente se vació de cadetes que escapaban vestidos de franco, con ánimos de no volver. En su interior, los retratos de los últimos ex comandantes en jefe eran destrozados por una turba de enormes gatos hambrientos que disfrutaban tanto comer como destruir.
Se cuenta que cuando los aviones de la FACH sobrevolaron el Parque Bicentenario —donde una manada felina acorralaba a una improvisada jauría de grandes perros de vecinos que buscaban protección— bastaron un par de llamadas del alcalde a la Base Área de El Bosque para detener cualquier intento de ataque aéreo a los pumas. La protección era urgente, pero las familias del sector oriente no estaban dispuestas a ser blancos fallidos de la aviación.
Los últimos policías y militares que intentaron actuar fueron inmovilizados al no poder acudir a sus cuarteles, producto de los miles de autos atascados y abandonados por sus conductores en prácticamente todas las calles de la capital.
A fines de septiembre los pumas entraron a la Alameda triunfantes, y los vecinos del centro, en lugar de huir, hicieron gestos de reverencia que los animales respetaron. Con el resto de la ciudad los felinos fueron indulgentes. Intelectuales y animalistas hablaban ya de un futuro que dependía de esta nueva pumanidad.
Para mediados de octubre el presidente finalmente renunció. Su autoridad estaba reducida a un par de edificios céntricos con no más de una veintena de funcionarios.
Los pumas lo dejaron salir con su escolta en un auto que nadie persiguió. A los pocos días, la pandemia se había extinguido.