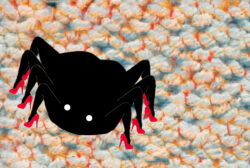Foto: Lee Busel
DERECHO Y REPRESIÓN
Me-ti enseñaba: Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. (…)
Me-ti dijo: El terror estimula la cobardía y el valor, dos atributos muy peligrosos para los dictadores.
(…)
Me-ti dijo: El Estado no tiene derecho a hacer de un hombre un policía para siempre.
(…)
Quienes reciben un golpe caen fácilmente en la amargura. Ken-yeh dijo a Lai-tu: —Yo me encargaré de que tú no recibas un golpe; encárgate entonces tú de no caer en la amargura.
(Bertolt Brecht, Me-ti, el libro de las mutaciones)
Puede ser útil recordar hoy una tesis elemental, básica, si se quiere, que puede resultar conocida para muchos, pero que en su evidencia misma puede hacernos pasar por alto las delicadas consecuencias políticas que ella implica, y que pueden tener un efecto profundo —eso es lo que me propongo considerar aquí— sobre una estrategia política de izquierda. Esta tesis puede ser enunciada de la manera siguiente: “el derecho es necesariamente represivo”[1]. La propia historia del derecho moderno —inseparable de aquella del Estado— enseña que la existencia misma del derecho descansa sobre la posibilidad de la coacción, es decir, la posibilidad de ejercer la violencia. “Derecho y facultad de coaccionar significan una y la misma cosa”, decía Kant en La metafísica de las costumbres[2] (un tratado que de metafísico solo parece haber tenido el título, dicho sea de paso). En efecto, un contrato solo puede tener sentido bajo la condición de una sanción ante la eventual violación o incumplimiento de lo contratado, sanción que puede ser más o menos violenta, pero de la que en ningún caso se puede prescindir, pues es la condición necesaria para que se celebre cualquier contrato. Más elemental aun, no se puede decir con propiedad que algo es “mío”, que soy propietario de tal o cual cosa, si no existe el derecho de propiedad, es decir, si no existe el aparato jurídico y policial que resguarda y garantiza ese orden de cosas, aparato que en último término tiene que poder recurrir a la violencia. Según una u otra versión del contrato originario, el Estado siempre termina por asumir la forma de un aparato represivo, cuyo monopolio de las armas puede ser utilizado con mayor o menor legitimidad (cuestión que, lejos de todo anhelo positivista, está de punta a cabo atravesada por un conflicto de intereses de clase, cuyos efectos en el nivel de lo imaginario, esto es, el elemento de la ideología, son también determinantes; todo lo cual Maquiavelo, el pensador no moderno de la política moderna, había comprendido perfectamente, incluso sin recurrir al concepto de ideología).
Durante el último mes de protestas en Chile, derecho y represión han ocupado buena parte del “debate público”, o más bien, para evitar tal entelequia, buena parte del discurso que circula entre manifestantes, declaraciones públicas, medios de comunicación masiva y redes sociales. Más precisamente, hemos visto que, de un lado, la gran mayoría de manifestantes salió a las calles, no solo ejerciendo su legítimo derecho a reunirse y manifestarse en tanto ciudadanos, sino que también exigiendo sus múltiples otros derechos, derechos que o bien se han visto vulnerados, o bien son derechos que no existen y que entonces se reclama por su creación. El Estado, por su parte, en su tarea de resguardar el derecho existente, ha desplegado buena parte de su arsenal (la palabra no es una metáfora) para reprimir las manifestaciones, teniendo como triste resultado no solo la muerte de varias personas, sino la violación sistemática de aquellos derechos que, a partir de 1948 al menos, llamamos derechos humanos. La reacción de las instituciones y los agentes del Estado, en este sentido, en su labor de garantes del derecho, parece haberse visto reducida a la aplicación de un único derecho (o de lo que cabría llamar el derecho único, la “unicidad” del derecho, aquello que hace al derecho ser derecho, su condición de posibilidad): el derecho a reprimir. De aquí una primera paradoja (y que es, en cierto modo, también un síntoma): es justamente en la aplicación del derecho, cuyo objetivo es preservar el derecho, que el mismo aparato de Estado viola el derecho.
Los múltiples casos de violaciones a derechos humanos ocurridos de manera particularmente aguda durante el último mes de protestas en Chile, pusieron de manifiesto varias cosas. Desde luego, que el ejército y las policías siguen siendo las mismas instituciones que utilizó Pinochet para imponer el terrorismo de Estado. En lo fundamental, esas instituciones han permanecido intactas durante los sucesivos gobiernos democráticos (es el ejemplo nítido que demuestra que un cambio en el poder de Estado puede conservar intacto el aparato de Estado)[3]. Fue por la acción de esas mismas instituciones que fueron asesinados Daniel Menco, Alex Lemún o Matías Catrileo; fue la misma policía la que hizo desaparecer a José Huenante (cuyo cuerpo sigue sin ser encontrado hasta el día de hoy), y fue también esa misma policía la que asesinó a Camilo Catrillanca, como lo han hecho recordar de diversas formas las recientes protestas. Pero enseguida, los casos de violación a los derechos humanos nos enfrentan también a una situación en cierto modo paradojal, y es que la violación a los derechos humanos, es decir, la violación de derechos fundamentales perpetrados por agentes del Estado (que, recordémoslo, es precisamente aquella que ocurre cuando el perpetrador es un agente del Estado y no cuando un agente del Estado es víctima de un simple delito penal), deben ser denunciados ante los tribunales de justicia, lo que significa que deben ser denunciados ante el mismo aparato de Estado que perpetró tales delitos. Sin duda, la misma tradición del derecho moderno a la que hacíamos referencia responde a esta aparente paradoja con la teoría de la separación de poderes: es el ejecutivo, a través de la policía, el que ha perpetrado el delito, pero es un poder independiente, el judicial, el que se hace cargo de acoger el caso, evaluar la evidencia y eventualmente condenar a los responsables. Pero ello no quita que es el mismo derecho el que fundamenta y avala a uno y otro poder en tanto órganos de un mismo aparato. Dicho en simple: se debe acudir a la policía para perseguir y castigar los delitos cometidos por la policía. Se acude al aparato represivo del Estado para que persiga y condene los resultados de la represión que ese mismo aparato ha cometido.
Sin duda, esta segunda paradoja no debe en ningún caso relativizar la importancia de continuar y fortalecer el trabajo y la lucha de organizaciones de defensa de los derechos humanos, justamente porque tal lucha debe darse (también) en el terreno mismo del derecho. La cuestión que puede ser importante pensar a partir de tales paradojas es más bien en qué puede consistir una justicia que vaya más allá del derecho, y más en general, qué puede ser una política de izquierda que no dependa de los términos y condiciones del aparato represivo del Estado.
En un tiempo y lugar enteramente diferentes al Chile de hoy, Hannah Arendt, pensando en los “apátridas” (los millones de desplazados, exiliados o perseguidos por las guerras y regímenes totalitarios), identificó de manera lúcida lo que bien puede condensar la gran paradoja del Estado moderno (y del derecho), a saber, la existencia de un “derecho a tener derechos”. La gravedad de la situación del apátrida, cabe recordarlo, es que al perder su nacionalidad pierde al mismo tiempo su condición de ciudadano o ciudadana, es decir, su estatuto de “sujeto de derecho”, perdiendo incluso aquellos derechos que se consideran “inalienables”, es decir, los derechos humanos (de manera que, en último término, el apátrida pierde su condición misma de ser humano, pierde su “humanidad”). De este modo se hallaba expuesto a la más brutal discreción de la policía, pues no había marco jurídico alguno (no había derecho) que lo reconociera en su condición de ciudadano(a) poseedor(a) de derechos, o incluso en su más básica condición humana. Sin recurrir a comparaciones poco plausibles (a veces irresponsables), que terminan por igualar el estado actual de la democracia a una dictadura, o a lecturas que se apresuran en imaginar la política a partir de la hipótesis de un “estado de excepción permanente”, es lamentable constatar que el carácter sistemático de la represión y la violación a los derechos humanos pareciera indicar que hoy no se necesita ser un apátrida para sufrir la brutalidad de la policía (lo que abre sin embargo la pregunta por la posibilidad de un “devenir apátrida” al interior de la nación). Lo que la coyuntura en Chile también ha permitido poner de manifiesto (aunque no solamente allí, claro está), es que el “derecho a tener derechos”, que para Arendt anunciaba la decadencia del Estado nacional y el fin de los derechos humanos[4], constituye el fundamento y a la vez el punto de fuga de todo Estado existente. Dicho brevemente, la extraordinaria peculiaridad de este derecho a tener derechos, es que es un derecho que no está estipulado en ningún código ni en ninguna Constitución, y sin embargo es el único derecho que hace posible toda ley y todo derecho en general[5]. Al no estar escrito ni declarado en ningún lugar, es un derecho que nadie “posee” propiamente, pues es el derecho que subvierte el orden mismo de la propiedad (el derecho a la propiedad, y el derecho en general). Más precisamente, es un derecho que no corresponde al orden del “tener”, pues en el fondo no corresponde ni siquiera a la figura de la posesión y la propiedad por excelencia: el sujeto de derecho. Para ponerlo en términos de una teoría política en boga, este derecho a tener derechos consistiría en la fuerza[6] constituyente que está a la base y que hace posible toda forma jurídica, toda Constitución y todo derecho en general, pero que no puede agotarse ni reducirse a un poder constituido cualquiera. Es más bien la fuerza que da forma y al mismo tiempo deforma todo poder constituido, todo derecho y toda institución; es la fuerza que está en el origen del poder constituyente, volviendo incluso indecidible la determinación de un tal origen, pues es la fuerza que incluso define y redefine qué puede ser una comunidad política. La fórmula misma de un derecho a tener derechos, contiene en sí la doble significación de lo que es un derecho, pues se trata, por un lado, de un derecho a algo, el derecho como reivindicación o demanda, pero también es el derecho formal ya existente, establecido. Extrañamente, entonces, el único derecho que no está dado, es el que da la posibilidad de dar derechos[7]. Lo que las revueltas sociales han puesto nuevamente de manifiesto es que entre este impropio “derecho a tener” (deposesivo) y la propiedad del “tener derechos” (posesivos), se juega la posibilidad misma de la política.
Una “política de derechos humanos” (y una política de izquierda en general), debe entonces confrontarse con esta fundamental paradoja, debe asumir su ambigüedad intrínseca[8]. Ella consistiría, en y más allá del derecho, por y contra el derecho, en este movimiento interminable de formación y deformación (habría que decir también de construcción y destrucción) del derecho, que constituye la dinámica conflictual misma que caracteriza la historia de una comunidad política. La radicalidad de tal política, irreductible a un “derecho de resistencia” o a un “derecho a rebelión” (derechos que a pesar de todo deben defenderse como derechos irrenunciables), no solo debe poner en cuestión la noción misma de ciudadano y de sujeto de derecho, así como el tipo de discursos que apoyándose en dichas nociones busca trazar una línea divisoria entre violencia legítima y violencia ilegítima (o incluso, entre manifestaciones violentas y manifestaciones no violentas o “pacíficas”). En último término, una política de derechos humanos debe también poner en cuestión —y quizás ante todo— aquello que significa ser humano, en el sentido transitivo del verbo.
[1] Louis Althusser, Sur la reproduction (Paris: PUF, 2011), 100.
[2] Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres (Madrid: Tecnos, 2008), 42.
[3] Observación de Lenin, recuperada por Althusser. Ver “Idéologie et appareils idéologiques d’Etat”, en Positions (Paris: Editions Sociales, 1976), 80-81.
[4] Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt Brace & Company, 1976), 267-302.
[5] Seguimos aquí el inteligente trabajo de Werner Hamacher: “Del derecho a tener derechos. Derechos humanos, Marx y Arendt”, Revista Pléyade 19 (2017): 29-66.
[6] No siempre fácilmente distinguibles, hablamos aquí de “fuerza” y no de “potencia” para subrayar –lejos de los esquemas aristotélicos del acto y la potencia– el carácter material y relacional de esta instancia. En el contexto de nuestro problema, se trata siempre de relaciones de fuerza y, en específico, de la “fuerza de ley” que define lo propio del derecho.
[7] Werner Hamacher, “On the Right No One Ever Has”, Philosophy Today 61 (2017): 955.
[8] Etienne Balibar, “On the Politics of Human Rights”, Constellations 20-1 (2013): 20.